#plotino
Explore tagged Tumblr posts
Text
“Tres cosas conducen a Dios: la música, el amor y la filosofía”
Plotino

Fue un filósofo helenístico autor de las Enéadas y fundador del neoplatonismo junto con otros filósofos como Numenio de Apamea, Porfirio, Jámblico y Proclo.
Nació alrededor del año 205 d.C. en Licópolis Egipto. Su vida y filosofía fueron muy importantes en el pensamiento occidental y a pesar de haber vivido en una época llena de agitación política, Plotino centró su atención en el mundo de las ideas y en la filosofía.
Durante su juventud estudió con varios maestros filosóficos, desarrollando un carácter melancólico y reflexivo. A la edad de 28 años encontró a Ammonio, un maestro que le brindó paz espiritual y que durante 11 años lo marcó en un punto de inflexión filosófica y en su propia forma de vida.
No obstante, en un giro inesperado, Plotino se unió al ejército bajo las ordenes del general Gordiano quien planeaba una expedición a Persia. El fracaso de esta campaña hizo que a duras penas lograra salvar su vida, quien derivado de lo anterior, decidió abrazar completamente la filosofía y a desarrollar su propio sistema de pensamiento.
Durante su vida en Roma, Plotino llevó una vida inusual, se abstuvo de comer carne y realizó frecuentes ayunos, siguiendo algunos de los principios pitagóricos antiguos. Sin embargo a pesar de ello Plotino logró ganar gran prestigio como maestro público en Roma en donde sus enseñanzas atrajeron a estudiantes de diversas clases sociales.
El emperador Galeano y su esposa le tenían alta estima y estaban dispuestos a otorgar a Plotino una ciudad en la Campania para establecer una república platónica, sin embargo, los ministros imperiales se opusieron a esa idea argumentando ser inapropiado en el contexto del imperio Romano.
La propuesta central de Plotino consistía en en que existe una realidad que funda cualquier otra existencia en donde el principio básico es solamente lo “Uno”, la unidad, lo más grande, como un Dios único e infinito. De donde se funda la existencia de todas las cosas, en donde el uno está mas allá del ser.
El Uno representa la realidad inmejorable y suprema de la cual el nous y el alma provienen.
El Nous no tiene una traducción adecuada pero algunos autores lo traducen como el espíritu, mientras que otros prefieren hablar de inteligencia, mas esta vez no con un sentido místico sino intelectual. En la explicación del Nous, Plotino parte de la semejanza entre el Sol y la Luz. El Uno sería el sol y la luz como el Nous. La función del Nous como luz es la de que el Uno pueda verse a si mismo, pero como es imagen del Uno, es la puerta por donde nosotros podemos ver al Uno. Plotino manifiesta que el nous es el resultante del “contacto” con el Uno.
El tercer elemento es el alma, el cual en un extremo está ligada el Nous y tira de él, y en el otro extremo esta asociado al mundo de los sentidos del cual es creadora, es decir, el gobernante de todos los objetos y pensamientos en el mundo tangible, es decir, el nuestro, el cual se encarga de generar materia debido a la insuficiencia de producir ideas y ejecutarlas.
El enfoque filosófico de Plotino se caracteriza por su estilo razonador y dialéctico en donde cada tema se reduce a una idea fundamental. Siendo sus escritos, referentes de estudio y admiración en el mundo académico.
Plotino murió en Roma, a la edad de 66 años en el año 270 d.C. Sus obras, conocidas como la Enéadas, son una síntesis de la filosofía, y se inspira en gran medida en el pensamiento de Platón, pero también incorpora elementos del aristotelismo y el estoicismo.
Fuente: Wikipedia.
#egipto#plotinus#plotino#frases de reflexion#citas de la vida#filosofos#filosofo#filosofía#frases de filosofos#citas de filosofía#citas de filosofos#eneadas#citas de reflexion#notasfilosoficas
18 notes
·
View notes
Text

«Por lo tanto, puesto que la naturaleza simple del Bien se nos ha manifestado además como primera -pues todo lo no primero no es simple- y como algo que no posee nada en sí mismo, sino como una sola cosa, y puesto que la naturaleza del llamado Uno es la misma -pues tampoco ésta es otra cosa y luego Uno, y este Uno tampoco es otra cosa y luego Bien-, siempre que digamos “el Uno” y siempre que digamos “el Bien”, hay que pensar que su naturaleza es la misma, y que la llamamos «una» no tratando de predicar nada de ella, sino tratando de mostrárnosla a nosotros mismos como podemos; que la llamamos “el Primero”, por esta razón, porque es algo simplicísimo, y “el Autosuficiente”, porque no consta de varios componentes; si no, dependería de sus componentes; y lo que decimos que no está en otro, porque todo lo que está en otro, también proviene de otro. Si, pues, tampoco proviene de otro, ni está en otro ni es ningún compuesto, síguese forzosamente que no hay nada por encima de él.»
Plotino: Enéadas, I-II. Editorial Gredos, pág. 483. Madrid, 1982.
TGO
@bocadosdefilosofia
@dias-de-la-ira- 1
#plotino#Πλωτίνος#plotinus#Ἐννεάδες#Enneades#enéadas#el bien#el uno#identificación del bien con el uno#el primero#el autosuficiente#otro#filosofía griega#filosofía helenística#época antigua#neoplatonismo#idealismo platónico#teo gómez otero
3 notes
·
View notes
Photo

PRIMA PAGINA Il Quotidiano Del Sud di Oggi domenica, 15 giugno 2025
#PrimaPagina#ilquotidianodelsud quotidiano#giornale#primepagine#frontpage#nazionali#internazionali#news#inedicola#oggi nuvolone#futuro#mistero#memoria#quasi#parole#semplicita#anche#brigadiere#alla#mafia#plotino#conservatore#progressista
0 notes
Text
Federico Faggin, la coscienza e il bisogno umano di spiegare tutto. Un dialogo critico
Introduzione Federico Faggin, fisico e inventore del microprocessore, ha fatto parlare di sé in questo ultimo anno con una teoria audace che pone la coscienza al centro della realtà, intrecciandola con l’informazione quantistica e il libero arbitrio. La sua visione, esposta con chiarezza in molte interviste online, appare molto chiara grazie all’approfondimento fatto insieme al filosofo e…
#coscienza#entanglement quantistico#Federico Faggin#fisica quantistica#idealismo#libero arbitrio#materialismo#mistero del reale#plotino#soggettività
0 notes
Text
Mística Apofática: Un Camino de Conocimiento Divino Más Allá de las Palabras
#conocimiento divino#Dionisio Areopagita#Filosofía espiritual#mística apofática#mística negativa#Meister Eckhart#Plotino#silencio divino.#Teología Mística#teología negativa#trascendencia divina#Vía apofática
0 notes
Text



Ogni battito
Di un’intera vita
È vita intera.
Ogni Quindici
Di tutta la partita
É un Match Point.
Qualunque goccia
D’ogni acqua del mondo
È tutta l’acqua.
Una è la Via
PrismaticaLiquida
CellulAssoluta.
BaoUtnaFèretWaka, 9 ottobre 2024 - 9.02, Kontowood.
NotaDiBao: grazie a Plotino ( primo commento ) e a Zellini ( secondo commento ).
#baotzebao#valerio fiandra#haikyou#kontowood#ilrestomanca#ildopovita#baoutnafèretwaka#vita#tutto#respiro#goccia#acqua#Plotino#Zellini#continuo#discreto#intero#parte#assoluto#cellulare#prismatico#liquido#Via#tennis#match point#punto#15
0 notes
Text
«Regresa a ti mismo y mira: si aún no te ves bello, haz como el escultor de una estatua que ha de salirle hermosa: quita, raspa, pule y limpia hasta que hace aparecer un bello rostro en la estatua. También tú, quita todo lo que sea superfluo, corrige todo lo que sea tortuoso, limpia todo lo que esté oscuro, abrillántala y no ceses de esculpir tu propia estatua hasta que resplandezca en ti el divino esplendor de la virtud, hasta que veas la Sabiduría en pie sobre su sagrado pedestal. ¿Has llegado a esto? ¿Has visto esto? … Si ves que te has convertido en esto, convirtiéndote tú mismo en una visión al adquirir confianza en ti mismo y ascender hacia lo alto, al tiempo que permaneces en este mundo, sin necesidad ya de quien te guíe».
0 notes
Text
L’insegnamento giunge solo a indicare la via e il viaggio; ma la visione sarà di colui che avrà voluto vedere.
~Plotino🌻

Foto Pinterest
49 notes
·
View notes
Text

“Quanto più un’anima è divina, tanto più si ritrova sola. » Plotino. art by_byanel ******************* “The more divine a soul is, the more alone it finds itself.” Plotinus. art by_byanel
26 notes
·
View notes
Text
“Dios lo que más odia después del pecado es la tristeza, porque nos predispone al pecado”
San Agustín de Hipona

Fue un padre y doctor de la iglesia católica nacido en noviembre del año 354 en Tageste Numidia, una antigua ciudad al norte de África y actual Argelia.
Es considerado el máximo pensador del cristianismo del primer milenio
Su padre, llamado Patricio fue un pequeño propietario pagano y su madre (Santa Monica) fue declarada así por su abnegación y bondad por la iglesia católica.
Durante su juventud, Agustín admitiría haber vivido una vida libertina, aun así, sobresalió en las letras y era poseedor de una gran elocuencia. En Madaura y Cartago se especializó en gramática y retórica, sobresaliendo en concursos poéticos y certámenes públicos.
Después de una incansable búsqueda sobre diferentes corrientes filosóficas, abrazó el maniqueísmo, doctrina filosófica enseñada por el profeta persa Mani, y que era una mezcla de budismo, cristianismo, judaísmo y gnosticismo, que radicaliza las posturas del bien y el mal, y llegó a ser bajo esta doctrina orador imperial en Milán. Al paso del tiempo, abandonaría esta filosofía al considerarla una doctrina simplista.
Después de rivalizar con él, fue Ambrosio de Milán, (quien había fusionado el cristianismo con las enseñanzas del filósofo ateniense Platón), quien le hizo conocer los escritos de Plotino y las epístolas de Pablo de Tarso, el primero considerado el fundador del neoplatonismo y el segundo mejor conocido como San Pablo, redactor de los primeros escritos canónicos cristianos y evangelizador en los más importantes centros urbanos del imperio romano.
La influencia de estos dos pensadores, de su madre y del mismo Ambrosio de Milán, influyeron grandemente para que Agustín renunciara al maniqueísmo y se convirtiera al cristianismo en el año 385.
En su obra, “La ciudad de Dios”, San Agustín habla con respeto tanto de Sócrates como de Platón, considerando a Sócrates como “el primero en canalizar toda la filosofía en un sistema ético para la reforma y regulación de la moral”.
A la edad de 32 años, regresó al cristianismo y en el 387 d.C. se bautizó.
Consagrado al estudio formal del cristianismo se mudó a Africa para dedicarse a la vida monástica vendiendo todos sus bienes, mismos que repartió a los pobres. A pesar de su búsqueda de soledad y aislamiento su fama se extendió por todo el país y en un viaje a Hipona fue elegido por la comunidad para ser sacerdote llegando a ser Obispo de Hipona.
Como obispo escribió libros que lo posicionaron como uno de los cuatro principales padres de la iglesia Latinos junto con Ambrosio de Milán, Jerónimo de Estridón y Gregorio Magno.
Agustín murió en Hipona en agosto del 430 durante el sitio que los vándalos de Genserico sometieron a la ciudad durante la invasión a la provincia Romana de África.
Fuente: Wikipedia y worldhistory.org
#catolicismo#citas de reflexion#frases de reflexion#notasfilosoficas#citas de escritores#escritores#notas de vida#lideres espirituales#oradores#san agustin de hipona
27 notes
·
View notes
Text
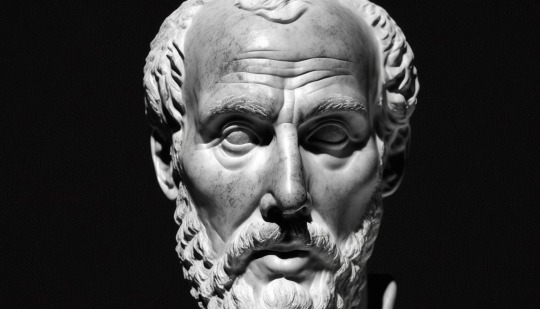
«O bien, imagínate la vida de un árbol gigantesco difundida por todo él mientras el principio permanece y no se desparrama por todo, estando él mismo como asentado en la raíz. Por tanto, si bien es verdad que ese principio suministró al árbol toda su vida, no obstante, él mismo permaneció fijo, pues no es múltiple, sino principio de la vida múltiple. Y esto no es ninguna maravilla. O mejor, sí lo es: es una maravilla cómo la multiplicidad de la vida provino de la no-multiplicidad y cómo la multiplicidad no habría existido si no existiera lo anterior a la multiplicidad, lo cual no era multiplicidad. La razón de ello es que el principio no se fracciona en el todo; de haberse fraccionado, habría destruido a la vez el todo, y éste ya ni siquiera se habría originado si su principio no permaneciera en sí mismo siendo distinto de aquél.»
Plotino: Enéada III, en Enéadas III-IV. Editorial Gredos, pág. 257. Madrid, 1985
TGO
@bocadosdefilosofia
@dies-irae-1
#plotino#neoplatonismo#uno#unidad#multiplicidad#emanación#no-multiplicidad#principio#enéada#filosofía antigua#filosofía helenístico-romana#filosofía romana#teo gómez otero
4 notes
·
View notes
Text
Numenio de Apamea: El vínculo entre el platonismo y el neoplatonismo
#filosofía antigua#filosofía griega#filosofía mística#historia de la filosofía#metafísica#neoplatonismo#Numenio de Apamea#Pitagorismo#Platón#platonismo#Plotino#Teología Filosófica
0 notes
Text

En esta imagen de la obra “The Secret Teachings of All Ages” de Manly P. Hall, se representa un modelo del universo en clave simbólica.
🔺 Estructura jerárquica del cosmos: representa una cosmovisión geocéntrica heredada del platonismo y la cosmología pitagórica, asumida por muchas corrientes herméticas:
🌍 Abajo: la Tierra, centro del mundo material.
🪐 Luego, las esferas planetarias: Luna (☽), Mercurio (☿), Venus (♀), Sol (☉), Marte (♂), Júpiter (♃), Saturno (♄).
✨ Más allá: las estrellas fijas y el mundo del espíritu, la región del Nous o Intelecto Divino.
🌹 En la cúspide: una rosa mística irradiando su luz a través del triángulo: simboliza la Sabiduría divina, corazón de la tradición rosacruz donde el camino espiritual es un retorno ascendente al Principio a través de la sabiduría oculta. La rosa representa así la revelación mística, el florecimiento del alma y la gnosis. El triángulo invertido es el símbolo del descenso del espíritu al mundo, o de la emanación divina.
🔻 Del Espíritu a la Materia y Retorno: Las líneas verticales representan una emanación de lo Uno (como en Plotino), descendiendo por niveles cósmicos. El camino de retorno —la anábasis— es una elevación del alma por las mismas esferas, cada una asociada a un principio arquetípico que debe ser comprendido o trascendido para alcanzar la unión con su origen divino.
📚 Estas cosmografías no buscan describir el universo físico, sino revelar el orden oculto del alma y su conexión con lo eterno: mapas simbólicos del alma y su proceso de reintegración. Lo que para la modernidad parece una cosmología obsoleta, en la tradición esotérica funciona como una epistemología visual del espíritu, codificando en símbolos un sistema filosófico-místico donde conocer es transformar.
El símbolo une lo visible y lo invisible. Esta obra sintetiza en una sola imagen las ideas fundamentales del esoterismo occidental:
El universo como una estructura jerárquica animada.
El alma humana como microcosmos reflejo del macrocosmos.
El símbolo como puente entre lo visible y lo invisible.
El conocimiento como vía de redención espiritual.
Detalle sobre la esfera dividida del mundo terrestre
La esfera grande representa la Tierra, centro de la manifestación física y el nivel más bajo de la jerarquía cósmica. Su división en capas sugiere una lectura cosmológica y psicológica:
Parte inferior (roja y blanca en forma de cono escalonado)
Representa el descenso al inframundo, a lo más denso y oscuro de la materia. Puede interpretarse como el mundo subterráneo o incluso el inconsciente profundo (en términos junguianos). Las franjas de color rojo y blanco recuerdan las etapas alquímicas (rubedo y albedo), pero aún no integradas.
Centro y parte superior
Aquí se alude a los elementos de la tierra, las capas del mundo natural. También podría ser una referencia a los distintos niveles de experiencia humana o “mundos intermedios”.
Línea amarilla central
Es el camino del alma o vía iniciática que conecta los niveles inferiores con los superiores. Su color dorado es clave: alude a la luz del espíritu atravesando las capas de la materia. Es el equivalente simbólico del axis mundi, la línea vertical que une Cielo y Tierra.
La pirámide o ziggurat escalonada en la cima
La estructura blanca que corona el mundo material representa la montaña sagrada o el camino de ascenso espiritual. Se relaciona con:
La Scala Philosophorum (la Escalera del Filósofo), presente en muchos tratados alquímicos y rosacruces, que ilustra los pasos del proceso iniciático.
También con el ziggurat babilónico, símbolo del ascenso al conocimiento celestial desde lo terreno.
Martín Fuchinecco ☿
2 notes
·
View notes
Text
Plethón, Esparta y Zaratustra
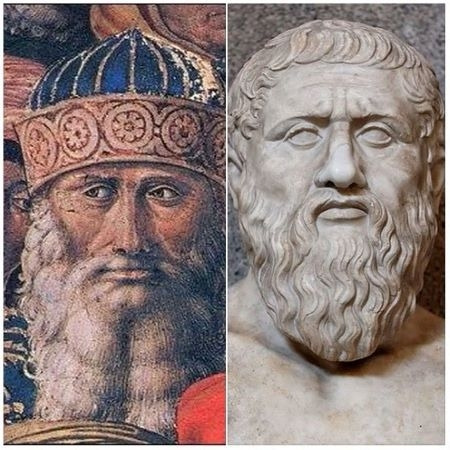
Por Claude Bourrinet
Traducción de Juan Gabriel Caro Rivera
En su traducción de 1492 de las Enéadas de Plotino, dedicada a Lorenzo de Médicis, Marcilo Ficino se refiere al filósofo bizantino Gémiste, conocido como Pletón (1355/1360/26 de junio de 1452) y lo presenta «como otro Platón», con quien Cosme discutió los «misterios platónicos». El redescubrimiento del platonismo durante el Renacimiento fue acompañado de una victoria gradual sobre el aristotelismo (aunque los filósofos buscaron generalmente la concordancia), a pesar de la resistencia de los círculos monásticos y de la mayoría de los «reformadores» de la Iglesia, que abogaban por un retorno a los Padres. La toma de Constantinopla en 1453 y el mecenazgo de mecenas Medicis, en particular Cosme, fundador de la Academia platónica florentina, favorecieron la translatio studii del corpus neoplatónico y la visión de una cadena de oro que enlazaba esta tradición de pensamiento con sabidurías arcaicas como Hermes y Zoroastro. El concilio de Ferrara/Florencia de 1438/1439, al que asistió el emperador Juan VIII Paleólogo y que pretendía reconciliar a las dos partes de una Cristiandad desgarrada por el cisma de 1054, en particular por la cuestión del Filioque, fue la ocasión de fructíferos encuentros entre intelectuales griegos y latinos. Se podría pensar que Pletón fue uno de los protagonistas de este intercambio. En 1439 escribió un texto sobre las diferencias entre Platón y Aristóteles (conocido comúnmente como De differentiis, publicado en griego en 1450 - la versión latina nunca se publicó). Esta comparación, que permaneció confidencial, provocó una virulenta respuesta en 1448/1449 por parte de su oponente Scholarios Gennade. Sin embargo, este modelo comparativo iba a inspirar muchos análisis similares en Occidente. Y aunque el estudio de las fuentes en las que se basan las obras de Ficino muestra claramente que se inspiró, y a veces casi parafraseó, al filósofo de Mistra, su persona y sus obras sufrieron una oscuridad que le hizo caer en el olvido del mundo académico. Algunas de sus ideas fueron utilizadas por Pico della Mirandola y Ficino, sobre todo en sus referencias a profetas y sabios de la antigüedad como Zoroastro.
Sin embargo, fueron redirigidos en una dirección cristiana y utilizados para reconstruir una Iglesia debilitada por múltiples ataques. Esto estaba muy lejos de las preocupaciones de Pletón. Así pues, el filósofo de Morea debió de permanecer como una referencia relativamente anecdótica, una nota a pie de página para los especialistas en historia del pensamiento, tanto más cuanto que sus libros fueron raramente publicados, si es que no fueron destruidos, como su obra mayor, el Tratado de las leyes, quemado, a excepción de algunas hojas que atestiguan el politeísmo de la obra, por Georges Scholarios (c. 1405 - 1472), que le acusó de pagano y politeísta y, en definitiva, de anticristiano.
Sin embargo, cotejando estos pasajes conservados con otros escritos, es posible reconstruir el pensamiento de Pletón, como hicieron François Masai en 1956 en su estudio Pléthon et le platonisme de Mistra, publicado por Les Belles Lettres, y Brigitte Tambrun en 2006, publicado por Vrin en la colección Philologie et Mercure, en su obra Pléthon, le retour de Platon, que sigo de cerca para este estudio. Como no se trata de sustituir unos análisis tan minuciosos y sólidos, especialmente el de Madame Tambrun, que al mismo tiempo nos ofrece unas reflexiones muy profundas sobre varios autores neoplatónicos y sobre el emperador Juliano, me contentaré, en esta presentación, con subrayar lo que puede interesarnos de un filósofo poco conocido y aparentemente tan ajeno a la modernidad filosófica.
La situación de Pletón
1) La philosophie des Hellènes à Byzance (fuente: Alain de Libera; La philosophie médiévale; PUF).
Aunque de origen griego, la filosofía, considerada «helénica», era ajena al pensamiento religioso en sentido estricto. Desde el siglo IX hasta mediados del XV, se consideraba una «ciencia exterior», una «filosofía del exterior» (exôthen, thurathen), en contraste con la «filosofía del interior», la teología. Este estatus precario (ya que estaba sometida a censura) le confería cierta autonomía, en contraste con su papel de «sierva de la teología» en la universidad latina, institución completamente desconocida en el mundo bizantino. Aunque la lógica de Aristóteles y Porfirio se utilizó en el desarrollo de la teología trinitaria, no desempeñó un papel decisivo como instrumento de la teología en su conjunto. El abismo entre filosofía y religión se ensanchó en el siglo XIV con el palamismo místico y el movimiento hesicasta (la doctrina palamita, antifilosófica, se convirtió en la teología oficial de la Iglesia ortodoxa en 1352). La educación superior se concedía de forma privada para formar a altos funcionarios, lo que significaba que muchos de los eruditos de Constantinopla eran laicos. Pletón pertenecía a este cenáculo. Las polémicas entre filósofos y teólogos, como en el Occidente cristiano, eran improbables entre dos mundos que no se encontraban. Por otra parte, cualquier afirmación de uno, por rara que sea, tiene consecuencias radicales. El Imperio bizantino, que permitió que los antiguos monumentos griegos se arruinaran o transformaran, fue el enemigo declarado del helenismo. Sin remontarnos al cierre por Justiniano de la Escuela Platónica de Atenas en 529, Juan Itálico, bajo el emperador Alexis Comneno (1081 - 1118), fue condenado a confinamiento en un monasterio por nueve artículos tès hellènikès athéotètos gémonta, «llenos de ateísmo helénico», es decir, «paganos».
El propio Pletón, presionado por el alto clero, se vio obligado, a pesar de estar relativamente protegido por Manuel II Paleólogo, a exiliarse en Mistra, ciudadela laconia, en Esparta (y eso es todo un programa en sí mismo), centro del renacimiento del pensamiento antiguo, donde el emperador le concedió una magistratura (y, un poco más tarde, el déspota de Morea, Teodoro, hijo de Manuel II, le concedió, en 1427, por medio de una argyrobulle, una propiedad en pronoia, una propiedad temporal – entonces hereditaria – que le permitía recaudar, como gobernador, o kephalis, derechos sobre los campesinos, a cambio de un servicio (douleia) prestado al soberano, y le aseguraba los medios para vivir, así como una relativa independencia, protegido de la persecución de la Iglesia). Pero su retorno al helenismo, más o menos abierto (veremos que se dirigía a una élite), provocó un violento conflicto con el monoteísmo cristiano. De hecho, la decadencia bizantina abrió la perspectiva del renacimiento de una Grecia que revivía un pasado que había intentado olvidar, o que se sometía, al traicionarlo, a otra Weltanschauung.
2) Un mundo cultural multipolar
La gigantomaquia que opone el mundo musulmán al mundo cristiano y, dentro de este último, desde la toma de Constantinopla por los latinos en 1204 (pero, religiosamente hablando, mucho antes), el enfrentamiento entre la Iglesia de Oriente y la Iglesia de Occidente, sacudida a su vez por cismas desde 1378 (papas contra antipapa(s), el papa Eugenio IV, elegido en 1431, contra el concilio de Basilea, o herejías (por ejemplo la de Juan Hus, quemado el 6 de julio de 1415), abrió paradójicamente y, en conjunto, de forma bastante lógica, un espacio para cuestionar las certezas ideológicas y permitió profundizar en estas identidades.
Hemos visto que la necesidad militar motivó un acercamiento entre el Oriente cristiano y Occidente. De hecho, fue la sumisión lo que se exigió, a cambio de la aceptación del controvertido Filioque, que situaba al Padre y al Hijo en el mismo plano ontológico (concepto de gran importancia política: determina la relación igualitaria o jerárquica entre Estado y sociedad). Pletón, anti-unitario como Marcos de Éfeso (Mark Eugenikos), a diferencia del célebre Besarión, se pronunció contra lo que consideraba una abdicación, que le permitía, bajo la apariencia de criticar el tomismo, atacar directamente al aristotelismo en nombre de Platón.
En cuanto al Islam, imbuido de la tradición neoplatónica, Bizancio no carecía de su influencia filosófica, aunque la Iglesia, acorralada por los desastres militares, se aferraba a la ortodoxia estrictamente religiosa (la misma contrapartida se encuentra en el sunismo, por ejemplo, los Doctores de la Ley, los ulemas de Alepo, los mismos que pronunciaron el takfir contra Sohravardi y lo condenaron a muerte). Sucedió que Georges Scholarios, para perjudicar a su adversario, afirmó conocer a «muchas personas que conocieron bien a Pletón en su juventud», que había estado «en la corte de los bárbaros», probablemente Adrianópolis, y que había frecuentado allí a «un judío muy influyente», Elissaios (Elisha). Scholarios añade que, de hecho, el «maestro» (didaskalos) de Pletón no era judío, sino un pagano (hellênistês), un «politeísta» (polutheos), que le había introducido en «las doctrinas de Zoroastro y otros».
Ahora bien, una de las fuentes de la falsafa, además de Aristóteles, Plotino y Proclo, a los que intentábamos conciliar, era un comentarista «persa», influido por el sufismo, heredero de los antiguos persas y restaurador de la doctrina de Zoroastro, Sohravardi, cuyo pensamiento era muy conocido en la época. Aunque el proyecto del pensador iraní y el de Pletón divergen, pues «Pletón ve en la resurrección del platonismo un arma de salvación para la independencia helénica, una política justa, un renacimiento espiritual dirigido contra la doble amenaza, latina y turca. Desde el principio, Sohravardi sitúa su proyecto en el plano de la ontología pura y del verdadero sentido del monoteísmo. Para él, la verdad del Libro Sagrado es una preocupación esencial. Volver a la sabiduría de las antiguas Grecia y Persia no es impugnar el Islam, sino profundizar en su sentido» (Christian Jambet, introducción al Livre de la sagesse orientale, traducido por Henri Corbin), El hecho es que la doctrina del profeta del mazdeísmo permitió a este último no sólo impugnar la pretensión cristiana de remontar la sabiduría arcaica hasta Moisés, sino también establecer una concepción amplia de la religión capaz de subsumir todas las creencias positivas arraigadas en periodos posteriores a Zoroastro y, por lo tanto, inferiores. Esta percepción de lo sagrado como algo evolutivo, pero siempre igual, a pesar de las aparentes disimilitudes, no dejará de tener consecuencias para su proyecto, que podríamos denominar «metapolítico».
3) Un callejón sin salida geopolítico
La situación política y militar del Imperio bizantino era entonces desesperada. En sus Memorias para Teodoro, Pletón escribió: «En la actualidad, necesitamos nada menos que salvarnos: de hecho, vemos lo que ha sido del Imperio Romano. Todas nuestras ciudades están perdidas; sólo nos quedan dos en Tracia, más el Peloponeso, que aún no está completo y una o dos pequeñas islas». Peor aún: tras la batalla de Maritsa, los bizantinos tuvieron que pagar el haradj a los otomanos y participar en las expediciones del sultán. El imperio estaba vasallizado. Los turcos, al igual que los venecianos y los francos, intervenían a veces en las disputas internas griegas. Los puertos y el comercio eran también monopolio de los italianos. No hay que olvidar que la reconquista del Peloponeso (la Morea) se llevó a cabo contra los francos, los latinos y, en particular, la familia Villehardouin de Champaña, cuyo poder aún puede verse en las ruinas del castillo de la cima de la colina de Mistra.
Pero, al fin y al cabo, esta fragmentación territorial y política no sólo recordaba el estado anárquico de la antigua Helladia, a la postre tan propicio para el florecimiento del pensamiento, sino que también permitía a los reacios refugiarse cuando era necesario o jugar con intereses opuestos. La debilidad podía resultar ser una fortaleza, siempre que se encontrara la manera de proporcionar la seguridad y la duración suficientes para que cada nación diera lo mejor de sí misma, lo que estaba lejos de estar asegurado para un imperio bizantino que había quedado reducido al tamaño de una provincia atrapada en un vicio y a merced de un golpe final.
Quedaba la esperanza: en 1429, casi todo el Peloponeso había sido reconquistado, a excepción de las posesiones venecianas. Por desgracia, el asalto final de 1453 puso fin a los sueños de reconquista y renacimiento nacional. Previamente, la victoria otomana en Varna en 1444 había alejado toda esperanza de salvación del déspota de Morea, recién convertido en reino. El reto de Pletón, no exento de valentía, consistía en restablecer las condiciones intelectuales, morales y políticas para la independencia nacional. Sin embargo, este plan, aunque se distanciaba audazmente de la pretensión del imperio de encarnar el universalismo cristiano, no era un programa «laico». No es en absoluto moderno, es decir, no elude la poderosa relación que existe entre la teología, ciencia de lo divino, y un modus operandi cívico que resulta ser una aplicación necesaria de los principios sagrados. Para Pletón, lo que se impone «allá» debe ordenarse, ponerse en orden, aquí abajo. Por eso, antes de esbozar los preceptos políticos del consejero de Manuel y Teodoro, conviene exponer la doctrina sobre las cosas divinas propuesta por el filósofo de Mistra.
Teología
1) Una doctrina «secreta»
La obra más importante de Pletón, el Tratado de las leyes, del que se conservan partes sustanciales en el estudio de François Masai, y que se publicó íntegramente en 1987 (edición B. Tambrun-Krasker), se considera un libro secreto, destinado tal vez a las personas de su entorno a las que llamaba su «phratry». La prudencia desempeña un papel importante en esta voluntad de extrema discreción (como demuestra claramente el destino del libro), ya que, inspirándose en el pensamiento pagano y politeísta, enseña la teología según «Zoroastro» y presenta los fundamentos de su reforma, la politeia lakônikê, el régimen espartano que preconiza (menos la extrema dureza de su ética).
Sin embargo, esta ocultación de una parte del mensaje, que toma la forma, en la obra, de dos partes que a veces parecen repetirse, sigue el método de los estudios platónicos, que comprenden dos niveles, según la profundidad de los conocimientos del discípulo. La segunda parte proporcionaría, por tanto, una enseñanza más «esotérica», lo que también concuerda con la opinión tradicional de que Platón impartía una doctrina secreta de forma oral, como parte de la «cadena de oro» de los sabios de la memoria antigua, instrucción reservada únicamente a una élite.
2) Contra el aristotelismo
Ya hemos hablado de De differentiis de Pletón, en que Aristóteles discrepa de Platón, y de su participación en el Concilio de Ferrara/Florencia. Para él, no se trataba de conciliar las religiones, ni a Aristóteles ni a Platón. El fracaso del Concilio de Florencia, atribuido en parte al método utilizado, el silogismo aristotélico, que no dio lugar más que a una erística estéril, un concilio que debatía la cuestión del Filioque pero que pretendía expresamente la absorción de la Iglesia de Oriente por la Iglesia de Occidente, demostró que esta ambición era vana, por no decir absurda. De hecho, el cisma nunca había parecido tan evidente. Además, Pletón no sólo apuntaba a la cristianización de Aristóteles en el tomismo, sino al propio Aristóteles, y más concretamente a su disidencia de Platón. Le critica por ignorar al dios creador y por pensar en el Ser sólo como un lógico. También critica la ambigua posición de Platón sobre la inmortalidad del alma.
3) Retorno al helenismo
Pletón iba a trastocar por completo la teología histórica y sapiencial de los cristianos. La cuestión del Filioque, por abstrusa que pueda parecer a los ojos modernos, tiene una importancia capital. «Los griegos enseñan que el Espíritu Santo procede del Padre, mientras que los latinos afirman que procede del Padre y del Hijo» (B. Tambrun). Pletón, siguiendo a Marcos de Éfeso, señala que esta última afirmación implica la presencia de dos «causas» y dos «principios» de origen en la Trinidad, lo que es contrario a la visión helenista (expuesta en la Carta II, 312, atribuida a Platón) que sostiene la existencia de una jerarquía interna dentro de lo divino. El retorno al helenismo fue también una reacción contra el palamismo, cuyo centro de difusión fue Mistra (Defensa de los santos hesicastas de Gregorio Palamas), cuyo irracionalismo místico, alentado por la teología negativa (el Bien está por encima de las palabras), contradecía directamente el racionalismo helénico y, en lugar de optar por Platón o Aristóteles, nos instaba a recurrir a Jesús y Moisés: «La necia filosofía de los sabios de fuera no comprende, pues, ni revela la sabiduría de Dios» (Cf. Pablo, en la Primera Carta a los Corintios, por ejemplo: «Y no hablamos de ella con el lenguaje que enseña la sabiduría humana...»). Por último, para Platón, el principio de no contradicción era una garantía de verdad y las polémicas entre teólogos monoteístas, ortodoxos o heréticos, no son más que «sofismas». Pues los dioses han depositado «nociones comunes» en nuestras almas racionales y Zoroastro fue capaz de formular las verdades que se han transmitido a través de los tiempos.
4) De vuelta a Zoroastro
Antes de los tiempos modernos, la justificación de una doctrina reside en sus orígenes, en el pasado más remoto. Para desacreditar una doctrina contraria, es necesario demostrar que se trata de una «novedad», como no dudó en hacer Pletón con respecto a los monoteísmos, a los que llamó «sofismas» y que, para él, eran degradaciones de la sabiduría arcaica transmitida por una «cadena» de guías (hodêgoi). Así pues, hay que averiguar quién fue el legislador más antiguo, quién fue el maestro original (didaskalos). Los cristianos, siguiendo a Justino Mártir, que sitúa a Moisés cinco mil años antes de Cristo, luego a Tatiano, a Clemente de Alejandría, que describe un Logos docente utilizando la Ley y los profetas, a Orígenes y a Eusebio de Cesárea (al comienzo de la Historia Eclesiástica), y remitiéndose a historiadores judíos como Artapanus, Eupolemus, Filón de Alejandría y Flavio Josefo, sostienen que Platón se lo debe todo a Moisés. Clemente y Eusebio citan al pitagórico Numenio: «¿Qué es, en efecto, Platón, sino un Moisés que habla ático?» Para Pletón se trata, pues, de descubrir la fecha en que Zoroastro profesó su doctrina, sus principios (arkhas). En el Tratado de las leyes Pletón dice que Zoroastro es «el más antiguo de los legisladores y sabios de los que tenemos memoria», que fue «para los medos y persas y la mayoría de los demás antiguos de Asia el más ilustre intérprete de las cosas divinas y del mayor número de otras grandes cuestiones». Habiendo vivido 5.000 años antes de la guerra de Troya (según Plutarco – de hecho, el autor de los Gathas – Zaratustra, en avestiano -profeta de los arios («nobles»), pueblo indoeuropeo originario del noreste de Irán, pudo vivir hacia 1700 a.C.), está en el origen de una cadena áurea que conduce a Pitágoras y Platón. Según Pletón también fue el inspirador de los Oráculos Caldeos, recogidos bajo Marco Aurelio por dos teúrgos caldeos, Juliano el Padre y Juliano el hijo, y transmitidos por Psellos (siglo XI). Vinculados a la tradición de los «Magos», se dice que son revelaciones filosóficas del profeta iranio, que Pletón purgó de la escoria caldea y cristiana y que constituyeron el «centro de gravedad» (Brigitte Tambrun, que reproduce una traducción) de su sistema. Presentan «el itinerario del alma, su descenso al cuerpo, el servicio que debe prestar en la tierra y luego su ascensión».
El término «magus» es ajeno a la tradición cristiana. Majûs, tanto en árabe como en persa, designa a los «antiguos sabios de Persia», que no deben confundirse con los «magos mazdeos», seguidores del dualismo, a diferencia de Zoroastro, que afirma un principio único en el origen del mundo. En griego, magos puede referirse a alguien que practica theôn therapeia, el culto a los dioses, o a goês, el mago. En griego, magos también puede confundirse con caldeos (que se ocupan de la astronomía y que pueden vincularse, directa o indirectamente, a la tradición zoroástrica). El objetivo de Pletón era descalificar el monoteísmo eliminando a Moisés de la lista de sabios primordiales. Detalla una lista de legisladores, cuyo denominador común es ante todo la inmortalidad del alma, base moral de toda aplicación de las leyes: primero Zoroastro, luego Eumolpe, Minos, Licurgo, Ifitos y Numa. Tres de ellos representan a Creta, Esparta y Roma. Luego menciona a los brahmanes de la India, o gimnosofistas, a los Magos de Media y a los Couretes. Merece la pena detenerse en estos servidores de Zeus, que ejecutan, con ruido ensordecedor, una enérgica danza de armas.
Para Pletón ellos eran los defensores y preservadores de la tradición politeísta. Tenían un papel ético y militar. Según la mitología, gracias a ellos fueron derrotados los gigantes, alegoría del monoteísmo, que atacaban a los dioses. Por otra parte, son sacerdotes de Zeus, es decir, el primer principio, y el filósofo heleno se interesa especialmente por el oráculo de Zeus en Dodona, quizás el más antiguo «centro de la fundación del helenismo», cuyos sacerdotes, los Selloi, o Helloi, llevan un nombre muy significativo. Pletón rechazaba el acercamiento místico a lo divino, la visión directa ejemplificada por los neoplatónicos y los palamitas. La escucha le parece más apropiada. También menciona a Polides, a quien consultaba Minos, luego al centauro Quirón, educador de héroes, y por último a los sabios asociados a las corrientes pitagórica y platónica, Pitágoras, Platón, Parménides, Timeo, Plutarco, Plotino, Porfirio y Jámblico. El filósofo neoplatónico Proclo, uno de los miembros de la Escuela de Atenas, clausurada por Justiniano, que se exilió a Persia en 529, y que es asiduamente estudiado en Bizancio, está ausente de esta lista (junto con Homero y Orfeo, ya que Pletón desconfía de los poetas; en cuanto a Hermes, la confusión que se ha hecho con Moisés le lleva a rechazarlo).
5) Sohrawardi
Antes de explicar por qué se rechaza a Proclo, debemos volver al descubrimiento que Pletón hizo en su juventud con Eliseo, judío, pero en realidad helenista, tal vez discípulo de la escuela del platonista Sohrawardi, de Zoroastro y de los Magos de Persia, lo que nos ayudará a comprender las razones. La doctrina del hombre que revivió el Avicennismo y volviendo a los sabios iranios al filósofo de la luz oriental, es decir, de la luz que amanece. Ahora bien, para Sohrawardi, la luz no es sólo una metamorfosis, sino también el principio metafísico que manifiesta todo lo que existe y le da todo el resplandor del Ser. Desde el primer principio hasta el fondo de la escala de los seres, todo está regido por el mismo vínculo. La Luz se opone a las Tinieblas y ésta es la enseñanza de los Sabios de la antigua Persia. El simbolismo de la luz y del fuego, omnipresente en los Oráculos Caldeos, será esencial en la teología de Pletón. Para captar plenamente su esencia, es necesario leerlos en la obra de B. Tambrun, y recorrer los comentarios que los acompañan. Pero, ¿por qué desdeñó Pletón al gran Proclo, a pesar de que Scholarios insinúa que hizo de él su fuente oculta?
6) Rechazo de Proclo y de parte del neoplatonismo, en particular del apofatismo
Los puntos en común entre los dos filósofos platónicos pertenecen a la tradición neoplatónica (B. Tanbrum da una lista de ellos, que reproduzco, abreviada, en pp. 153-154-155): composición de una teología a partir de Platón y de los Oráculos, existencia de un primer principio que es la causa (aitia), producción del mundo sensible por intermediación de un mundo inteligible, pluralidad unitaria de los dioses, concebidos como ideas, divinización de los planetas y de las estrellas fijas, degradación progresiva del ser, relación proporcional entre las causas y su modo de producción, existencia de varios órdenes de realidad, varios órdenes de dioses, cuyo número es finito, y cuyos dos principios primordiales son el limitante y el ilimitado. Además, la generación de los dioses difiere según los distintos niveles ontológicos, se producen realidades divinas, cada orden deriva de un principio único, hay comunidad entre los dioses, las propiedades de los dioses y sus atribuciones no son equivalentes, cada dios tiene su rango, hay semejanza de los derivados en relación con los seres de los que derivan. La teología científica de Proclo se basa en Parménides, el tratado teológico de Platón, que también influyó en Plotino. Parménides fue la fuente del apofatismo tanto pagano como cristiano.
Pletón, que se inspiró fuertemente en el Himno a Zeus de Arístides Aelio, se opuso tanto al pseudo-Dionisio como a Gregorio Palamas y Tomás de Aquino, y sobre todo a los logros del Concilio de Nicea sobre el tema de la Divinidad. Para el neoplatonismo el primer principio es trascendente de manera absoluta, está «fuera de todo e inco-ordinado con sus derivados». Proclo dice que este dios está «más allá del primer aduta, más inefable que cualquier silencio y más incognoscible que cualquier existencia». Ahora bien, Pletón «procede exclusivamente por la vía de la teología afirmativa». Dios no está oculto. Para él, es comunicable (salvo por el hecho de ser en sí), no es absolutamente trascendente, aunque sea uno y único. Sobre todo, es un generador, un demiurgo, un demiurgo de demiurgos. A Zeus se le designa con muchos calificativos: es padre, demiurgo y rey, es decir, basileus o autokrator; se dice que es amo, es decir, despotês absoluto, mientras que Proclo identifica al demiurgo como el tercer padre de la primera tríada de dioses intelectivos. «Para Pletón, el primer dios también se dice que es verdaderamente ser y ser en sí mismo (autoôn), verdaderamente uno y uno en sí mismo (autoen), bueno en sí mismo (autogathos), perfecto en sí mismo (autotelês); es verdaderamente Jano; también se le describe como no engendrado, como bienaventurado en grado sumo; es noble en esencia, es gentil; es la causa última y el primer jefe, el más alto de todos (panupertatos), todopoderoso (pagkratês), el engendrador de todas las cosas (paggenetôr)», y “ser por sí mismo (auto dia sauton)”. Veremos cuáles son las implicaciones políticas de que el hombre pueda conocer al primer dios.
7) Una teología politeísta
Pletón era decididamente politeísta. Era un politeísmo jerárquico, con las divinidades enumeradas en el orden de una «escalera», término utilizado para designar la taktika de la época, los títulos y funciones de la nomenclatura imperial, y los subordinados a ellos. Desarrolló esta visión en su «libro secreto», el Tratado de las Leyes, el mismo libro que, por esta razón, provocó la ira de Scholarios. Toma los nombres de los dioses de la tradición griega, pero los distorsiona (diástasis), los «endereza» mediante la reflexión y los transforma para darles una intención racional. Sus dioses son los «dioses-idea» que utiliza habitualmente el neoplatonismo. Sin exponer una teogonía bastante erudita y sutil, y no por ello menos coherente (véase el cuadro de B. Tambrun en la página 159, con su exégesis), es necesario presentar su lógica.
8) Una teología genealógica
La clave de esta teología – frente a la del neoplatonismo, para el que uno no es el género supremo – es la concepción de un panteón genealógico. Las ideas-dioses no son heterogéneas; están emparentadas, engendradas, «y salen las unas de las otras», del Ser Uno-Bueno: «[...] Zeus, primer principio y primera causa, engendra dos “géneros” (genê), es decir, dos familias, de dioses hipercósmicos, y éstos a su vez engendran a los demás seres» (B. Tambrun). «Zeus engendra al segundo dios, que es también el segundo padre, Poseidón o la ousia (el Noûs de Plotino, el Intelecto), y de él proceden generaciones de dioses y seres», hasta la materia. Se trata de un sistema de espejos, en el que «cada nivel de la ousia refleja el nivel inmediatamente superior». Todos los seres se reúnen así en un único género, eph' hen genos.
La fraternidad jerárquica preside el mundo de los dioses y el mundo terrenal es su analogía. «El mundo es, en efecto, un kosmos, un bello orden en el que los seres están asignados a un lugar y un rango determinados. El mal está excluido. Pletón es decididamente optimista. Es más, la materia está exenta de toda estandarización y reducción, de la obliteración racionalista, porque el modo de generación se basa en el proceso de división por dicotomía, que es explicitación y creación (demiurgia), de la cima del ser a la base, y por la producción de alteridad, que es el doble inverso del productor. El principio de identidad-otropía impulsa el mundo y como tal es accesible a la razón en su riqueza ligada a su diversidad, y vinculando lo universal a lo particular. Por ello, el problema religioso se aborda al modo de lo «mismo» (el arkhê zoroastriano, generador de la teoría de las declinaciones de la sabiduría eterna) y de lo «otro» (las diferentes filosofías, religiones e Iglesias que han existido a lo largo de los tiempos, con sus lenguas, sus particularidades étnicas e históricas, y que se han alejado en mayor o menor medida del original). Por lo tanto, es posible una teología universal, «situada en el nivel de las formas inteligibles», estas «nociones comunes» que permiten comprender un mundo en el que todo está unido según un mismo principio, son símbolos, sembrados «en potencia» por el demiurgo, que toda alma posee para captar la razón de los seres.
Política
Pletón retoma la idea bizantina de que el modelo político hunde sus raíces en la teología. Sin embargo, para él no existe un pueblo elegido, sino que cada civilización tiene su propia razón de ser.
1) Los orígenes de la catástrofe según Pletón
A cualquier miembro del imperio en el siglo XV que tuviera algún conocimiento de la antigüedad le habría sorprendido el trágico contraste entre la miseria de la época y la grandeza de la Grecia pagana. ¿Dónde se originó esta catástrofe? Me vienen a la mente los recuerdos de San Agustín y las circunstancias que rodearon la redacción de La Ciudad de Dios. El obispo de Hipona respondía a los detractores del cristianismo, aquellos que explicaban la toma de Roma en 410 por Alarico como consecuencia del abandono de las divinidades ancestrales de la Urbs. Del mismo modo, Juliano, siguiendo los pasos de quienes propugnaban la restauración de los cultos politeístas, había intentado volver a conectar con el hilo roto de los dioses.
¿Y qué dice Pletón? Señala que el desmembramiento del Imperio Rhomaioi se debió a luchas internas, pero también al fracaso de la ideología monoteísta. En aquella época, el mero hecho de perder el poder «demostraba» que uno había sido abandonado por Dios. Una vez derrotados los dioses nacionales, el imperio cristiano impuso un culto que pretendía ser universal y extenderse a todo el mundo. Este era el postulado eusebiano, que hace descansar la verdad religiosa en el poder de la monarquía constantiniana, argumento que se pone patas arriba en el siglo XV, época que es la culminación de una serie de catástrofes. Además de esta acusación ideológico-histórica, Pletón recurre a una crítica interna de la concepción que Eusebio tiene del modelo político de la monarquía. Al considerar el poder divino, prototipo de la monarquía, como una tríada (la Trinidad nicena) y no como una mónada, y al establecer la identidad del Padre y del Hijo (contra el arrianismo), establece una isotomía, es decir, una igualdad de honores, una igualdad entre principios divinos que debería ser jerárquica, y postula dos causas para la realidad del mundo y para la estructura política del imperio. La universalidad monoteísta «ortodoxa» se convirtió no sólo en una cáscara vacía, sino también en un modelo de impotencia política, tanto más cuanto que se veía amenazada por otros monoteísmos, el de los latinos y el del Islam otomano.
2) Un programa de restitución política
Las instituciones de los antiguos griegos habían demostrado su valía y convenía inspirarse en ellas. Contra los plutócratas, o la pobreza excesiva, Pletón recomienda que los consejeros del príncipe se eduquen y vivan en aurea mediocritas. Inspirándose en Esparta (si la tierra ejerce una influencia decisiva en el pensamiento, no es irrelevante que fuera en el antiguo suelo de Lacedemonia donde sometió a sus compatriotas a los instrumentos de su salvación) y constatando que el modelo del campesino contratado, o el del mercenario interesado, no eran viables, en la Memoria para Teodoro, la Memoria para Manuel (1418) y el Tratado de las leyes, propuso una refundación del cuerpo social en tres clases bien diferenciadas. En casi todas las ciudades, la primera clase, la más necesaria y la más numerosa, es la de los productores», escribió en el Tratado de las leyes, “es decir, los agricultores, los pastores y todos aquellos que obtienen directamente los frutos de la tierra”, a los que llamó los “hilots”, por Esparta. La segunda clase (que sólo se menciona en la segunda Memoria) es intermedia y se mantiene en un estado de inferioridad. Ayuda a producir (labradores) o a procurarse bienes (mercaderes). Como hombre de la tierra, Pletón rechaza el mercantilismo y el modelo oligárquico veneciano y aboga por la autarquía económica. La tercera clase es la de los gobernantes (los «guardianes» y «filósofos» de Platón), es decir, el ejército, la administración (los arcontes) y el basileus (el emperador). Esta clase sólo puede desempeñar eficazmente sus funciones si está libre de las preocupaciones de la producción y de las tentaciones del comercio, por lo que es alimentada por las otras dos clases mediante un impuesto sobre la renta (en especie), dividiéndose este impuesto en tres partes (en realidad dos): para los productores y propietarios (pero la tierra es común y concedida por el Estado), y para los que proporcionan seguridad. Estos tres estratos (en realidad dos) están unidos por el interés mutuo, la virtud y la lealtad a unos valores comunes. Pletón propuso, pues, un sistema de ejércitos permanentes, leales y sólidos, un cuerpo cívico preocupado ante todo por las preocupaciones nacionales, la patria, y no por la suerte de la Iglesia y la religión, como ocurría en el contexto del imperio. Además, las funciones civiles y militares estarían claramente diferenciadas. Por último, en su tratado de 1439, Des vertus, insistió en la necesidad de aplicar enérgicamente estas leyes, una aplicación que ilustraba la virtud de los gobernantes.
3) La ciudad virtuosa
Todas las exhortaciones a los dirigentes políticos, a Manuel, a Teodoro y a los nobles, tienen por objeto que no desesperen de la causa griega y se convenzan de que la victoria depende de la fidelidad a los principios y valores. El poder de un Estado depende de las ideas que rigen su organización y de la virtud de los hombres que lo encarnan. La fuente del éxito musulmán es sólo un ejemplo del vínculo entre los principios espirituales y el comportamiento. Pletón ve dos razones para ello: en primer lugar, la convicción de que el alma es inmortal, creencia que hace que la muerte sea menos temible, e incluso, en cierto modo, la presenta bajo una luz favorable, en el contexto de la yihad; después, la certeza de que el destino (Mektoub, «lo que estaba escrito», equivalente árabe de fatum) manda, de que la libertad (en el sentido moderno) no existe (de ahí quizá su interés por la astronomía, que en aquella época no estaba muy alejada de la astrología, y que explicó en un libro de texto), y que cada destino está dictado por una necesidad trascendente, una convicción que libera energía al darnos la sensación de realizar todo nuestro potencial, sin el temor de quedarnos paralizados por la avalancha de falsas opciones que conducen a vacilaciones perjudiciales.
En el Tratado del destino, contenido en el Tratado de las leyes, compara a los seres humanos con douloi, esclavos, (están «bajo la mano», hupo kheira) – los funcionarios son esclavos del bien público, douloi tou koinou – esclavos cuya suerte no puede ser infeliz bajo el dominio de un buen amo (cf. nuestra palabra «ministro», ministro, «siervo», derivada de ministerium, «ministerio», «deber», «servicio»). La clave está en ser consciente de esta «necesidad» y, por lo demás, confiar en la voluntad de Dios. Para Pletón, la fuerza de los ejércitos otomanos se compara favorablemente con la de los antiguos helenos, que situaban muy alto, a un nivel superior al de los dioses, la Moira, derivada de la ousia de Zeus, la Heimarmenê de los estoicos, la «parte», la «suerte» de todo ser. Para Pletón, es Hefistos, «encargado de la “stasis”, del reposo, del mantenimiento, fijando “para cada uno su dominio y su lugar”» (B. Tambrun).
Hybris, por ejemplo, es el vano intento de transgredir los límites establecidos por el destino. «Las tres Parcas (Moirai) guardan verdaderamente bajo su vigilante guardia la perfecta realización de lo que cada uno de los dioses ha decidido por la más excelente deliberación», escribe en el Tratado de las leyes. La ley natural está condicionada por ideas adecuadas sobre el mundo divino. Éstas se basan en la observación de que el mundo terrestre está íntimamente ligado, por analogía, al mundo celeste, y de que los dioses gobiernan todas las cosas con rectitud y justicia.
En contraste con el culto practicado por los fieles, sobre todo en los monasterios, Pletón considera que, puesto que lo «divino» (theîon) concede a cada ser la parte que le corresponde según lo que le conviene, no tiene sentido intentar doblegarlo o adularlo. La divinidad no necesita a los hombres. La piedad consiste en reconocer el bien que viene de lo alto. Además, la ética, la moral y el comportamiento humano deben modularse sobre el Bien, que equivale al Uno y al Ser en sí mismo. En otras palabras, el hombre, como Dios, es bueno. La moral de Pletón es optimista. Se aparta de la tradición neoplatónica. Para esta última, la más alta virtud consiste en separarse lo más posible del cuerpo y de las riquezas materiales. Es necesario distanciarse de la vida de este mundo, como preconiza Platón en el Teeteto: «... debemos, lo más rápidamente posible, huir de aquí, hacia allá». La «justicia» debe tender a la inteligencia, la templanza, el valor y la sabiduría, que es la contemplación de los seres. Pero Pletón «introduce una considerable restricción a la imitación de Dios por parte del hombre». Está mucho más cerca de la moral estoica.
Como el hombre está situado en el límite (methoriôi) entre la materia perecedera y el mundo divino inmortal, con el que estamos relacionados, con el alma entre dos tipos de formas (utiliza el término metaxu), siendo el compuesto humano methorion y sandesmos, el límite común y el vínculo del universo, una mezcla (mixis), su pneuma haciendo posible esta unión, pertenece a dos patrias que, en esencia, forman una única Ciudad. Él es responsable ante la sociedad (koinônia), esta sociedad se extiende vertical y horizontalmente, y se funda en el principio de asociación, una «simpatía» hacia todo lo que surge. Él está en el centro de la “ciudad completa de los seres” (tôn ontôn têi pantelei têide polei). Es un centro nodal. El hombre es, pues, semejante a los dioses. Como ellos, debe asumir su parte de deberes. Tiene una verdadera misión. La armonía universal depende de él. Debe mantener su posición, su rango en la sociedad y en el mundo. Es copula mundi, porque es el vínculo entre varios círculos concéntricos: su familia, su patria, su dominio, su tierra, el universo. Su acción es un servicio, una leitourgia. Es el mediador por excelencia, aquél a través del cual pasan las dimensiones del ser y ocupa el lugar de Cristo. Como nuevo Hércules, no puede eludir su tarea. Ésa es su dignidad. La doctrina teológico-política de Pletón es una propedéutica para la acción.
4) Un estado monárquico análogo al mundo divino
La estructura del imperio debía seguir el modelo de la familia. Esta noción de origen y filiación comunes era esencial para Pletón. Rechazaba la idea de un emperador que fuera «lugarteniente de Dios en la tierra», de un imperio con vocación militar. Por supuesto, el mundo político refleja el arquetipo divino, el orden celeste. Pero cada estrato, aunque similar en su origen último al que le precede y genera, es al mismo tiempo diferente. Cada eslabón de la cadena jerárquica tiene su «parte», su papel, su deber. El emperador, como el primer dios, funda un linaje, que es una difusión jerárquica del poder político. Pero cada «hijo», o cada condición, es una criatura por derecho propio. En Pletón no hay tal abolición de los límites, de los poderes intermedios entre el poder central y los ejecutores, como implica la concepción palamita, que elimina la distancia entre el hombre y Dios, y conduce en última instancia a un aplastamiento, a una nivelación universal. Cada engranaje recrea el poder transmitido, al igual que los dioses lo hacen en el reino. El Basileus, que no es un magistrado (no es elegido), no es un tirano. Está, por así decirlo, en todas partes a la vez, pero delega su poder. Deben existir «centros de relevo para la toma de decisiones entre [el emperador] y sus súbditos». Las decisiones imperiales deben «adaptarse a la variedad de las realidades locales».
5) El genos como paradigma universal
Esto demuestra que el modelo genealógico es un paradigma político. Todo su pensamiento se rige por este principio universal. «Plotino (Enéadas, VI, 1 [42] 2 y 3) ya mostró que si la ousia fuera un solo género (o una sola categoría), sólo podría serlo en el sentido de que los Heráclidas forman un solo «genos», no porque todos tengan un predicado común, sino en el sentido de que todos proceden de uno solo (aph' henos)». Esta referencia a los Heráclidas (Hêrakleidôn kathodos) y su regreso al Peloponeso, origen de la «raza» griega, es paralela al regreso de los hermanos del emperador Juan VIII Paleólogo, en los que ve la aurora de un renacimiento helénico. Para ello, invoca el «germen» del que podría resurgir el poder helénico, Esparta-Mistra, en el corazón del Peloponeso, cuna del alma helénica. Escribió a Manuel II: «... nosotros, a quienes gobiernas y de quienes eres emperador, somos helenos por género, como atestiguan nuestra lengua y la cultura de nuestros padres. Y para los griegos es imposible encontrar un país que les sea más propio y que les convenga mejor que el Peloponeso y toda la parte de Europa que linda con él y las islas adyacentes. De hecho, es claramente el país que los propios griegos han habitado siempre, al menos según los recuerdos que los hombres han conservado; nadie más lo había habitado antes que ellos y ningún extranjero lo ha ocupado».
6) Un mundo en paz
Según Jorge de Trebisonda, en Florencia, Pletón predijo que sólo habría una religión. Evidentemente, no se trataba de conciliar lo irreconciliable, es decir, dogmas congelados en el tiempo y certezas arraigadas en preferencias chovinistas. El Concilio de Ferrara-Florencia había demostrado la inutilidad de ello. Ahora bien, el retorno a la Arkhê, a los orígenes de la sabiduría primordial de Zoroastro, el primer Sabio del que se genera la «cadena áurea» que pasa por Pitágoras y Platón, «parece particularmente adecuado para servir de referencia común a una multiplicidad de Estados bien separados, cada uno de los cuales puede tener su versión particular de esta doctrina». Pletón era consciente de que el platonismo impregnaba la filosofía musulmana chiíta de Persia y la tradición bizantina y observó que se estaba extendiendo en el Occidente latino. ¿No habría que reconocer universalmente este sustrato espiritual común y utilizarlo, no para fusionar las particularidades nacionales, lo que es imposible y en todo caso indeseable, sino para llegar a un entendimiento, más bien a una escucha capaz de frenar el expansionismo e incluso de establecer una paz universal basada en la búsqueda armoniosa de una vida virtuosa? Algunas nociones son comunes a estas civilizaciones, como el reconocimiento de realidades inteligibles y la tesis de la inmortalidad del alma. Por otra parte, el politeísmo rectificado puede sufrir al ser percibido, por teologías que niegan su principio, como una relación aceptable de Ideas. Se salvaguardarían, pues, las costumbres, con sus especificidades políticas y constituciones adecuadas. Pletón se opone, sin embargo, a la visión de Juliano el Emperador de los dioses etnarcas (o ángeles, según Pseudo-Dionisio, divinidades tutelares de las naciones), Pero la coexistencia pacífica sería posible gracias a un referente común, por así decirlo, mediante el reconocimiento de un mismo paggenetôr, siendo cada nación en sí misma genos (suggeneis, «de la misma filiación»), es decir, un reflejo del modelo divino.
Fuente: http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2025/04/29/Pletón n-sparte-et-zarathoustra.html
3 notes
·
View notes
Text

C'è la salute in quanto il corpo si accorda nell'unità; c'è la bellezza quando la natura dell'uno armonizza le parti; c'è la virtù dell'anima quando le sue potenze si fondono in unità e concordia.
Plotino Enneadi
5 notes
·
View notes
Text
Come chiudendo gli occhi, invece, dovrai cambiare la tua vista con un’altra, risvegliare la vista che tutti possiedono, ma pochi usano.
- Plotino, Enneadi
COMMENTINO
Sembra paradossale, ma l'atto di guardare, alcune volte, non ti permette di vedere. Vedere veramente la realtà, infatti, non ha a che fare soltanto con la vista. Se guardo un uomo che scala i traguardi della vita, potrei non vedere l'uomo spaventato dalla morte. Se guardo un ragazzino che si prende gioco di un suo compagno di classe, potrei non vedere il bimbo terrorizzato dalla propria vulnerabilità. Se guardo le cose che desidero, potrei non vedere le distorsioni che guidano i miei desideri. L'atto di vedere, infatti, è l'insieme del guardare e del comprendere. L'atto di vedere è quello che si accorge di ciò che sta oltre quel che tutti guardano. La comprensione richiede astinenza dall'immagine, capacità di analizzare nel silenzio, pretende distanziamento dai sensi, dal rumore, dalle distrazioni. La comprensione richiede l'accensione di una vista che matura soltanto quando ascoltiamo la nostra interiorità, la quale ci dà visioni, idee e rappresentazioni che gli occhi non sanno fornirci. In fin dei conti, la filosofia è proprio l'allenamento a guardare con quella vista interiore, l'apertura di questi occhi che vedono cose nascoste nelle immagini che ci si presentano nel mondo. Se vuoi fare filosofia, allena quello sguardo: vedrai cose che agli altri sfuggono, che eppure sono le più importanti da vedere.
Rick Dufer
4 notes
·
View notes