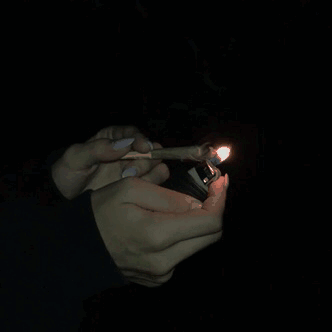Text
La ideología de la mismidad: Una crítica del igualitarismo
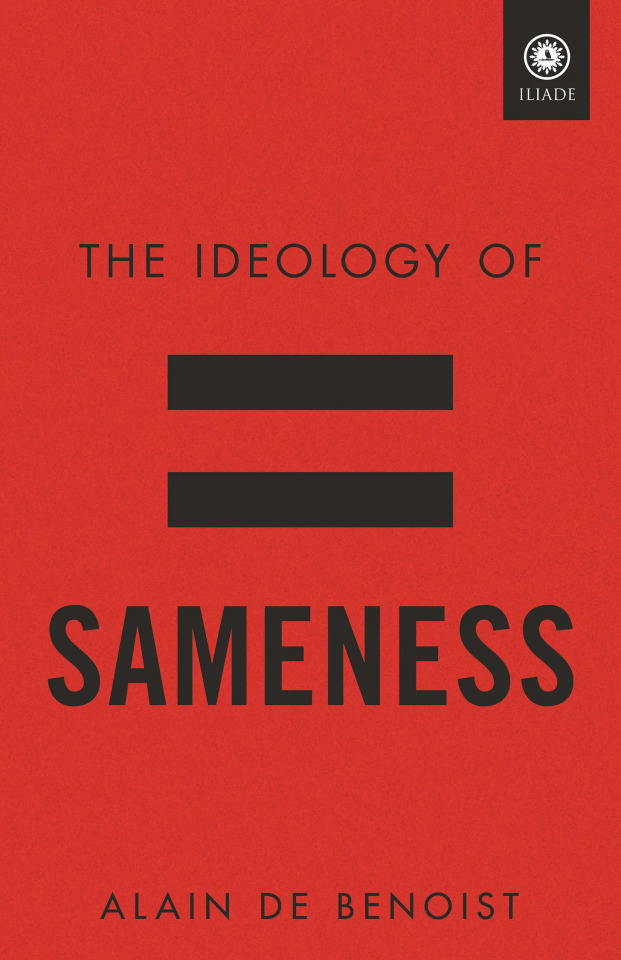
Por Alexander Raynor
Traducción de Juan Gabriel Caro Rivera
La ideología de la mismidad de Alain de Benoist ofrece una crítica que invita a la reflexión sobre el igualitarismo y el universalismo modernos, defendiendo de forma convincente la importancia de la diversidad y el particularismo en las sociedades humanas. En este volumen delgado pero denso, de Benoist aporta su considerable destreza intelectual a lo que considera uno de los conflictos ideológicos definitorios de nuestro tiempo: la tensión entre homogeneización y diferenciación.
De Benoist comienza trazando el desarrollo histórico de lo que denomina la «ideología de la igualdad»: la creencia de que todos los seres humanos son fundamentalmente idénticos e intercambiables, y que las diferencias entre individuos y culturas son superficiales y carecen de importancia. Sostiene que esta ideología tiene profundas raíces en el pensamiento occidental, desde el universalismo cristiano hasta el racionalismo de la Ilustración y el individualismo liberal moderno.
Aunque reconoce las nobles intenciones que subyacen a gran parte del pensamiento universalista, de Benoist sostiene que, llevada al extremo, la «ideología de la igualdad» conduce a un aplanamiento de la diversidad humana y a una pérdida de las identidades y comunidades particulares que dan riqueza y sentido a la vida. Defiende de forma persuasiva que la verdadera igualdad no significa borrar todas las distinciones, sino respetar las diferencias al tiempo que se afirma una humanidad común.
Uno de los puntos fuertes del libro es el análisis matizado del concepto de igualdad. Sostiene que la igualdad matemática no es lo mismo que la igualdad proporcional o la equidad y que perseguir ciegamente una noción abstracta de igualdad a menudo conduce a la injusticia en la práctica. En su lugar, aboga por una comprensión de la igualdad basada en la reciprocidad y el reconocimiento mutuo entre individuos y grupos diferentes, pero igualmente valiosos.
De Benoist se muestra más convincente cuando habla de la importancia de la comunidad y la pertenencia para el florecimiento humano. Basándose en pensadores como Ferdinand Tönnies, contrasta la solidaridad orgánica de las verdaderas comunidades con el individualismo atomizado de las sociedades liberales modernas. Aunque no romantiza las formas sociales premodernas, defiende con firmeza que hemos perdido algo vital en la transición a la sociedad de masas, y que la recuperación de un auténtico sentido de comunidad es esencial para abordar muchos de los males sociales contemporáneos.
La crítica del autor al individualismo liberal es incisiva y oportuna. Sostiene que la concepción liberal del individuo como titular abstracto de derechos desvinculado de todo contexto social es incoherente desde el punto de vista filosófico y perjudicial en la práctica. Los seres humanos son fundamentalmente sociales y están moldeados por su contexto cultural: sólo podemos comprendernos realmente a nosotros mismos y prosperar a través de nuestras relaciones y comunidades. De Benoist sostiene que el olvido de este hecho básico por parte de la teoría liberal conduce a una visión empobrecida de la naturaleza humana y la sociedad.
De Benoist defiende el valor de las distintas culturas e identidades. Sostiene que la verdadera universalidad sólo puede alcanzarse a través de la particularidad: que accedemos a la experiencia humana universal precisamente a través de nuestras herencias y comunidades culturales específicas. Esto me parece una forma más madura y matizada de política identitaria, que afirma la igual dignidad de todos los pueblos al tiempo que preserva la diversidad cultural.
El debate del libro sobre el federalismo y la subsidiariedad como alternativas a los Estados-nación centralizados es especialmente interesante. De Benoist aboga por un modelo de comunidades e identidades anidadas y superpuestas como forma de conciliar unidad y diversidad. Esta visión de la «unidad en la diversidad» ofrece una alternativa convincente tanto al nacionalismo rígido como al cosmopolitismo desarraigado.
La Ideología de la mismidad es una contribución importante y oportuna a los debates en torno a la identidad, la comunidad y la diversidad en el siglo XXI. En un momento en que muchas sociedades se enfrentan a cuestiones como la inmigración, el multiculturalismo y la identidad nacional, de Benoist ofrece un marco filosóficamente rico para reflexionar sobre estos temas.
Se esté o no de acuerdo con todas las conclusiones de de Benoist, su llamamiento a una renovada apreciación de la diversidad y el arraigo humanos es profundamente convincente. En una época de globalización y cultura de masas, su defensa de las identidades y comunidades particulares como fundamento de un humanismo verdaderamente universal se antoja vital y necesaria.
Para cualquier persona interesada en cuestiones de cultura, identidad y comunidad en el mundo moderno, La ideología de la mismidad es una lectura esencial. De Benoist ha producido una obra de genuina perspicacia y originalidad que merece un amplio compromiso y debate.
Fuente: https://www.arktosjournal.com/cp/149992425
3 notes
·
View notes
Text
Louis Dumont y la sociedad de castas india

Por Joakim Andersen
Traducción de Juan Gabriel Caro Rivera
A veces se dice que una de las ventajas de una sociedad multicultural es que enriquece a Suecia. La idea no es del todo irrelevante, siempre puede haber aspectos valiosos en otras culturas. En la práctica, sin embargo, ese enriquecimiento brilla por su ausencia y se limita a unos pocos platos. Las opiniones católicas tradicionales sobre el aborto, la crítica musulmana de la usura, el etnocentrismo romaní o la cultura del honor árabe nunca son algo de lo que se nos pida aprender, aunque también pueda haber granos de verdad en ellos. Lo mismo ocurre con la sociedad de castas india.
Según el indólogo francés Louis Dumont, la sociedad de castas hindú se basa en una cosmovisión muy diferente de la occidental. Según Dumont, esto hace que también sea valiosa para la sociología occidental, ya que sirve como contraste que puede iluminar aspectos de nuestra propia visión del mundo que de otro modo daríamos por sentados. Dumont estudia la sociedad de castas en el libro clásico Homo Hierarchicus.
Homo Hierarchicus
Dumont sostiene que la sociedad india se caracteriza por una visión holística del mundo, que también es jerárquica. A diferencia del Occidente relativista, los distintos valores se ordenan en una jerarquía de valores y en el centro de ésta se encuentra la distinción entre pureza e impureza. Algunas profesiones son impuras por naturaleza y las personas que se dedican a ellas también se vuelven impuras. Vagas huellas de este planteamiento pueden encontrarse también históricamente en Europa, donde los ladrones y algunas otras profesiones eran rechazadas por los demás y a menudo eran asumidas por familias que se casaban entre ellas de forma cerrada.
El grupo que realiza en mayor medida el ideal de pureza es el de los brahmanes, que por ello también se encuentran en la cúspide de la jerarquía. Al mismo tiempo, tanto ellos como el resto de la sociedad dependen de las castas impuras, los «intocables», precisamente para evitar el contacto con fenómenos impuros. Así pues, también en el sistema de castas indio existe un aspecto de complementariedad.
Por debajo de la casta brahmánica están los ksatriyas, la casta guerrera y gobernante, los vaishyas, la «casta ciudadana», los shudras y los intocables. Sus proporciones y relaciones varían de una parte a otra del país; por ejemplo, hay pueblos dominados por brahmanes e intocables, sin prácticamente otras castas. Pero la relación jerárquica es recurrente.
Al mismo tiempo, la sociedad hindú no es, ni ha sido nunca, estática. Las distintas castas, y más aún los miles de subcastas que las componen, se esfuerzan constantemente por avanzar en la jerarquía. Uno de los medios es adoptar comportamientos brahmánicos, como sus matrimonios estrictamente monógamos, contraídos idealmente a una edad muy temprana. Dumont señala que este deseo de progresar suele estar detrás del proceso de sanscritización, por el que los pueblos tribales son subsumidos en la sociedad de castas.
Una estrategia paralela consiste en gobernar a nivel local, cumpliendo la función de la casta ksatriya. Dumont señala aquí que la vía más fácil de entrada en la sociedad de castas para los forasteros ha sido históricamente como ksatriyas o como intocables. Muchos conquistadores han sido asimilados como ksatriyas, aunque en este caso la relación con musulmanes y británicos era más ambivalente, ya que no abrazaban el ideal brahmánico. Dumont también señala que los ksatriyas tienen una visión del mundo en parte opuesta, en la que, a diferencia de los brahmanes, podían comer carne y tener varias esposas.
Estatus y poder
Curiosamente, Dumont critica el materialismo histórico puro, que considera un fenómeno puramente occidental que quiere ver en las ideologías, como la de las castas, «en última instancia» una defensa ideológica de la opresión. Dumont sostiene, en cambio, que es la ideología la que está en el centro. Esto queda claro por la distinción entre estatus y poder. La jerarquía es fundamentalmente religiosa y simbólica, y los brahmanes son a menudo políticamente impotentes, aunque tengan el estatus más alto en el sistema. Esta separación de poder y estatus está representada por la institución purohita, la estrecha relación entre un gobernante y un brahmán. En los casos en los que un brahmán también ostentaba el poder político, otro brahmán ejercía de purohita. Para describir las cuatro castas principales, Dumont se basa en gran medida en el profesor Dumézil, que resultará familiar a los lectores del blog.
Endogamia e hipergamia
La sociedad de castas india es vista a menudo por los extranjeros como una sociedad de grupos rígidos y cerrados. Sin embargo, Dumont ilustra que son los tres principios de jerarquía, separación y división del trabajo sus aspectos perdurables. La endogamia, el matrimonio dentro de la propia subcasta, es la norma, pero también existe, sobre todo en el norte de la India, un elemento de hipergamia. La hipergamia, la práctica de que los hombres se casen con mujeres de estatus inferior, parece ser especialmente común entre los ksatriyas, pero también se da entre otras castas. La práctica normal parece ser el matrimonio con subordinadas dentro de su propia casta. Curiosamente, esto suele implicar una pérdida de estatus. De este modo, se mantiene la jerarquía y la separación del sistema y se puede hacer frente a los híbridos incorporándolos a él. A veces han surgido nuevas subcastas; por ejemplo, los nayar tienen una herencia compartida de brahmanes y sudras. Esto recuerda al modo en que las sociedades coloniales europeas organizaron los grupos mixtos surgidos de las relaciones entre hombres europeos y mujeres nativas. Los descendientes de estas relaciones se organizaron como grupos separados, como los rehobos y los griquas en Sudáfrica, los burghersen Sri Lanka y los criollos de Nueva Orleans en Estados Unidos.
Dumont también señala que en la sociedad de castas india se consideraban dos tipos de relaciones entre castas: anuloma y pratiloma. El anuloma se describe como «natural», en el que participan un hombre de casta superior y una mujer de casta inferior. En cambio, las relaciones entre mujeres de casta superior y hombres de casta inferior se consideran antinaturales. Ideologías similares pueden encontrarse en Europa, como el aborrecimiento de las relaciones entre mujeres de clase alta y esclavos o las relaciones de mujeres blancas con negros en el Sur histórico. Incluso hoy en día, a veces se tiene la impresión de que las relaciones entre hombres europeos y mujeres no europeas provocan menos reacción que la visión de una mujer rubia con un hombre de estatus etnosocial inferior.
El sistema Jajmani
“En resumen, el sistema de castas debería considerarse menos «explotador» que la sociedad democrática. Si el hombre moderno no lo ve así, es porque ya no concibe la justicia más que como igualdad”.
- Dumont
Dumont sostiene que la sociedad de castas se compone en realidad de miles de comunidades de castas locales. Éstas se han caracterizado históricamente por la interdependencia; sus relaciones no han estado dominadas por la lógica del mercado. Por ejemplo, la comunidad del pueblo ha podido reservar ciertas tierras de cultivo para determinadas castas, los brahmanes han obtenido precios más bajos y, en lugar de transacciones puntuales, la relación entre el comprador y el vendedor de diversos servicios ha sido a largo plazo. Si uno tenía un brahmán o un barbero a su cargo, le pagaba una suma fija algunas veces al año. Dumont sostiene que este sistema buscaba la seguridad de todos los grupos, y que es la confusión occidental de justicia con igualdad lo que nos impide ver que también buscaba la justicia.
La justicia de castas, en cambio, es una justicia jerárquica, en la que se considera que los distintos grupos tienen derecho a distintos niveles de vida. Vemos rastros de este enfoque también en la ideología histórica europea sobre los ingresos justos, donde rara vez se consideraba que todos los grupos debían vivir al mismo nivel. Incluso las sociedades históricamente socialistas no han podido escapar a un cierto vínculo entre los esfuerzos de los diferentes grupos por el conjunto y los ingresos que se considera que merecen. Normalmente se considera que un soldado de élite merece un salario más alto que un alcohólico.
Este planteamiento también influye en las críticas a los cambios introducidos por el Gobierno de centro-derecha en el sistema del seguro de enfermedad y en la situación de los pensionistas. En resumen, la mayoría de la gente considera injusto que personas cuyos antepasados han trabajado durante generaciones tengan unos ingresos tan bajos como los recién llegados sin ninguna relación con el país. También es interesante por el aspecto étnico: tanto los pensionistas pobres como los que cobran el seguro de invalidez son mayoritariamente suecos.
Jerarquía y separación
Las distintas castas se dedican en gran medida a ocupaciones diferentes, pero Dumont señala que, mientras no haya diferencias de pureza, también es frecuente que puedan hacer otras cosas. Por ejemplo, un brahmán puede trabajar como cocinero, pero evita los elementos impuros y los clientes demasiado impuros. Lo interesante aquí no es sólo el elemento de separación. Dumont lo compara con la visión occidental del mundo, caracterizada por la igualdad y el individualismo. Observa que el sistema indio es en muchos aspectos más tolerante. Se tolera a los grupos que no cumplen los ideales de pureza, pero también se les da un estatus inferior. Esto puede compararse con la sociedad igualitaria, que no soporta las desviaciones ni siquiera en forma de velo. Dumont habla aquí del vínculo entre totalitarismo e igualitarismo: si se considera a todos iguales, a veces es lógico que se igualen mediante la coacción.
Al mismo tiempo, el ideal hindú evoca el derecho a la singularidad que la Nueva Derecha promueve como alternativa a la destrucción de todas las culturas en la época de la globalización y la migración masiva. La sociedad india ha conseguido preservar precisamente ese carácter distintivo, aunque de forma jerárquica. También ha evitado en gran medida la competencia mimética que, según René Girard, resulta de ver a grupos diferentes como iguales. En una sociedad de castas, cada grupo tiene su propia casta, identidad y normas; en una sociedad multiétnica e individualista, suecos, árabes y nigerianos compiten por los mismos empleos, el mismo dinero y las mismas mujeres. Esta competencia tiende a hacerse más brutal. La capacidad de respetar las diferencias y las fronteras entre grupos es entonces algo que hay que aprender, como contrapeso al igualitarismo.
Homo Aequalis
Dumont también hace una comparación ideal-típica de las cosmovisiones india y occidental. Llama al hombre hindú Homo Hierarchicus u Homo Major, y al occidental Homo Aequalis u Homo Minor. Mientras que el primero sitúa la jerarquía y la totalidad en el centro, el segundo sitúa la igualdad y el individuo en su lugar. Esto también está relacionado con una inversión del lugar de las esferas religiosa y económica. Para el hindú, la esfera religiosa es primordial; para el occidental, la religión es privada y lo económico es central (incluida una esfera política economizada).
Sin embargo, la situación no es tan clara. También en la India hay espacio para el individuo, en la forma del místico que abandona la sociedad y busca la iluminación. En Occidente también hay elementos de colectivismo, a través del nacionalismo y el totalitarismo. Una consecuencia natural del igualitarismo es también el racismo, cuando las diferencias corporales se convierten en la única base posible para la distinción y la jerarquía.
En conjunto, Dumont ha escrito un estudio apasionante que invita a la reflexión. Contiene varios momentos de «iluminación» y también muestra cómo las comparaciones con otras culturas pueden ayudarnos a entender la nuestra. Dumont también demuestra lo difícil que es para una cultura individualista comprender los fenómenos sociales, tanto en casa como en el extranjero. Analiza aspectos como los cuatro objetivos vitales hindúes, las opiniones sobre la política, cómo incluso los cristianos y musulmanes indios tienen grupos similares a las castas y cómo funcionan en el sistema distintas sectas como los budistas y los jainistas. Para los interesados en la materia, el libro es muy recomendable.
Fuente: https://motpol.nu/oskorei/2011/07/14/louis-dumont-och-det-indiska-kastsamhallet-2/
2 notes
·
View notes
Text
1 note
·
View note