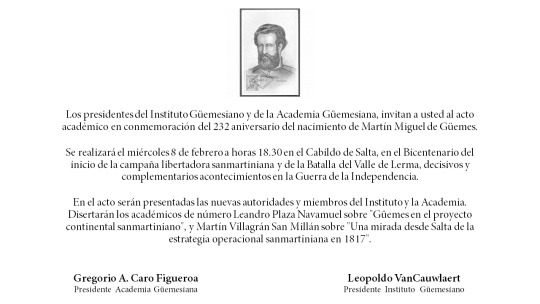Periodista y ensayista en historia y pensamiento político. Fundador y codirector de la Biblioteca Privada "J. Armando Caro". Salta, Argentina. Consultor en gestión de bibliotecas. Redactor principal de la revista "Todo es Historia". Bienvenido a mi blog
Don't wanna be here? Send us removal request.
Text
NUESTRO PRESENTE SERÁ NUESTRO PASADO
Gregorio A. Caro Figueroa (*)
“Nuestro presente será bien pronto nuestro pasado, y las experiencias de hoy, se tornarán mañana experiencias de ayer”.
Esta aparente verdad de Perogrullo encierra una de las piezas que Juan Álvarez (1878-1954) aportó a la apertura de una nueva visión para el estudio de nuestra historia, no solo económica sino también local, nacional y social.
Aunque algunos de sus contemporáneos lo consideraron ensayista más que historiador, Álvarez reunió ambos talentos. En su obra dio continuidad y actualizó ideas de Alberdi sobre la necesidad e importancia de la historia del progreso material y social, temas que permanecían entonces “a la espera de sus historiadores”.
En 1929 Álvarez publicó “Temas de historia económica argentina”, obra precursora en el mundo de la historia serial y cuantitativa. En Europa, los primeros aportes en el tema datan de 1932. Álvarez estudió la equivalencia de monedas usadas en territorio argentino desde el siglo XVI hasta 1928.
Añadió su investigación sobre equivalencias de pesas y medidas españolas y argentinas. Por último, una lista de precios mensuales de seis principales productos de exportación, desde 1863 hasta 1927. Una serie de precios es “una cadena de testimonios”, afirma Pierre Chaunu.
La estadística dotaba de rigor a la historia. Este aporte se complementaba con consideraciones “acerca de la posibilidad de prever las condiciones del país en un futuro próximo”.
Al decir esto, Álvarez no estaba abriendo puertas a las predicciones. Tampoco proporcionaba recetas para prevenir euforias o evitar crisis. No asignó a sus estudios valor de “verdad matemática”. Los consideró “una aproximación suficiente, pues no escribo para cambistas sino para historiadores”.
Sesenta años después que Álvarez, Galbraith alertó sobre “la extrema fragilidad” de la memoria en materia económica en general, y financiera en particular: “El desastre se olvida fácilmente”.
En el curso de sus investigaciones, Álvarez lidió con enormes dificultades al momento de encontrar datos cuantitativos que permitieran reconstruir series de larga duración, más allá del corto plazo.
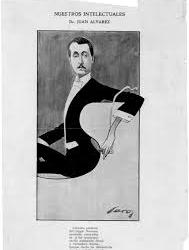
Registros estadísticos precarios, destrucción y desorden de documentación, no eran males que habían quedado en el pasado. Álvarez advirtió que aquello que había ocurrido antes, seguía ocurriendo en las primeras décadas del siglo XX.
Aunque Carbia criticó su supuesto desinterés en los documentos, Álvarez no solo los consultó y los pasó por el cedazo de la crítica, sino que deploró el maltrato y destrucción de viejos papeles que sirvieron “para liar el tabaco que fumaban las tropas acuarteladas en momentos de revolución”.
Algunos lamentaban las dificultades con la documentación de antaño, pero aun “se desdeña coleccionar datos de cuanto está ocurriendo ahora”.
Cuando Álvarez dice: “Nuestro presente será pronto nuestro pasado”, está señalando la importancia de recordar que los archivos no son depósitos muertos, sino organismos vivos en constante desarrollo.
“Nada envejece tan pronto como un libro de historia”, observó Menéndez y Pelayo. Se puede decir que los periódicos, las agendas y documentos del día, envejecen con más rapidez que los libros de historia. Los archivos son a la historia lo que las bóvedas de semilla a la agricultura.
En materia de historia social, Álvarez retomó el camino que había abierto Alberdi. Criticó la narrativa histórica que relegaba la historia social y se centraba en grandes hombres y guerreros, piedra basal de la gloria argentina, del entusiasmo y el culto patrióticos “de la guerra, no de la libertad”; del gran hombre, no de las leyes; del pasado, no del futuro.
Alberdi advirtió que guerra y guerreros no eran “el único terreno de los servicios que abren la puerta de la historia”. El progreso material también tiene sus héroes. Obras como el ferrocarril fueron tan o más importantes que congresos y gobernantes; el arado más que la espada.
Cuarenta años después, Álvarez lanzó una pregunta provocativa: Qué fue más importante: ¿los ejércitos libertadores o las máquinas agrícolas? Arquetipos bélicos, héroes, grandes hombres y genios nutrían una educación patriótica que había cumplido su ciclo.
Para Álvarez, era “hora de ir pensando en otros modelos”. Era necesario “estudiar metódicamente los fenómenos sociales, y que se esclarezca cómo obró la violencia, qué resultados produjo”.
Cuestionó el uso de la historia como “pedestal del orgullo nacional basado en la acumulación de prohombres”, reducida “a mera estadística comentada”, y la tendencia “a conservar la agradable ficción del hombre-genio cuya providencial llegada salva al país”.
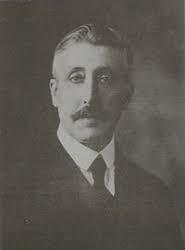
No se puede confundir historia con pasión de anticuario. La misión de la Historia no “es producir apellidos ilustres”. Por un error de concepto hay historiadores que, absortos por el pasado, ignoran detalles de la vida actual que serían útiles “como elementos de comparación”.
Remando contra corriente, Álvarez afinó su sentido crítico: “Contra la gloria nacional, no hay derecho ni verdad que se tenga. El objeto de tal Historia es la gloria, no la verdad. Es la historia convertida en negocio industrial”. El historiador no debe ser apologista.
De los excesos de la enseñanza de esa historia heroica protagonizada por grades hombres, se derivaron consecuencias quizás no deseadas. Esa idealización condujo a alimentar el mito del hombre providencial, cuya importancia era mayor que las instituciones y las normas que las regían.
El culto al héroe eclipsó la libertad individual, al hombre común y al patriotismo del trabajo, la Constitución y del futuro. La omnipotencia del Estado se abrió paso y alimentó de esa visión.
Según Álvarez, de allí deriva la arraigada idea de que tanto los bienes como los males del país dependen de la bondad o la maldad e ineptitud de los gobiernos.
La pasión desalojó lo razón. Acabar con gobiernos considerados insensibles o ineptos era acabar con los problemas. El remedio era hacer de la Constitución papel mojado. Remedio que siempre resultó peor que la supuesta enfermedad.-
---------------------------------
(*) Publicado como editorial del reciente número de la revista "Todo es Historia", fundada por Félix Luna hace 52 años. Juan Álvarez nació en 1878 y murió en 1954. Fue un abogado, juez e historiador. Estudió en la Facultad de Derecho en Buenos Aires, donde se graduó a los 20 años. Fue liberal, opuesto al nacionalismo y a las tradiciones conservadoras. También opuesto a dictaduras, izquierdismos y populismos. Uno de sus libros más importantes es "Las guerras civiles argentinas"
0 notes
Text
El “Diario de Marcha” de José María Paz en Salta
Gregorio A. Caro Figueroa (*) Desde antaño, la mención de Salta estuvo relacionada con la imagen de un pasado de mayor densidad que otras regiones, el que comenzó a ser recuperado a mediados del siglo XIX.
A mediados de esa centuria, algunos viajeros percibieron en Salta destellos de la época colonial, con ciertos rasgos señoriales, aunque “un tanto rústica”, como observó Paul Groussac, y en todo tenía “el color y el musgo verdoso de lo viejo”.
El rescate de su pasado comenzó con tradiciones orales y relatos de cronistas. Prosiguió en el siglo XX con sus primeros historiadores que complementaron y pulieron esa visión con documentación y tamiz crítico e interpretativo.
La Junta de Historia y Numismática, fundada en Buenos Aires, fue el antecedente inmediato de la Academia Nacional de la Historia. A la Junta de Historia y Numismática pertenecieron los salteños Bernardo Frías; José Evaristo Uriburu; Carlos Ibarguren y Joaquín Castellanos.
En 1938 Juan Carlos García Santillán fue el primer académico salteño, doctorado en España, autor de Legislación sobre indios en el Río de la Plata en el siglo XVI, editado en Madrid en 1928. En 1946 se incorporó como académico correspondiente Atilio Cornejo y, desde 1958, lo fue de número. Siguieron Miguel Ángel Vergara, Augusto Raúl Cortazar, Joaquín Pérez, Luis Oscar Colmenares, Luisa Miller Astrada, Severo Cáceres Cano y Sara Mata.
Que el carácter nacional de esta Academia, a lo largo de 80 años, no está solo estampado en su nombre, lo demuestran la continuidad y calidad de su labor, los aportes de sus miembros, la diversidad de especializaciones y opiniones, la inclusión de miembros de provincias, congresos de historia regional, relaciones y estímulo a Juntas de Estudios Históricos de provincia y publicaciones de temas referidos a la historia de provincias y Territorios Nacionales.
En la década de 1870 comenzaron a publicarse los primeros esbozos de historias provinciales. A los “Apuntes históricos sobre Salta en la época del coloniaje” (1872) de Mariano Zorreguieta, siguieron “Provincia de Catamarca” (1875), de Federico Espeche; la “Historia civil de Jujuy” (1877) de Joaquín Carrillo, publicada un cuarto de siglo antes que el primer tomo de la “Historia de Güemes” (1902) de Bernardo Frías, quien el 1 de febrero de 1903 envió a Mitre el primer tomo de su obra. Mitre prometió leerlo, valorando que Frías, que tenía 35 años, trazara “un vasto plan” y emprendiera “una obra de tanto aliento”. Este primer tomo es el único que conoció Mitre; el segundo se publicaría un año después de su muerte.
HISTORIA NACIONAL E HISTORIA DE PROVINCIAS
En junio de 1877, al comentar la obra de Carrillo, Bartolomé Mitre escribió: “Uno de los obstáculos con que hasta hoy han tropezado los estudios históricos entre nosotros, ha sido la falta de crónicas locales. Sin ellas toda historia carece de cimientos; con ellas se puede proceder por el método analítico, llegando al conocimiento perfecto del conjunto por el estudio de las partes componentes”.
Sin historias de provincia “es difícil escribir bien la historia general”, añadió. La antigua contraposición entre historia nacional e historias provinciales, que algunos presentaron como extensión del antagonismo “puerto versus interior”, mostró su endeblez a la luz de aportes como los de Bernardo Frías y Atilio Cornejo y de las contribuciones de historiadores no salteños a la historia local. Ambos, con visión abarcadora de la América española, sin renunciar a la localización de los acontecimientos trascendieron los límites del localismo.
En juicio tan severo como discutible, Rómulo Carbia reservó a Frías el lugar asignado a cronistas locales, admitiendo que sus “Tradiciones Históricas” forman parte de la zaga de las de Ricardo Palma. Mérito que Carbia no extendió a la mayor obra de Frías consagrada a Güemes; opinó sobre ella cuando solo se habían publicado tres de sus seis tomos en los que, con su investigación de fuentes primarias hasta entonces no conocidas, Frías revalidó su condición de historiador.
Si bien Frías criticó con dureza decisiones políticas de Buenos Aires, en particular a Rivadavia a quien demonizó por sus ideas, el título y desarrollo de su mayor obra, “Historia del general Martín Güemes y de la Provincia de Salta, o sea de la independencia argentina”, habla de su interés por insertar la historia de Salta en la nacional. Esa obra abraza casi 70 años (1776-1835): desde la creación del Virreinato del Río de la Plata, hasta el asesinato de Facundo Quiroga.
El reproche de localistas es una costumbre casi universal. La confrontación de las historias de los centros con las periferias contiene un dejo de recriminación y victimización. Tiene un trasfondo geográfico, es persistente, lo comparten capitalinos y provincianos. Puede convertirse en el obsesivo cultivo de una memoria rencorosa utilizada como coartada para eludir responsabilidades propias, transfiriendo la culpa de los males y la responsabilidad de las soluciones a un denostado poder central.
FEDERALISMO O INDEPENDENTISMO
Según una idea confusa del federalismo, su realización debía ser resultado de un debilitamiento o negación de Buenos Aires, más que producto del fortalecimiento de las provincias. “Las ideas de federación se confundían con las de independencia de las provincias”, observó Paz.
En 1819, el salteño Manuel Antonio de Castro, entonces gobernador de Córdoba, escribió a Rondeau criticando a “los anarquistas con el nombre de federales”. Estos “sectarios de un federalismo inexplicable han olvidado el primer objeto de nuestra revolución, desconocen los peligros que corre la existencia política de la nación (…)”
A comienzos del siglo XX, Juan Álvarez explicó lo que muchos sabían pero pocos se atrevían decir: “Las leyes que han transformado a Buenos Aires en cabeza excesiva de la República son fruto espontáneo de la voluntad o de la complacencia de Congresos donde Buenos Aires siempre estuvo en minoría”. Ese localismo cifró la mejora de las provincias en “la sistemática difamación” del puerto, añadió.
Distinto es el caso de Cornejo quien suscribió la afirmación de Ricardo Levene, según la cual “la historia de la Nación es la historia de las Provincias y que esta es la historia de la Nación, como que la Nación se constituyó con ellas”. Criterio que asumió en toda su obra y reiteró en su libro “Ensayo sobre la obra de Ricardo Levene”.
Para Levene, la nueva interpretación demostraba que no se oponían “entre sí la capital y provincias, ciudad y campañas, hombres representativos y pueblo, que son parte integrantes de la unidad orgánica que es la Nación Argentina”.
Esa unidad de concepto no debía traducirse como totalidad ni uniformidad de interpretación, sino como unidad de criterio, método, forma o estilo, dentro de un plan. También como equilibrio del todo y las partes, y principio de síntesis aplicado a la diversidad de enfoques y temas a investigar. La historia regional no era pues un sub género, tampoco una mera categoría territorial sino una parte inseparable de la historia nacional.
Esa proporción del todo y las partes, añadió Levene, “integran el moderno concepto de historia de la Nación y las Provincias, indisolublemente unidas, dando por concluida aquella etapa de la historiografía en la que se escribía una historia argentina desde Buenos Aires y para Buenos Aires”. Pero no se trataba solo de superar esa limitación geográfica, sino también de “extender la Historia contemporánea argentina, ensanchando la esfera de actualidad, el mundo de las idease intereses que preocupan al hombre culto y estimulan el ansia de indagar el génesis de los hechos presentes”.
MÁS ALLÁ DE LA HISTORIA LOCALISTA
Por su parte, Cornejo abordó la historia de América a través de la vida y obra del virrey Toledo. En su libro sobre Roberto Levillier, lo reconoció como su maestro. En 1958, cuando Levillier presentó a Cornejo en esta Academia, destacó esa obra sobre el virrey Toledo que había demandado varios años de trabajo.
Tanto Frías como Cornejo cruzaron fronteras territoriales y temporales que habían reducido la historia local a acontecimientos ocurridos dentro de su territorio y acotados en el tiempo. De la historiografía de Salta del siglo XX, exceptuando a ambos, se puede decir lo que Borges explicó sobre uno de sus poemas: “Esta historia concluye cuando la vida del personaje concluye”.
La mayor parte de los historiadores que en los siglos XIX y XX abordaron la trayectoria del general Güemes, concluyen sus obras en 1821, año de su muerte. Sus relatos históricos terminan con la desaparición del protagonista, hecho que alteró, pero no truncó, el plan continental de San Martín. El Libertador había designado a Güemes Jefe del Ejército de Observación al Perú el 8 de junio de 1820.
La obra de Frías se extiende hasta 1835. Fallecido en 1930, Frías no pudo conocer el “Diario de Marcha” de José María Paz, editado por única vez en 1938. En su libro San Martín y Salta, Cornejo abordó los cinco años posteriores a la muerte de Güemes. Estudió a la vinculación de Urdininea con Salta, pero tampoco mencionó el “Diario” de Paz.
En los doce tomos del Güemes Documentado, Luis Güemes aporta material posterior a 1821 pero no alude a ese “Diario”. Historias nacionales y biografías de Paz tampoco mencionan su Diario de Marcha. Su trayectoria militar comienza en 1811 cuando, a los 19 años, se incorporó al ejército patriota; prosiguió como oficial de Belgrano en el Ejército del Norte participando en las batallas de Tucumán, Salta, Vilcapugio y Ayohuma, y continuó en 1819 en los primeros episodios de la guerra civil.
La figura de Paz se difumina hasta desaparecer de los textos a partir de 1820. Reaparece en 1825 cuando marcha a la Guerra con el Brasil. Pero la historia no se cierra ni explica, ni agota, en un solo territorio, en un corto lapso de tiempo, ni en un único personaje.
No dibuja líneas rectas y claras. Puestos a elegir una imagen, la historia es un complejo entramado de hilos de distinto grosor y color.
EL “DIARIO DE MARCHA” DEL CORONEL PAZ
El “Diario” de Paz es uno de los hilos en un entramado mayor. Es casi un filamento, cuyo interés está en que acontecimientos localizados en San Carlos, un aislado y pobre caserío de poco más de 400 habitantes, irradian una luz que alcanza para iluminar rincones que el documento oficial no consigna o ignora. Información, descripciones, opiniones y testimonios incluidos en su “Diario” invitan a un regreso al estudio comparativo, a la narración, a la persona, y a la humanización de la historia.
Del mismo modo que Paz aportó relatos que desde un foco iluminan ese todo, los escenarios mayores son el marco que permiten comprender el fragmento. Este texto incita a ver la historia desde aquel espacio desolado y marginal en el que, durante casi dos años, trabajó contra viento y marea para organizar su pequeña División, la que Urdininea en carta a San Martín describió como “pequeña, pero está en un fin brillante de orden y disciplina. En su instrucción y moral puede competir con los cuerpos de ejército en que he servido”.
Por su parte, Joaquín Carrillo, severo crítico de Güemes como gobernante, señaló: “La fuerza de Urdininea formaba un núcleo de dos centenas de excelentes veteranos y reclutas; entre sus jefes tomó plaza el ilustre (José María Paz). Más que a ejercer supremacía en los combates, aquel pequeño cuerpo era destinado a obrar por la fuerza moral, amagando al territorio del Alto Perú que Olañeta receló abandonar, por el temor de una ocupación cuyas consecuencias era fácil prever”.
“La disciplina y el orden presidieron a la organización de aquella fuerza, sin que se cometieran exacciones ni violencias”. Carrillo recordó que el cuartel de Urdininea estaba en León, a poca distancia de la Ciudad de Jujuy.
En la segunda mitad del siglo XIX, mucho antes de que el concepto ‘complejidad’ se pusiera en circulación, Mitre llamó la atención sobre las “causas complejas” que atraviesan los procesos históricos.
John Elliot explica que “si el estudio del pasado tiene algún valor, este reside en su capacidad tanto de revelar las complejidades de la experiencia humana como de advertir contra la opción de descartar, como si no tuvieran ninguna importancia, los senderos que se siguieron solo en parte o no se tomaron nunca”.
El valor histórico de este “Diario” de Paz, con sus arduos y serpenteantes senderos, no está en la grandeza de los hechos, sino en su capacidad de mostrar y describir episodios, intrigas, deslealtades, nobleza, penurias y alegrías, mezquindad y generosidad cotidiana desplegadas en un espacio situado en los márgenes, acotado espacio a donde se trasladan y entrelazan pasiones, intereses y ambiciones de otros escenarios.
COMPLEJIDAD VERSUS SIMPLIFICACIÓN
Algunos historiadores demostraron, como sostiene Edgard Morin, que es posible enriquecer el conocimiento “de las partes por el todo y del todo por las partes, en un mismo movimiento productor de conocimientos”. Mucho antes Pascal había advertido: “No puedo concebir el todo sin concebir las partes y no puedo concebir a las partes sin concebir el todo”.
La complejidad es un desafío, no una coartada para eludir afrontar la realidad. A veces las teorías conspirativas se presentan como sucedáneo de la complejidad. El historiador podría suscribir esta observación de Alfred Sauvy: “Propicios a imaginar los secretos de los actores, los hombres tiene menos curiosidad en conocer el secreto de los hechos”. Morin advierte que: “La complejidad es una palabra problema, no una palabra solución”.
Me parece pertinente este rodeo, antes abordar el “Diario de Marcha” ��cuya primera parte escribió en Salta José María Paz, joven y fogueado coronel de 31 años. Lo hizo entre San Carlos y Animaná, todos los días durante un año y nueve meses. Comenzó a redactarlo en enero de 1823, un año y medio después de la muerte de Güemes, cuando se abrió un periodo menos conocido y no menos convulso que los doce años anteriores. Cerró esa primera parte de su permanencia en Salta en octubre de 1824.
EL ESCENARIO Y LA ESCRITURA
¿Cómo era San Carlos, escenario donde se concentró la División al mando de Paz? Es una de una de las localidades más antiguas de Salta: data de 1640. Situada en el Oeste de esta Provincia, al pie de nevados cordilleranos, dibuja una angosta faja que recorre, de Norte a Sur, las estribaciones Occidentales de las Sierras Subandinas, con alturas entre los 1.500 y 3.500 metros sobre el nivel del mar.
Cuando Paz está llegando a San Carlos, describió el paisaje que contempló desde la altura. Ese sitio “parece que domina todo el globo”. Desde una serranía pudo ver pueblos de La Rioja y Belén de Catamarca. Su vista se perdía en una llanura sin término. En el valle “parece estar en el abismo”.
En 1808 San Carlos tenía 673 habitantes. En 1938, 130 años después, el número era el mismo. En ese estancamiento y en la muy baja densidad de habitantes por km2, influyen condiciones físicas ambientales. La cerrada topografía de su suelo la condenó al aislamiento.
Paz escribió su “Diario” con constancia, desde el 13 de enero de 1823 hasta el 1° de febrero de 1828, cinco años después de haberlo iniciado. En 1849, 26 años después, cuando tenía 58 años, comenzó a redactar sus “Memorias póstumas” editadas en 1855, un año después de su muerte. El “Diario” contrasta con el prolongado, documentado y meditado texto de sus “Memorias póstumas”.
Al correr de la pluma, sin concesión a la retórica, en su “Diario” Paz deja paso a sus impresiones, emociones y opiniones, sin el filtro impuesto en sus “Memorias”. Ambos textos tienen en común el rigor en la cronología, en las cifras y en los hechos.
Al terminar de escribirlo en Salta, Paz explicó: “Este diario se suspendió porque siguiendo en la vida monótona de un militar en guarnición, apenas presentaba sucesos puramente particulares que ya me habían aburrido. Por fin salimos del quietismo de Salta y mi Batallón”.
En sus “Memorias”, un cuarto de siglo después, antes que recordar penurias padecidas en Salta, prefirió dedicar un recuerdo agradecido a los patriotas campesinos de Salta que terminaron marchando con él como jefe del Segundo Regimiento de Caballería de Línea que combatió en la Guerra con Brasil:
“Con esos salteños que me acompañaron, combatí en Ituzaingó, adquiriendo ellos, un nuevo y poderoso título a la gratitud de la patria, y a mi propia estimación; digo mi estimación, porque fueron siempre mis fieles compañeros, obedientes a mi voz, y porque me dispensaron siempre una confianza que nunca se desmintió, dijo Paz.
EL “DIARIO”, UMBRAL DE SUS “MEMORIAS”
A diferencia de memorias, autobiografías y epistolarios, un diario de vida se redacta a vuelapluma, al dictado del día a día, a golpes de inmediatez, con opiniones no filtradas por el tiempo ni por el poder. En un “Diario”, dice Ricardo Rojas, “La voz del héroe desciende al semitono de la plática doméstica”. El transcurso de los años dará perspectiva, madurez y complejidad. El de Paz trasluce su carácter, sensibilidad, creencias y valores.
Rómulo Carbia afirmó que alrededor de las “Memorias” de Paz giran las otras “grandes memorias” de argentinos del siglo XIX. Si el Facundo de Sarmiento fundó la literatura argentina, las “Memorias” de Paz abrieron el camino de la historia escrita del país.
“Lejos pues del calor romántico, la prosa de las “Memorias” transmuta los hechos cotidianos de su propia biografía en un objeto distante (…)”, señala Natalio Botana. El “Diario”, antesala de las “Memorias”, es una importante fuente primaria, poco explorada, rica en información, descripciones, opiniones y confesiones íntimas.
Sin interlocutores próximos y pares, con correspondencia formal e intermitente, las anotaciones del “Diario de marcha” suenan a soliloquio. Paz describió paisajes, bosquejó retratos, opinó sobre la situación militar, mostró entretelones de conflictos personales y políticos, y reflexionó sobre la mentalidad y comportamiento de sus actores.
Aportó datos que humanizan personajes y dejó interrogantes sobre creencias enraizadas en un medio local, más propenso al culto y a la arbitrariedad que al rigor. Su no pertenencia a la sociedad local le otorgó esa prudente distancia, necesaria en toda crítica social.
El manuscrito de este “Diario” se conserva en el Archivo General de la Nación. Fue consultado y citado por primera vez Juan B. Terán, en 1936, en su excelente libro José María Paz. 1791-1854. Su gloria sin estrella. Lo editó en 1938, por única vez, el Archivo General de la Nación durante la gestión de Héctor C. Quesada.
En opinión de Quesada, este “Diario” “puede considerarse como el prólogo” de las Memorias póstumas de Paz, en quien Quesada ve un hombre “reflexivo, silencioso, taciturno y exigente consigo mismo”. En sus manuscritos percibe “el reflejo de su temperamento y de sus dotes de escritor y observador detallista y descriptivo”.
Tiene razón Terán cuando explica que, en la decisión y la constancia de Paz en escribir su “Diario”, influyó el “Libro Manual” que, desde 1790, redactó prolijamente su padre hasta sus últimos días. Llevar estos apuntes era costumbre extendida en las antiguas provincias argentinas. El “Diario” de Paz se aparta del parco registro militar y del seco escrito oficial.
El de Paz es diferente al “Diario Militar del Ejército Auxiliar del Perú”, que Belgrano publicó semanalmente en 1817 para instruir a sus oficiales en el Arte de la Guerra. No se parece al “Boletín” que publicó San Martín en 1820. Paz tampoco alentó la intención política, polémica y literaria con que Sarmiento escribió Campaña en el Ejército Grande (1852).
Cierta afinidad con el de Paz tiene el “Diario” del general Tomás Guido, donde este recoge cartas escritas a su esposa Pilar Spano entre 1820 y 1821. En opinión de Joaquín Pérez, este epistolario “resulta ser casi un verdadero “Diario””. Sus datos y crónicas “ayudan al historiador a comprender la mentalidad de aquella generación”.
Medio siglo antes que se instalara la noción de mentalidad, Terán anticipó este enfoque en su libro sobre Paz, obra que define como “el retrato de un hombre, el bosquejo de un alma”. El autor muestra que en Paz el espíritu y el carácter triunfaban sobre el instinto y el temperamento. Carlos Páez de la Torre, a su vez, considera que ese libro de Terán es “su último y gran libro histórico”.
El registrar día a día sus actividades, además guardar memoria ordenada de los acontecimientos, el joven coronel impone otra obligación a su estricta disciplina. Redacta su “Diario” destinado a un único lector: él mismo. Pero donde él no es un único, egocéntrico y aislado personaje. Lo son generales, gobernadores, “gentes visibles”, mujeres y modestos peones con quienes, sin concesiones demagógicas, compartió angustias, hambrunas y fiestas.
Literalmente, Paz escribió su Diario de marcha entre San Carlos y Animaná, todos los días durante un año y nueve meses. Tenía 31 años cuando comenzó a redactarlo, en enero de 1823, un año y medio después de la muerte de Güemes, cuando se abrió un periodo menos conocido y no menos convulso que los doce años anteriores. Cerró esa primera parte de su permanencia en Salta, en octubre de 1824.
LA ARDUA TAREA DE ORGANIZAR LA DIVISIÓN
La obra comienza con un interesante relato “Derrotero desde Sumampa, de donde sale la División de Dragones por el camino de los pueblos”. Este texto consta de dos partes: 1) Desde su marcha desde Santiago del Estero el 13 de enero de 1823, hasta el final de su permanencia en Animaná. En su paso por Tucumán se reunió con el gobernador Bernabé Aráoz quien “puso algunas dificultades a la parada de la tropa expedicionaria en su Provincia por la falta de recursos que se hallaba”;
2) Desde el 24 de marzo de 1825 cuando el Batallón de Cazadores se retira de Salta, hasta el 20 de junio de ese año, cuando deja Jujuy. El “Diario” prosigue desde el 24 de marzo de 1825 hasta el 1 de febrero de 1828. De allí Paz siguió este trayecto: Río Pasaje, Horcones (Rosario de la Frontera), Tucumán, Santiago del Estero, Santa Fe, San Nicolás, Entre Ríos.
El 16 de marzo de 1826 embarcó a Montevideo y llegó el 9 de abril de 1826 para incorporarse a las fuerzas argentinas en la guerra con Brasil, en la que es jefe del Segundo Regimiento de Caballería de Línea, al mando de 500 hombres.
El 5 de enero de 1823, Paz llegó a Tucumán. “En la misma noche me vi con el gobernador don Bernabé Aráoz, que puso algunas dificultades a la parada de las tropas expedicionarias en su provincia por la falta de recursos en que se hallaba. Más, vencida ésta, me dijo, se reuniría la Junta de Representantes y acordaría lo conveniente”.
Esta desconfianza de Aráoz también la tuvieron y la aún la tenían otros gobernadores, temerosos tener interferencias o ser derrocado por fuerzas que no estaban bajo su mando. Trasladar la responsabilidad a la Junta de Representantes también era un recurso dilatorio que solía encubrir la mala disposición para concretar apoyos prometidos que quedaron en retórica.
Esas juntas solían declararse en receso, sus miembros no se encontraban en la ciudad o, cuando deliberaban para tratar el tema, levantaban la sesión sin adoptar ninguna decisión. Contra lo que podía esperarse, en Salta los más interesados en apoyar al Batallón de Cazadores al mando de Paz fueron los miembros de la Patria Nueva, opositores a Güemes, mientras José Ignacio Gorriti, de la Patria Vieja, facción guemesiana, no mostró buena disposición para apoyar al coronel Paz.
ENTRE SOSPECHAS Y FALTA DE APOYO
A la falta de apoyo del gobierno de Salta al Batallón, se añadía la desconfianza hacia el coronel Paz quien en julio de 1823 escribe en su “Diario”: “Según todas las relaciones de lo que viene de parte de Salta, aquel gobierno está alarmado contra la División: varios puntos de los caminos que conducen a ésta, están ocupados por partidas de observación: además me aseguran que tiene aquí sus enviados para que avisen de todos nuestros movimientos. (…) Es la verdad sensible que estas desavenencias nos lleguen a distraer de nuestro sagrado objeto”.
Esta actitud desata la indignación de Paz, quien el 25 de julio añade: “Pero nada es bastante para mover a los estúpidos gobernantes de nuestro pueblo. Contraídos exclusivamente a la conservación de un mando sin gloria y quizás sin legalidad, desatienden enteramente los intereses nacionales. ¿Qué responderán a la Patria y al Perú? Nada que los exima del desprecio público. La historia los pintará como merecen”.
Las reticencias de Aráoz y su negativa de proporcionar auxilios al Batallón de Cazadores, la falta de caballos, la escasez de víveres y las torrenciales lluvias que dificultaban la marcha hacia Animaná, no fueron las únicas dificultades que afrontó el coronel Paz al comenzar su jefatura al frente del Batallón de Cazadores.
En enero de 1823 la vida del joven coronel Paz corrió serio riesgo con su caballo, como una señal premonitoria de lo que ocurriría ocho años después, el 11 de mayo de 1831, cuando, en la frontera de Santa Fe, su caballo rodó por las certeras las boleadoras de un gaucho. Paz fue entonces apresado y castigado con una reclusión de ocho años, episodio “que pesará en la historia más que muchas batallas o una Constitución”, según Luis Franco.
Lo que ocurrió aquel enero de 1823, fue que atravesando territorio tucumano para pasar a Catamarca, al intentar cruzar un río crecido, rodó el caballo que montaba Paz y también el del postillón. Un paisano que advirtió que la corriente arrastraba al coronel, lo rescató.
Escribió en su “Diario”: “yo me vi bastante embarazado con el sable, poncho y ropa empapada para sostenerme con la fuerza del agua: me fue útil no haberme desprendido de las jergas y pellón, ni haber abandonado las riendas. Al fin me ayudó un paisano y salí sin otra novedad que no tener ni una hilacha seca, pues mis valijas con los papeles y la poca ropa que traía había corrido la misma suerte que el caballo del postillón, y no se perdió por un acaso”. Repuesto, el coronel se alojó en un rancho, durmió sobre la tierra, lo pasó “fatal”, y puso a secar los papeles mojados.
EL DERROTERO DE PAZ HASTA SALTA
Paz comienza su diario con una detallada descripción del derrotero desde Sumampa, en la parte oriental de la serranía que rodea Catamarca. Con la División de Dragones atraviesa “un llano delicioso regado de 20 ríos de los que muchos son abundantes”, trepa cuestas que traspone por estrechos caminos abrazados por tupidos bosques que se abre a “unas lomas limpias y pastosas que presentan cada vez los más variados y hermosos puntos de vista. En ese valle el “cuadro es magnífico”.
Las sendas suben y bajan, sortean alturas desde las que pudieron ver el Aconquija, atraviesan valles, quebradas estrechas y tortuosas, sortean peñascos, atraviesan lomas áridas “sembradas de cardones” y desembocan en oasis con campesinos que viven en achatados ranchos, rodeados de pequeñas huertas donde hay haciendas de hasta seis mil cabezas de ganado y miles de mulas y caballos.
En otros poblados “la carne es escasa”. En muchos de los que atraviesa escasean frutas y verduras: el estado de la agricultura es “triste”. Solo unos pocos cultivan trigo. En algunas de esas poblaciones, escribe Paz, “no había visto un zapallo, ni cosa ninguna vegetal”.
Los malos caminos y su abandono, que acentúan el aislamiento, observó, “es uno de los mayores obstáculos a la agricultura, a la industria y al comercio”. Esos malos caminos no eran obstáculos para el contrabando de miles de cabezas de ganado, caballos y mulas que, salían de Santa María para ser vendidos en el Perú. “Cuanto convendría impedir este tráfico escandaloso que provee al enemigo de medios para continuar la guerra que aún sostiene!”, protesta Paz.
El contrabando no se reducía a ese circuito clandestino ese punto: también se hacía desde Salta, por parte de parientes de notorios funcionarios patriotas, como señaló Paz. Contrastando con esa tristeza, al costado de la senda de otros poblados “encontramos dos frondosísimas matas de zapallo, donde por casualidad había tirado semillas algún pasajero. Tenían zapallitos que no dejamos de aprovechar”.
En otras, hay huertas donde abundan duraznos, parras e higueras. En algunas, se fabrican vinos, aguardientes y licores. La minoría languidece, cuando no está abandonada por “la falta de brazos y de máquina” En haciendas como Huasan y el Colegio, “Las casas por lo regular son bastantes buenas y aseadas con proporción al lugar: tienen muchos techos revocados y blanqueados de modo que equivalen a un cielo raso. Sin duda las obliga a esta precaución, la multitud de vinchucas de que abunda este lugar. Paredes, techos, muebles, catres, todo les sirve de asilo”.
La de Paz era una inteligencia sensible, disciplinada, clara, impregnada en valores: verdad, libertad, justicia. Fue un observador a quien la cautela equilibraba el temperamento. Su natural austeridad lo alejó por igual de la ostentación y de la fingida humildad. Paz admiró a ese “virtuoso y digno general Belgrano” cuyo ejemplo, en momentos de incertidumbre, habría fortalecido su ánimo. La dureza de la vida militar no lo apartó de sus valores religiosos y humanitarios, y tampoco lo alejó de su familia.
A diferencia de sus “Memorias”, el joven Paz escribió su “Diario” con metal caliente, con acontecimientos inmediatos, sin otros pertrechos documentales que acontecimientos y testimonios que rodeaban a su pequeño Batallón. En sus páginas, algunas frases en quechua se codean con otras en latín; la mezquindad de algunos con la generosidad de otros, y la falsedad con la franqueza.
Antes que ocultar sus estados de ánimo, o de vestir con eufemismos sus opiniones sobre acontecimientos y personas, Paz vuelca allí, sin dobleces ni concesiones, sus impresiones, incertidumbres, pasiones y opiniones.
ÚLTIMA ETAPA DEL PLAN DE SAN MARTÍN
El 16 de mayo de 1822, once meses después de la muerte de Güemes, desde Lima San Martín, ordenó organizar una División de Operaciones que, teniendo como centro Salta, operara sobre las fuerzas realistas del Alto Perú. Para persuadir de la importancia de esta División al gobierno central y a las provincias, San Martín envió como representante al comandante Antonio Gutiérrez de la Fuente, peruano de 26 años que, habiendo formado parte de las fuerzas realistas en Lima, pasó al Ejército patriota en 1820.
Al poco tiempo, en reconocimiento a su actuación y su capacidad como negociador, fue ascendido. En 1829 fue Jefe Supremo del Perú; después, ministro de Guerra y presidente del Senado. A comienzos de 1822, San Martín consideraba que era momento de aprovechar las disensiones internas y la debilidad del ejército realista en alguno de los sitios donde estaba estacionado.
Para derrotarlo era necesario coordinar fuerzas y esfuerzos, con las acciones cuyo mando confió a los generales José Antonio Álvarez de Arenales en la Sierra, y a Rudecindo Alvarado quien, en la campaña a Puertos Intermedios, avanzaría desde Lima con 4.000 hombres hacia Jauja, para desde allí liberar Cuzco, interponiéndose a las fuerzas realistas situadas en Huancayo. Sus operaciones se proyectaron sobre Puno, La Paz, Cochabamba y Oruro, colocándose a orillas del Desaguadero.
Todo esto debía ejecutarse “sin perder la posesión de Potosí” y “sin comprometer batalla”. Estas acciones destinadas a “acabar con la prolongada guerra y los daños y la ruina que ocasionaría a las poblaciones”. Las acciones de la División Auxiliar estaban destinadas a “divertir”, “apurar” y “amagar” a las fuerzas realistas, expresiones con las que San Martín definió su misión. Tarea que Paz describió como “llamar la atención” de los realistas.
Al final de esa campaña que esperaba victoriosa, San Martín señaló la necesidad de convocar un congreso general y una convención preparatoria. Preveía que, después de derrotadas las fuerzas realistas en el Alto Perú, las pretensiones de Bolívar sobre el territorio abrirían un nuevo y no menos grave conflicto por la posesión del territorio altoperuano que había pertenecido al Virreinato del Río de la Plata desde su creación.
Ante el riesgo cierto de la pérdida de estas provincias, y de la consiguiente ruptura del equilibrio de los vecinos y nuevos países, San Martín pensó que el éxito de la campaña a Puertos Intermedios evitaría tal amputación. San Martín no se equivocó: dos años y medio después de su orden de formar esa División de Operaciones, la capitulación realista en Ayacucho no incluyó esas provincias altoperuanas: antes de salir del Perú, en enero de 1826, Bolívar prometió reconocer la independencia de Bolivia el 25 de mayo de 1826.
Para San Martín, una condición necesaria para alcanzar ese objetivo en combinación con el Ejército Unido Libertador, era asegurar una férrea disciplina en las fuerzas patriotas destinadas a operar “en las fronteras de Jujuy”. Además de dinero, armas, municiones, caballos, mulas, vestuario, otro recurso imprescindible era la preparación de oficiales y tropa.
UN ENEMIGO INTERNO: LA DISGREGACIÓN
Así como Belgrano había tenido por delante reconstruir un ejército derrotado e indisciplinado, la División Auxiliar solo cumpliría con eficacia su tarea si sus jefes imponían esa “rigurosa disciplina”, formando oficiales y soldados. Pero toda esta organización debía apoyarse en el respeto a un principio que no se podía quebrantar: la subordinación como “principal fundamento del orden militar”, escribió Paz en sus “Memorias”. Cuando se quiebra ese principio los militares quedan “merced a las facciones”, añadió.
Cargado de experiencia, surcado de cicatrices, Paz cuestionó su participación en la sublevación del Ejército del Norte en Arequito, en enero de 1820: “La guerra civil repugna generalmente al buen soldado, y mucho más desde que tiene al frente un enemigo exterior y cuya principal misión es combatirlo”. Comprendió que en Arequito el ejército patriota había dado la espalda a los realistas “para venirnos a ocupar de nuestras querellas internas”.
Añadió: “No necesito mucho esfuerzo para persuadir a quien conozca mis principios y los antecedentes de mi carrera, de cuanto debía chocarme un paso subversivo de todas las reglas de la disciplina, por más que fuese revestido de todos los caracteres del patriotismo”. De aquel episodio extrajo una lección: era necesario procurar “sustraer al ejército de la desmoralización y del contagio que produce la guerra civil”.
La falta de disciplina y la precaria preparación de los hombres que formaban parte de esas divisiones, marchaban de la mano. Distintos lugares de origen y distintas costumbres y características de los integrantes de esas fuerzas, amenazaban la convivencia y cohesión del grupo. Por encima de esa dificultad se alzaban otras de mayor peso y gravedad.
En el “Diario” de Paz los hechos más reiterados, casi cotidianos, son las deserciones no solo individuales sino de grupos de hombres que, además de fugarse, perturbar los ejercicios militares, se llevaban caballos, vestuario y parte de las escasas armas y municiones. Aunque la deserción se castigaba con pena de muerte, Paz la reemplazó con otro tipo de sanciones. Una de ellas, el látigo, del que Paz dice: “Cuánto cuesta a mi sensibilidad y a mi modo de pensar, el imponer este degradante castigo!” “Los malos hábitos no se destruyen sino con por hábitos contrarios”, explicó.
Al precario estado de salud, acentuado por el paludismo, la deficiente alimentación y el alcoholismo, se añadían otros males: el esfuerzo en hombres, tiempo y recursos que demandaban las partidas que salían a buscar a esos desertores.
Cuando Gutiérrez de la Fuente llegó a la Argentina, “encontró en verdadera anarquía a esas importantes provincias; cada una tenía un gobernador independiente, enemigo y rival del de la provincia vecina: aunque el de Buenos Aires centralizaba las operaciones en su relación con las potencias extranjeras, esto no impedía que ese gobernador mirara mal a los unos, con notoria enemistad a otros, y con desconfianza a todos”, explicó Paz Soldán.
Desde Chile me eses antes, en diciembre de 1821, O’Higgins escribe a San Martín que está en Lima: “Tucumán y Salta se despedazan y mudan de gobierno lo mismo que camisas, no oyen consejos ni aún contestan”. Los jefes realistas tenían detallado conocimiento de esta situación.
También en diciembre de 1821, José Canterac, Jefe del Estado Mayor realista en carta a San Martín alude a esa “desunión y espíritu de partido” que impera en las provincias del Río de la Plata las que, después de diez años de guerra “no tienen ni han podido consolidar un gobierno”. Santa Fe está “presa de los indios bárbaros” y Tucumán “sitiada por Aráoz gobernador que depuso y pidiéndonos la mediación en la guerra civil que asola a esta hermosa provincia”.
LOS PERSONALISMOS Y LA FRAGMENTACIÓN
Refiriéndose a esa situación, Tomás de Iriarte en sus “Memorias” señaló: “Cada hombre de estos (el que mandaba, fuera gobernador o no) era un autócrata y su voluntad la única ley. Hubo provincias que se subdividieron en dos y hasta tres: Salta fue una de ellas, porque Jujuy que dependía con su territorio y erigió un gobierno provincial. La de Cuyo se subdividió en tres: Mendoza, San Juan y la Punta de San Luis.
Era de temer que cada pueblo quisiera constituirse en cabeza de sí mismo; y después cada barrio, cada habitación, tan crueles estragos había hecho la anarquía: había vomitado más ambiciosos que hombres de capacidad”. A esa inestabilidad, y a esos enfrentamientos entre provincias y entre caudillos locales en el interior de ellas, se añadía la “independencia” de cada provincia, y en su seno, el deseo de “independencia” de cada pueblo, lo que era un obstáculo para un mando único.
La dispersión había socavado la precaria cohesión al interior de algunas provincias que se fragmentaron en unidades más pequeñas. En su Diario de Marcha Paz dice que los pobladores de Santa María con los que habló, que hacían su principal comercio con Tucumán, le dijeron “que hay aspiraciones en su vecindario de renunciar la dependencia que están de Catamarca y hacer parte de la provincia de Tucumán. Creo que con el tiempo vendrá a suceder así”, añadió Paz.
Como San Martín, Paz temblaba cuando se usaba la palabra federalismo para encubrir separatismos y personalismos despóticos. Como observan Terán y Páez de la Torre, su temprano compromiso con la Nación en ciernes lo distanció tanto del centralismo como del localismo disgregador y del despotismo personalista.
Los gobernadores eran aves de paso. El gobernador de Salta, general Arenales, fue derrocado a poco de asumir por un motín organizado por la Patria Vieja, de pertenencia güemesiana. Después del conflicto con Salta, los enfrentamientos en Tucumán no solo fueron internos sino que derivaron en frontales luchas de familias y dentro de una misma familia, los Aráoz.
Durante un periodo, Bernabé Aráoz “mandaba sobre la ruina de los demás partidos”. Allí “nada es firme”, todo es precario pues la división comienza a manifestarse en el interior de las propias fuerzas de Aráoz que “se halla en un trono de hamaca”, según un periódico porteño.
Refiriéndose a Tucumán, Paz escribió en su “Diario”: “Tres pretendientes aspiraban al gobierno, y los tres se hacían entre sí la guerra: eran don Javier López, don Diego Aráoz y el mismo don Bernabé, primo del anterior. El último ocupaba la plaza que tenía guarnecida con artillería, siendo los cívicos pardos su fuerza principal; don Diego acampaba con la suya al Este y Sur de la ciudad, y López al Oeste. Don Bernabé guerrilleaba todos los días contra su primo y contra López; López contra don Bernabé y contra don Diego, y este contra los otros dos”.
En noviembre de 1822 Urdininea escribe a Marcos Salomé Zorrilla: “Tucumán debe aquietarse. Salta debe interesarse en eso. Santiago debe dejar que el fuego consuma donde arde hasta no tener de qué alimentarse, Aráoz debiera morirse (sic). Yo pasaré y sin mezclarme en sus cosas, pediré esa sangre que se está vertiendo sacrílegamente. ¿Tendrán el corazón tan valiente en el crimen que le negarán a la Patria?”.
La descripción de la situación de Tucumán por Vicente Fidel López es más cruda aún: “¡Lo que allí pasó no tiene nombre! Para encontrar algo parecido sería menester ir a las tribus que habitan los desiertos; y ver sus hordas asaltarse de sorpresa al claro lúgubre de la luna, robarse y exterminarse las unas a las otras”. El nombre, la autoridad y el prestigio de San Martín fueron ignorados.
Todo estos hechos “y mucho más; ha destruido el proyecto y es un germen inagotable de discordias; el mismo que ha puesto a las provincias bajas en la horrible disolución en que se hallan”, comentó “El Correo de las Provincias”.
Para Urdininea, una de las causas de esta caótica situación es que “los gobiernos actuales no tienen que responder a nadie por su conducta antipatriota”. Señalando sus diferencias con la política de negociación de un alto el fuego alentada por el gobierno de Buenos Aires, Urdininea afirmó: “Solo con la guerra hemos de comprar la paz”.
DESCONOCIMIENTO DEL GOBIERNO CENTRAL
El gobierno de Buenos Aires se resistía a proporcionar dinero y recursos a la División Auxiliar porque temía que Bustos los utilizara “para inclinar la balanza en favor de su política contraria a Buenos Aires”. ¿Cómo el gobierno porteño podía aportar recursos a provincias cuyos gobernantes desconocían a las autoridades de Buenos Aires?
A finales de mayo de 1821, “La Gaceta” de Buenos Aires advertía que la “federación de nuevo cuño que se había impuesto” después de la disolución de la autoridad nacional era “un sistema de anarquía, de disociación y de discordia eterna entre todas las provincias que debían estar unidas con nexos legales”. Por federación no se entendía “la unión constitucional de Estados en una sola nación bajo un gobierno central (…) sino una simple amistad o alianza como la que suelen ajustar las potencias independientes entre sí”. Esto es, una confederación informal condenada a “guerra continua, debilidad, aislamiento, celos recíprocos y ruina”.
Justificando esa reticencia de Buenos Aires a contribuir con armas y dinero a esa Expedición Auxiliar, el periódico “Argos” advertía sobre el riesgo de que esos recursos cayeran en manos de los caudillos, quienes los volverían contra el mismo Estado y los destinarían a fortalecer sus tropas para amenazar a Buenos Aires. ¿Quién podía garantizar que en su marcha al Perú no se relajara la disciplina de esa tropa? ¿Quién podía asegurar que esa tropa no sería contagiada por “la anarquía que devora los pueblos del interior”?
John Elliot pregunta: “¿Se podían mantener antiguas lealtades, la unidad territorial de espacios tan extensos y diversos y la centralización de la administración española?”. Patriotismo y lealtades locales y, dentro de ellas, “jefes o caudillos y gobernantes ¿eran superiores al patriotismo hacia un Estado nación en ciernes, a sus normas aún débiles o inexistentes y al acatamiento a liderazgos locales?”
LA MISIÓN GUTIÉRREZ DE LA FUENTE
Pocos días después de firmada esas instrucciones por San Martín, Gutiérrez de la Fuente embarcó en El Callao, rumbo a Chile, el 20 de mayo de 1822. Ese mismo día comenzó a escribir su “Diario”, que concluyó el 14 de diciembre de ese mismo año. En esos apuntes registró con detalle todas las gestiones pidiendo apoyo político, militar y material de gobiernos de las provincias del Río de la Plata a la División Auxiliar.
Ese “Diario” fue publicado en el primero de los dos tomos que, sobre esa misión sanmartiniana, editó la Academia Nacional de la Historia en 1978. La edición comienza con un minucioso estudio preliminar de los académicos de número Ricardo Caillet-Bois y Julio César González, y concluye con la transcripción de 177 documentos fechados desde mayo de 1822 hasta febrero de 1823.
Semanas después, Paz comenzó a escribir las primeras líneas de su propio “Diario”. Aunque Gutiérrez de la Fuente y Paz formaban parte del mismo plan, participaron en él en etapas distintas cumpliendo tareas diferentes. Sus testimonios dan cuenta de dos planos distintos de la misma empresa, no se entrecruzaron. Ninguno mencionó al otro en esos escritos.
Para ponerse al frente de la ejecución de este plan, para operar desde Salta con una División Auxiliar sobre el Sur del Alto Perú, San Martín ofreció la jefatura al gobernador de Córdoba, Juan Bautista Bustos. Pero, como la personalidad de Bustos no autorizaba a dar como segura su aceptación, pero sí como probable su rechazo, San Martín eligió como segundo jefe al coronel José María Pérez de Urdininea, altoperuano de 38 años.
Entre 1816 y 1817 fue oficial de “Los Infernales” de Güemes. Sirvió a las órdenes de Balcarce, Belgrano, San Martín, Rondeau y Güemes. Continuó sus servicios en Salta hasta la muerte de este último. Al momento de ser elegido por San Martín era gobernador de San Juan.
Una estrecha amistad vinculaba a San Martín con Urdininea. Según José Luis Roca, este jefe altoperuano tenía inteligencia, patriotismo y autoridad moral, reconocidas. Todo esto influyó para que solo Urdininea aceptara ese comando “con la colaboración de un puñado de oficiales a los cuales no había alcanzado el cansancio de la guerra, ni la indiferencia y despreocupación que en los últimos años de acción emancipadora campearon por estas tierras”, señala Graciela Lapido.
PAZ SEGUNDO JEFE DE LA DIVISIÓN AUXILIAR
En su condición de primer jefe de la División Auxiliar, Urdininea propuso como segundo jefe al coronel José María Paz, quien se puso al frente del Batallón de Cazadores. En julio 1822, Urdininea envió una carta a Paz, a quien trataba de “compañero, amigo, tocayo”, invitándolo a incorporarse a la Expedición. Le dijo Urdininea: “Ahora es llegado el caso que usted apetece expedicionar al Perú. En ocasión tan bella, no expedicionaría con placer a terminar la Guerra que debe llenar de felicidad la América toda”.
Conociendo las diferencias de Paz con Bustos, explica Urdininea: “Conozco sus sentimientos de honor, y aunque estos digan contradicción con los de Bustos, es necesario olvidar toda pretensión personal, y dedicarse con esmero, y la dignidad que le es propia, que a mi cuenta corre reconciliarlo con aquel”. Además de hacer las paces con Bustos, Urdininea pidió a Paz que persuadiera a Felipe Ibarra.
Paz aceptó de inmediato y asumió como segundo jefe de esa División Auxiliar. Respondió a Urdininea que aceptaba: “con tanto más gusto por cuanto estaba aburrido del ocio y deseaba una ocupación análoga a mis inclinaciones y carrera”. Llegado a Tucumán Urdininea, tomó el mando de los “Dragones” de Jujuy para organizar la vanguardia.
Simultáneamente Paz recibió “la orden de formar un batallón de infantería ligera, a que desde luego di principio”, explicó. La elección de Paz como segundo jefe no fue fortuita. Aunque joven, acreditaba una trayectoria profesional y un perfil que estaban a la altura de la misión confiada por San Martín, quien enfatizó en la necesidad de esa cooperación “en las fronteras de Jujuy para distraer la atención de los ejércitos españoles”.
Paz conocía las particularidades de ese territorio, la idiosincrasia de sus gentes: sus cualidades, sus defectos y debilidades. No le era desconocido el escenario de Salta. Comenzó su actuación militar en el Norte cuando tenía 18 años y combatió en la Batalla de Salta el 20 de febrero de 1813, bajo órdenes de Belgrano.
Fue protagonista del Motín de Arequito, participación de la que años después se arrepintió considerando que aquella sublevación le llevó a quebrar la disciplina militar. Con los años, la consideró como uno de los orígenes de las disensiones que luego se prolongaron y agravaron. Opinión que, más tarde en sus “Memorias” matizó considerando, como dice Páez de la Torre, que la obediencia militar no puede ser ciega; como escribió Paz: “la milicia tendría que servir fanáticamente a quien fuera llevado al gobierno por intriga o por complot”.
El 11 septiembre de 1822 Gutiérrez de la Fuente intentó persuadir a Bustos quien, en esa entrevista, dejando de lado sus largos rodeos le dijo que “sin dinero no se hacía nada, que Córdoba no lo tenía y que era sumamente inútil que pasase adelante (el Tucumán) porque nada avanzaría”.
Bustos terminó la reunión aconsejando a Gutiérrez de la Fuente que “regresase a Lima” e informara a San Martín de la suerte del país de la cual, por lo visto, Bustos no solo no se sentía responsable, sino que parecía dispuesto a agravarla.
El 22 de octubre de 1822 Bustos envía un oficio al gobernador de San Juan, José Santos Ortiz, “desanimándolo de dar auxilio” a la expedición proyectada por San Martín. Cuando Gutiérrez de la Fuente se entera por el propio Ortiz de este oficio, escribe en su “Diario” sobre aquella actitud de Bustos: “me hizo ver su mala fe, aunque es verdad que la buena la desconocía”.
A diferencia de la inmediata y positiva disposición de Paz, Bustos demostró tener un “alma fría insignificante, e incapaz de pensar”, señala Lapido. El empeño de Gutiérrez de la Fuente y Urdininea por persuadir a Bustos, no pudo con esa frialdad. En vano fueron el tono amistoso y las razones de ambos. Urdininea dice a Bustos que había llegado el momento oportuno para entrar en acción pues “el moho se había creado en nuestras espaldas, y yo temía que el ocio nos apoltronase, cuando la guerra no está aún concluida”.
Después de complicadas evasivas y rodeos, y de añadir su rechazo a la política de Buenos Aires a sus recelos con esta Expedición, Bustos no solo se desvinculó de la empresa antes de emprenderla, sino que desalentó la participación en ella y predijo su fracaso. Ese era Bustos, pero no todo lo que fue Bustos.
LA RETICENCIA DE BUSTOS
En noviembre 1822, perdida su paciencia, Urdininea escribió a Gutiérrez de la Fuente: “ni el tonto de Bustos me dice cosa alguna sobre la Expedición”. Quizás una de las explicaciones de las actitudes de Bustos esté documentos que incluyó Carlos Segretti referidos a Francisco Ignacio Bustos, sobrino del gobernador de Córdoba.
En julio de 1825, Sucre escribió a Bolívar: “…este Bustos hace lo que quiere, pero él nos servirá si el curso de los acontecimientos obligase a Usted a ir a poner paz en las provincias mal llamadas de la Unión”. En nota posterior, Bolívar recomendó a Sucre mantener buenas relaciones y tratar de “establecer nuestros buenos principios” en los amigos de Córdoba y el Río de la Plata. Los propósitos de estas cartas se explicitan en otra de Bolívar a Santander: “Córdoba me convida para que sea protector de la federación entre Buenos Aires, Chile y Bolivia”.
La comprensión y el apoyo a esa División vendrían más de afuera que del interior. Desde Chile O´Higgins informó a San Martín que dirigió notas a todos los jefes y personas capaces de colaborar en la proyectada Expedición, “ofreciendo enviar sobre las nieves de los Andes, sin pérdida de tiempo, el armamento, municiones y cuantos auxilios pueda yo franquear. Ese y otros gestos no fueron suficientes para revertir la situación.
No fue este el único obstáculo. Al pedido de apoyo a la Expedición, la mayoría de los gobiernos respondía con prosa grandilocuente, con promesas y “evasivas retóricas” que pronto la realidad se encargaba de desvanecer. A poco, Urdininea dijo que Mendoza, San Luis, Salta y Jujuy “se negaban al proyecto”. Catamarca y Santiago dijeron que no enviarían elementos a Córdoba. Bustos negó dinero, hombres y hasta “la más mínima colaboración”, anota Lapido.
Esa orfandad de apoyo a la Expedición al Alto Perú, contrastaba con el contrabando hacia el campo realista no solo de caballos, mulas y ganado, sino también de armas; con el trato complaciente y hasta obsecuente con los jefes realistas. Desde Salta, Gorriti reclamó al gobierno del Perú por “la indolencia con que se permite el comercio libre con los enemigos españoles por esta parte, cuando el ejército y escuadra del Perú no tienen en el día otro objeto que privar al enemigo de todo comercio, acantonando su escuadra y ejército en los puntos avanzados y más seguros para prohibir todo comercio con el enemigo”.
APOYOS QUE QUEDARON EN PROMESAS
Después de meses de lidiar con gobernadores solapados, de opiniones cambiantes y más enfocados en sus intereses personales y locales que en el plan de San Martín, Gutiérrez de la Fuente regresó a Lima el 20 de diciembre, con las manos vacías pese a su talento diplomático, después de haber agotado energías y paciencia en enredos y coartadas de gobernadores y legislaturas. Ni esa actitud ni los consejos de Bustos detuvieron las tareas de organizar la División Auxiliar, aunque sí la entorpecieron.
El pedido de 1000 hombres que hizo San Martín tuvo que ser reducido a 500. El 14 octubre de 1822, después de la negativa de apoyo por parte de Buenos Aires, en una circular a las provincias, Urdininea ya no habla de una fuerza de 1.500 hombres sino de “una expedicioncita, que aunque pequeña por ahora, es suficiente para llamar la atención del enemigo, y entrar en combinación con el plan propuesto por su excelencia el Protector”.
Mientras Gutiérrez de la Fuente agotaba la paciencia y hacía los últimos intentos para convencer a las autoridades de Buenos Aires y de las provincias de la importancia de organizar, equipar y poner en marcha la División Auxiliar, después de sus conversaciones con Bolívar en Guayaquil a finales de julio de ese año, San Martín meditaba sobre la decisión que anunció el 20 de septiembre de 1822: retirarse de Lima, del mando militar, pasar a Chile y Mendoza y luego marchar a Europa.
El 2 de noviembre Urdininea, al llegar a Mendoza, se entera que San Martín ya está en Chile, luego de su renuncia del gobierno del Perú independiente. Al conocer esta decisión, la preocupación de Urdininea se hizo angustia: “y aun se atrevió a asegurar grandes y funestísimas consecuencias de esta renuncia”. “Todo, todo va a perderse”, dijo Urdininea.
DE EXPEDICIÓN A “EXPEDICIONCITA”
Las disensiones internas en las provincias del Río de la Plata, la decisión del gobierno de Buenos Aires de negociar un armisticio con España y la virtual parálisis de la División Auxiliar, habían debilitado a San Martín frente a Bolívar, a quien el Libertador escribió el 29 agosto: “Los resultados de nuestra entrevista, no han sido los que me prometía para la pronta terminación de la guerra”. Usted, añade, no creyó “sincero mi ofrecimiento de servir bajo sus órdenes con las fuerzas de mi mando, o que mi persona le es embarazosa”
Días después, el 20 septiembre, San Martín decidió retirarse. Conocido el alejamiento el plan quedó sin su inspirador y principal apoyo. Las decisiones ya no estaban en sus manos. Dejó Lima, embarcó a Valparaíso, pasó a Mendoza donde permaneció un año y partió a Europa. La proyectada Expedición al Alto Perú nació herida de muerte.
A partir de allí, ya no se habla de una fuerza de 1.500 hombres sino de “una expedicioncita, que aunque pequeña por ahora, es suficiente para llamar la atención del enemigo, y entrar en combinación con el plan propuesto por su excelencia el Protector”. La urgencia y el entusiasmo que requería organizar, equipar y poner en marcha la Expedición se transformó decaimiento del patriotismo, lentitud, penurias materiales e inmovilismo que desvelaban e irritaban a Paz.
La renuncia de San Martín “provocaría de inmediato un retraimiento a la espera de las alternativas y de las decisiones de la política peruana”, explican Caillet-Bois y Julio César González, sintetizando la opinión a Urdininea. Con el retiro de San Martín, la falta de apoyo interno, la intensificación de los enfrentamientos entre jefes locales, la División Auxiliar quedó condenada a la orfandad.
Pese a tales dificultades, a comienzos de enero de 1823, Urdininea y José María Paz asumieron sus respectivas responsabilidades al frente de la primera y segunda jefatura de la División Auxiliar. Bajo distintas formas, las penurias acompañaron no solo a la tropa del Batallón de Cazadores sino también a sus oficiales y a su propio jefe.
En el lluvioso verano de 1823 Paz escribe: “Era un cuadro bien triste ver nuestros Dragones casi enteramente desnudos, sufrir la lluvia sin ninguno de los recursos comunes en semejantes casos”. En el invierno de ese año el padecimiento tiene otra cara: “Nuestra tropa desnuda, pobre, miserable, nuestros oficiales destituidos y en igual estado proporcionalmente no presentan sino un aspecto lúgubre para un Jefe que, conociendo sus virtudes, no puede premiarlas”. La ropa de abrigo, pedida en febrero, recién llega en pleno verano.
La falta de recursos, incluidos los destinados a su manutención personal, también alcanzó a Pérez Urdininea, primer jefe de la División Auxiliar, quien en febrero de ese año, pide al salteño Marcos Salomé Zorrilla le preste $100: “estoy pobre”, explicó. Meses después, Urdininea recurre otra vez al apoyo de Zorilla al que “suplica”, “tenga a bien socorrerme con algunos reales para comer estos días”. Paz se conduele por la situación de los soldados pero, su austeridad y estoicismo, le dictan no mencionar sus necesidades personales.
CONTRASTES: EGOÍSMO Y PATRIOTISMO
Pero no todo era mezquindad y egoísmo. Paz anota que Fernando Córdova, vecino y alcalde del lugar, le promete entregar leña “quedando siempre a mi cargo gratificar a los acarreadores. Este me parece es, sin duda, de los mejores sujetos, por su actividad y por su exactitud en cumplir lo que promete”. Por “la codicia de los hacendados”, desde que Paz llegó allí, encontró dificultades para conseguir ganado y caballos y, cuando rara vez los consiguió buenos se encontró con la orden del gobernador Gorriti prohibiendo a los propietarios entregar forraje para alimentar esos animales.
Un modesto peón, Narciso Abendaño, natural de Trambalao, Catamarca, el 30 de julio de 1823, a través de un oficial pidió hablar con el coronel Paz quien su “Diario” anotó: “se presentó en mi alojamiento ofreciendo un peso para los gastos de la División. Le agradecí y se lo devolví, pero me manifestó su resentimiento. Le admití entonces y le dije que con el peso sería recompensado el soldado que mejor hiciese el manejo de sable. En seguida ofreció su persona, y me expresó los mayores deseos de ser admitido en la clase de soldado. Le contesté que me viese al día siguiente. No faltó y me renovó la misma súplica, que admití vivamente penetrado de admiración y complacencia”.
Paz presentó, ante la tropa, la conducta de Abendaño “como u modelo que debía seguirse, y se detestó la de los desertores en orden del día”. “¡Qué virtud en un hombre sin educación y sin principios! ¡Qué patriotismo y qué desinterés en un peón! Pudieran parecérsele, los que blasonan de ilustrados y amantes del país”. Patriotismo que Paz alimentó y reverdeció organizando, e invitando a los vecinos, a festejar los aniversarios del 25 de Mayo de 1810 y del 9 de Julio de 1816.
Las descripciones que Paz hizo de cada una de esas celebraciones tienen un doble valor documental y literario. Paz advirtió y pintó el fuerte contraste de esta situación y la generosidad de la gente modesta y pobre con la actitud de mezquindad de los pudientes. En los primeros, el patriotismo no se declama: se demuestra con testimonios de vida. En los segundos, se declama pero se desmiente con la avaricia y las actitudes.
“En nuestros pueblos es ya como extranjera la causa de la Patria. Cada uno de ellos se cree desobligado a concurrir a la obra de la Independencia, y más bien vemos prodigarse sus recursos para fomentar y continuar las disensiones civiles, que aún los devoran. ¡Qué tristeza!”. Añade: “Oh! Cuanto he sufrido a vista de la indolencia con que se mira la causa de la independencia”.
A esos obstáculos se añaden otros internos. En el campamento de San Carlos, donde hay oficiales reacios a trasladarse a Cachi. Buscan pretextos y demoran para justificar su inacción. “El asunto no es comprometerse ni aún contra los godos”. “¡Qué manejo! ¡Qué vergüenza! Después de trece años de guerra por la independencia ¿los americanos han de huir todavía esta clase de compromisos?”, se preguntó Paz.
Que el gobernador Gorriti perteneciera al partido de la Patria Vieja, de los seguidores de Güemes, no sólo no garantizaba su apoyo a la Expedición sino que recelaba de ella, se lo negaba y dificultaba el apoyo de vecinos. Paz reaccionó ante el duro llamado de atención del gobierno a un oficial de su División por haber pedido donación de alfalfa para alimentar caballos.
“¡Qué estado el nuestro! Conque el que trate de ayudar a una fuerza cuyo exclusivo destino es la consecución de la Independencia, se deberá creer comprometido y delincuente ante los gobiernos Patrios. Así se han excusado infinitos, y tienen razón”.
Cuando, después de pretextos y dilaciones la Junta de Representantes de Salta otorgó una importante suma de dinero a la fuerza que formó el gobernador Gorriti y que negó a la de Paz, éste reaccionó: “He aquí ya un nuevo escándalo”. ¿Cómo pretender ahora formar otra fuerza cuando no se apoyó a la fuerza de la que Paz es segundo jefe? “No hay duda. Huyó de nuestras provincias el interés público, no se ven sino personalidades”.
La fuerza de Paz soportaba estas penurias al mismo tiempo que la esposa de Olañeta recibía en su casa un “excelente piano”, obsequio de un comerciante salteño. En Salta algunos confiaban que las repentinas expresiones de patriotismo criollo e independentismo de Olañeta era sinceras: “Esto es un delirio”, protestó Paz, quien calificó de “vileza” estos convites y los gestos de adulación, cortejo y hasta servilismo hacia el jefe realista, a su esposa y a su séquito. Ningún jefe patriota recibió en Salta homenajes parecidos, añadió.
SALTEÑOS: DEL DESINTERÉS A LA BAJEZA
Vínculos de parentesco, intereses y las vastas redes comerciales de Olañeta, explican en parte su ambigüedad, rasgo que llevó al extremo su sobrino Casimiro Olañeta y Güemes. A ambos se les presentó ejemplares personalidades de “dos caras”, por su “deslealtad, traición, egoísmo, arbitrariedad y ambición de poder”.
En 1818 Tomás de Iriarte definió al general como “ente degradado del ludibrio de la especie humana”, “sanguinario” y cuyos conocimientos militares “guardan razón directa con sus principios”. Aunque Paz se refiere a algunos comerciantes y pudientes, se rebela contra sus actitudes y escribe: “Los salteños que en tiempo pasado, fueron ejemplo de desinterés, de patriotismo! Son ahora un objeto de degradación y bajeza. Más no haré este agravio a la masa de la población, en que miro muchas veces rasgos del más eminente amor a la Independencia, es sobre los comerciantes sobre los que recae esta justa, aunque triste observación”.
Los contratiempos que golpean desde fuera y desde adentro, pero no quiebran el patriotismo de Paz y tampoco le privan de equilibrio y lucidez. El 9 septiembre 1823 anota en su “Diario”: “Hoy es mi cumpleaños y he terminado el 32 de mi edad. En este periodo, que no es corto, nada ha adelantado para mí individuo. Mi situación nada tiene de lisonjera y mis esperanzas son más bien tristes. ¡Suerte escasa! ¿Cuándo te cansarás de serme adversa? Pero no, ¡Dios es justo! Yo venero tus decretos y tu providencia. Dadme fuerzas para concluir mi carrera sin provecho mi particular, al menos, sin separarme de la senda de la virtud y del honor”.
Ese mismo año escribe: “Hoy se cumplen seis meses desde que llegamos este lugar, muy ajenos a una estación tan larga y tan poco fructífera. Mil esperanzas consoladoras nos hacían concebir el logro de nuestra empresa: ellas se disiparon pero sucedieron otras igualmente lisonjeras. Estas nos mantienen aún que con las alternativas de flaquear y robustecerse según las noticias de auxilios que nos llegan”.
En noviembre apuntó: “Hacen hoy siete meses que llegamos a este lugar. Quien pudo pensar demora tan larga! El tiempo corre y nuestras esperanzas y deseos van con pasos de plomo”. Paz no solo se ajustó a sus principios y sirvió a ellos sino que los explicó a sus oficiales y soldados. Ustedes, dijo, “no pertenecen a una facción o a un hombre sino a la Patria” que la principal misión de esa División es la Independencia y que su único interés personal es ocuparse solo de la guerra contra el enemigo exterior.
LA GUERRA CIVIL REPUGNA AL BUEN SOLDADO
En ese apartado sitio del Valle Calchaqui, casi aislado y rodeado del fuego encendido por los enfrentamientos internos, Paz afirmó: “La guerra civil repugna al buen soldado y mucho más desde que tiene al frente un enemigo exterior y cuya principal misión es combatirlo”. No me propongo “ocuparme de otra guerra que en la que sostiene el País contra los españoles”. La subordinación, “principal fundamento del orden militar”.
Cuando que quiebra ese principio los militares quedan “merced a las facciones”. Yo había hecho un estudio en no mezclarme con cosas políticas”, explicó Paz cuando se refirió a su relación con Felipe Ibarra. Cuando, en su campamento en San Carlos, se enteró presencia de Bernabé Aráoz en su proximidad, sospechando que Paz tenía intención de apresarlo, el coronel Paz apuntó en su cuaderno: “Ignora mis ideas en esta parte, que son no mezclarme absolutamente en los negocios domésticos de estas provincias”.
No aceptó el ofrecimiento del gobernador Arenales para asumir como Comandante de Campaña en Salta. Mantuvo con firmeza su decisión y convicción de ser un oficial del Estado, en tiempos borrascosos en que el incipiente Estado se había pulverizado en débiles estados locales controlados por caudillos fuertes. “No quiero pertenecer a una provincia, sino al Estado”, respondió al gobierno de Salta.
Otros enemigos eran la mentira y la intriga. En marzo de 1824, Paz, refiriéndose a su propia conducta, escribió: “La intriga, la mala fe, las vías subterráneas no han sido empleadas, antes por el contrario la franqueza y claridad han precedido este negocio. Diga lo que quiera la suspicacia y la maldad, yo reposo tranquilo en mi conciencia”.
Otro día consignó: “Todo parece que se conjura hoy para causarme día incómodo y azaroso. Variación en los amigos, negligencia o mala fe en los domésticos, desorden en la tropa, todo, todo conspira a agriar mi corazón. Sobre todo me causa con mayor intensidad este efecto de convencimiento que me proporcionan muchos incidentes pequeños de la malicia, la intriga, la mala fe de los hombres en general. Si este defecto será más notable en tiempo de revolución, si será más frecuente en nuestro país por su desmoralización, o si será común al género humano. Ante el asedio de intrigas y deslealtades, Paz reafirmó: “Pero no saldré de mi plan, que es obrar con rectitud y limpieza”.
A propósito de la presencia de Bernabé Aráoz en San Carlos y las sospechas del tucumano que Paz quiere apresarlo, éste dice: “Ignora mis ideas en esta parte, que son no mezclarme absolutamente en los negocios domésticos de estas provincias”. “No solo fue un guerrero, sino un estadista con planes y miras nacionales”, señala Páez de la Torre.
LA MISIÓN DE SAN MARTÍN QUEDÓ TRUNCA
La misión confiada por San Martín a Urdininea y a Paz quedó trunca. Aunque debilitado, su plan se mantuvo con modificaciones impuestas por los cambios del curso de la guerra y en el tablero político. No resultaba fácil encontrar alguien con condiciones que reemplazara Güemes como Jefe de Vanguardia. Aunque San Martin mantuvo su objetivo, esos cambios políticos y militares en Madrid en Lima, impusieron modificaciones en el modo, camino y plazos para alcanzarlo.
A finales de 1823, cuando las esperanzas de entrar en acción se desvanecía, el coronel Paz escribió: “Cuánto quisiera tener parte en las últimas glorias de la Independencia”. No del modo que la imaginó, Paz tuvo más que una parte en la historia de nuestro país, al que consagró 43 de sus 73 años: 18 a la Guerra de la Independencia, 17 a la Organización Nacional, incluidos los 8 permaneció en prisión.
La conjunción de estos hechos tuvo inmediatas consecuencias. Por un lado, militares porque el protagonismo del final de la guerra quedó en manos de Sucre y de Bolívar. Por otro, se prolongó en el tiempo la reconstrucción de la autoridad nacional y la sanción de la Constitución aprobada por todas las provincias. Por último, quedó en firme el artículo de la Constitución peruana de 1823 que incluyó como territorio del Perú “tanto el Alto Perú como el Bajo Perú”, cuyos límites no serían fijados hasta después de “la total independencia” de esos dos territorios.
Desde mayo de 1810 transcurrieron 43 años hasta la sanción de la Constitución de la Confederación Argentina, y 50 hasta la Constitución de la Nación Argentina aceptada por todas las provincias. Ambas fueron precedidas por proyectos constitucionales frustrados en 1819 y 1826, por Reglamentos y Estatutos provisionales de 1811 y 1816, además de varios pactos y tratados. En nuestro caso se podría decir que, en parte, la prolongación de la Guerra de la Independencia, su entrelazamiento con las guerras civiles y la tardía organización nacional fueron consecuencia de la escasa disposición a consensuar diferencias, y también de potenciar fanatismos y actitudes irreconciliables.
DISTINTOS CURSOS DE DOS INDEPENDENCIAS
En las colonias inglesas en América del Norte, los diferentes tiempos, cursos y resultados respecto de esos mismos procesos en la América española, se explican en parte por el espíritu de libertad, autonomía y pragmatismo para la adecuación a las circunstancias, con que arribaron los cristianos disidentes que fundaron las primeras colonias.
La Guerra de la Independencia de Estados Unidos, terminó en 1781, duró 7 años. La nuestra, “más violenta y prolongada” duró 15 años. La declaración de la independencia de los EE.UU. se firmó un año después del comienzo de esa guerra. Gran Bretaña la reconoció 7 años después. España reconoció la nuestra 44 años después del Congreso de Tucumán.
La ratificación de la Constitución de los Estados Unidos se concretó 12 años después de declarada su independencia; al año siguiente se convocó la elección presidencial y 26 días después, Jorge Washington fue elegido primer presidente. En el caso argentino, como se dijo, el proceso llevó medio siglo.
“DESDE LA SERENIDAD DE LO VERDADERO”
Quizás en la primera mitad de la década de 1970, cuando estaba la moda de una “historia bullanguera” según expresión de Enrique Barba, algunos jóvenes tendríamos que haber leído, comprendido y asumido la advertencia que hizo Paul Valéry respecto a los peligros historias escritas simplificadoras y fanatizadas: “La historia es el producto más peligroso que haya elaborado la química del intelecto”.
Abrir interrogantes y permanecer abiertos a la duda, perseverar en la aproximación a la verdad es tarea historiador. La incapacidad para concebir la complejidad y la consiguiente facilidad para acuñar o suscribir simplificaciones, advierte Morin, “ha conducido a infinitas tragedias”.
El maniqueísmo y las visiones sesgadas atrofian la compleja trama de la historia, clausuran los interrogantes y los sustituyen por inconmovibles certezas. El pasado no solo deja de alumbrar el futuro sino que lo oscurece.
La simplificación de una historia bullanguera desoye la sabia invitación de Benedetto Croce a comprender el pasado "desde la serenidad de lo verdadero". A ella debemos acogernos.-
------------------------------------------------
(*) Texto de la disertación de Gregorio A. Caro Figueroa en el acto de su incorporación como miembro correspondiente de la Academia Nacional de la Historia. Ciudad de Buenos Aires, 11 de septiembre de 2018.-
0 notes
Text
YA ESTAMOS HARTOS
Por Gregorio A. Caro Figueroa
Cuando, como en mi caso, se tienen recuerdos muy claros de penosos acontecimientos acumulados desde hace casi 70 años, se adquiere el derecho, y también el deber, de preguntarse qué razón y qué derecho tienen unos pocos fanáticos a seguir imponiendo que optemos entre la prepotencia y la vocación autoritaria de unos, o la de otros.
¿Qué derecho tienen para obligarnos a decir que en la Argentina hubo asesinos buenos y asesinos malos, asesinatos merecidos y muertes injustas? ¿Qué derecho pueden invocar para obligarnos a justificar e idealizar unos crímenes y a que condenemos a otros?
¿Qué razón los asiste para pintar nuestra vida y nuestro mundo en blanco y negro? ¿A guardar silencio y justificar a Firmenich, glorificando a sus secuaces, y a condenar al infierno a sus represores, o viceversa? ¿A obligarnos a quedar atrapados en el fuego cruzado de provocaciones e intemperancias igualmente prepotentes?.
Esas minorías insisten y persisten en expresar convicciones y creencias mediante la violencia, el insulto, la intimidación. Lo mismo da que esa intemperancia sea disparada desde los que se adjudican ser y hablar en nombre del pueblo, ejerciéndola de abajo hacia arriba, o que lo haga desde el poder, desde arriba hacia abajo.
Hace 40 y más años, se accionó el detonante de la violencia con aquello de que "a la violencia de arriba le responderemos con la violencia de abajo". Esa amenaza y desafío condujo al para militarismo de sectas armadas llamadas "formaciones especiales", que actuaron, sin mandato alguno, como representantes de "los de abajo". En esa apuesta "la violencia de arriba" no solo doblegó a sangre y fuego a aquella otra, sino que destruyó la legalidad, el orden institucional y la república.
Las pintadas y despintadas en Salta, y el "reclamo" patotero de ayer al gobernador Urtubey, son ejemplos y expresiones gemelas de barbarie, y una micro violencia que amenaza expandirse. En la agresión a Urtubey, y a su investidura, hay agravantes: que se produjo en el predio de una Universidad y que el gobernador manejaba su coche sin custodia.
Actitudes que unos y otros enfrentados tratan de justificar como "libertad de expresión", cuando en realidad se despliegan como negación y atropello de la libertad de los demás.
La hipersensibilidad aflora en los sectarios violentos cuando ellos son los cuestionados, pero no se manifiesta cuando los agredidos son "los de la otra vereda". Callan, aplauden o sienten simpatía por estas agresiones y por la incitación a "ganar la calle para derrocar al gobierno".
Algunos pretenden degradar la convivencia y la política haciendo de estas un campo de batalla permanente, un tablero donde prevalezca el perverso juego "acción-reacción" de minorías, destinado a proporcionar el combustible necesario para realimentar la espiral de venganza y violencia.
Del mismo modo que no hay derecho a quebrantar el derecho, tampoco lo hay para arrasar con los modos civilizados de expresión y de reclamo. Unos, defienden los Derechos Humanos con palabras, gestos y actos que son un desprecio a la ley y una afrenta a esos mismos derechos apropiados en la Argentina por un sector a expensas de los demás. Otros, reivindican un patriotismo que tampoco se compadece con las formas y los contenidos de la Constitución Nacional.
Es un absurdo y también una falacia afirmar que se defienden los Derechos Humanos, cuando se niega el valor de la libertad y se desconoce el Estado de Derecho, únicas garantías de su vigencia y respeto.
“En una sociedad democrática el límite de la tolerancia es el Código Penal, donde se castigan no formas de pensar, de ser o de opinar, sino actos u omisiones dañosas, lesivas contra los derechos de los demás", escribió Francisco Tomás y Valiente.
Tomás y Valiente fue un eminente catedrático español que fue asesinado, en su despacho en la Universidad Autónoma de Madrid el 14 de febrero de 1996, por la banda terrorista vasca ETA. "Hay que atreverse a decir que hay una "tolerancia mal entendida y acaso exagerada que puede equivaler a debilidad, a indiferencia y a una permisividad contraproducente", añadió.
A esta altura de los años, nos abruma tanta simplista y cruel hipocresía. No es el odio, ni la memoria rencorosa, ni el olvido irresponsable, sino la reflexión, el dolor, el reconocimiento de los errores y el ejercicio sereno y firme de la libertad, lo que podrá curarnos de estas traumáticas experiencias que unos y otros parecen dispuestos a realimentar y mantener vigentes.
La mayoría de los que padecimos esa época, y la mayoría de los jóvenes dispuestos a construir otra y mejor historia, estamos decididos a rechazar la extorsión de seguir eligiendo entre alternativas igualmente condenables y aborrecibles.
No estamos dispuestos a soportar esta otra tortura de sobrevivir en el asfixiante y enfermo clima de un pasado que no pasa, a vegetar en las aguas estancadas de la locura de unos iluminados más provistos de falta de escrúpulos, de esquemas elementales y brutales, que de ideas e ideales.
No estamos dispuestos al silencio de lo políticamente correcto ni a la estridencia de la idealización del crimen y de la violencia: del color y de la ideología con que se hayan disfrazado sus crímenes, su odio a la libertad, su rechazo a la vida y su inhumanidad.
No les será fácil, esta vez, poner ese cepo en nuestras cabezas y nuestras manos. No será fácil hacernos comulgar con ruedas de molino. Tampoco presentar la opresión como libertad, ni el asesinato como idealismo, ni sus infiernos como paraíso, ni el odio como valor, el atraso crónico como una virtud o una fatalidad, ni la demagogia y la corrupción como justicia social.
Solo el ejercicio responsable de la libertad podrá curarnos de ese cruel pasado que ahora algunos pretenden disfrazar de utopía. El futuro no queda atrás. No está en aquellas ruinas que nos duelen y nos agravian. El futuro está en los que tienen otras ideas, en los que tienen valores, en los que tienen voluntad de construir un futuro mejor en paz, justicia y fraternidad.-
0 notes
Text
¿SE DEBE REFORMAR LA CONSTITUCIÓN DE SALTA SIN REGENERAR LA POLÍTICA?
Por Gregorio A. Caro Figueroa - 23 de marzo de 2018
Antes de, o al mismo tiempo, proponer reformar la Constitución Salta, la tarea pendiente, prioritaria y más difícil es regenerar la política, desterrar la corrupción, la demagogia, el nepotismo y el sectarismo.
Una reforma constitucional que no esté acompañada de autocrítica y destinada, a promover el saneamiento de la política, y también de los políticos, está condenada a quedar reducida a la farisea empresa de “blanquear sepulcros”.
A esas condiciones necesarias de toda reforma, se añade la necesidad de una crítica a las reformas que se introdujeron en 1998 y 2003, y de una franca autocrítica por parte de quienes promovieron o consintieron las prácticas políticas que, en últimos 35 años, agravaron del deterioro de las instituciones en Salta, que alguno de ellos deplora. La ausencia de autocrítica resta autoridad moral y credibilidad a cualquier propósito de enmienda o cambio.
En Salta, los de siempre reaparecen hoy para repetir que es necesario reformar la Constitución de la Provincia en el año 2020. Esta vez, en sentido contrario a la que entonces promovieron y consumaron. No cabían dudas entonces, y mucho menos después, que el interés principal en esas últimas reformas estaba centrado segunda parte, sección segunda, referida a la duración del mandato del gobernador (artículo 140).
La reforma de 1998, por primera vez en 177 años en la historia institucional de Salta, incluyó habilitó la reelección de los gobernadores que “duran en sus funciones cuatro años y no pueden ser elegidos por más de dos veces consecutivas”.
El artículo 5° de la Constitución de Salta sancionada el 9 de agosto de 1821 estableció: "El gobernador electo ejercerá el Poder Ejecutivo de esta Provincia por el tiempo de dos años, con el mismo sueldo y honores que los anteriores sin que pueda ser reelecto hasta pasados otros dos del cese de su destino".
El mandato de dos años se mantuvo 61 años, hasta que la reforma de la Constitución de 1882 lo extendió a tres años. A su vez, 47 años después, el mandato de tres se extendió a cuatro años en la reforma de 1929 y a seis en la del año 1949, pero sin posibilidad de reelección. De este modo, en Salta, la Convención con abrumadora mayoría peronista, decidió no quebrar el principio de no reelección, que permaneció inalterable desde 1821.
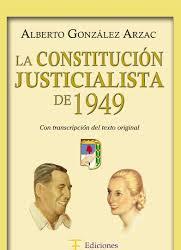
En este punto, la Constitución de Salta de 1949 no siguió el criterio de la reforma de la Constitución Nacional. Ese mismo año, la reforma constitucional impulsada por el gobierno de Perón, en el artículo 77, introdujo la reelección indefinida del presidente de la Nación: "El presidente y vicepresidente duran en sus cargos seis años y pueden ser reelegidos", dice escuetamente la llamada “Constitución Justicialista”.
La reforma de 1998, por primera vez en 177 años de la historia institucional de Salta, habilitó la reelección de los gobernadores que “duran en sus funciones cuatro años y no pueden ser elegidos por más de dos veces consecutivas”.
En 2003, cinco años después de sancionado ese texto, el mismo oficialismo que incluyó esa cláusula de ambigua redacción, improvisó otra reforma que habilitó un tercer mandato y despejó el camino a la reelección indefinida.
En el año 2003, cinco años después de sancionado ese texto, el mismo oficialismo que incluyó esa cláusula de ambigua redacción, improvisó otra reforma que habilitó un tercer mandato y despejó el camino a la reelección indefinida.
AQUELLOS POLVOS Y ESTOS LODOS
Hoy, 15 años después de esa reforma reeleccionista, los mismos que la impulsaron entonces, sin admitir su protagonismo y sus errores de entonces, hablan de los negativos efectos de los mandatos prolongados con aspiración de vitalicios.
En el mismo momento en que los entusiastas reeleccionistas de ayer se declaran hoy, con el mismo fervor, partidarios de acortar los mandatos del gobernador y vice, legisladores provinciales, intendentes y concejales, un ex magistrado federal y la asociación de jueces pide que, al margen de la Constitución, una corte de conjueces declare inconstitucional un artículo de la Constitución para permitir otorgar carácter vitalicio a los jueces de la Corte de Justicia.
Por un lado, se pone en marcha una reforma más de la Constitución para acortar los mandatos del gobernador y vice, de los legisladores, intendentes y concejales. Por otro, se está promoviendo la iniciativa de que una corte de conjueces otorgue inamovilidad a los jueces de la Corte de Justicia.
Estas dos iniciativas se plantean en el mismo momento y con la misma urgencia, avanzan peligrosamente a contramano, eluden los problemas institucionales de fondo. Con la promesa y apariencia de resolverlos para sanear el sistema institucional de la provincia, en ninguno de ambos casos los diagnósticos y los remedios parecen adecuados. Al no estar insertos en una visión de conjunto, las supuestas soluciones que se presentan como reformas, terminan siendo parches.
¿CONSTITUCIÓN DE SALTA O JUSTICIALISTA?
La que se anuncia, se añadiría a las reformas de 1986, 1998 y 2003. O sea, una reforma cada 8 años y medio. El artículo 103 de la Constitución de Salta de 1855 estableció que "La reforma de la Constitución no se propondrá antes de ocho años de contados desde su promulgación". Entre ese texto y la reforma de 1875, que no incluyó esa cláusula, pasaron 20 años. A partir de allí se introdujeron reformas a su texto en 1882, 1888 y 1906.
La solidez y calidad de una constitución no se mide por la cantidad de reformas introducidas a ella sino por su continuidad y por su cumplimiento. Dos condiciones que no reúne nuestra Constitución, derogada una y otra vez por regímenes de facto surgidos de golpes de Estado y, en otros casos, modificada al dictado de intereses políticos sectoriales y demagógicos.
REFORMAR PARA NO CAMBIAR
En la historia de Salta, el esbozo de primera carta constitucional es el breve Reglamento Provisorio aprobado agosto de 1821 que dejó establecido con claridad el principio de no reelección del gobernador de la provincia cuyo único mandato duraba dos años. La primera Constitución fue sancionada en 1855, poco después de la Constitución Nacional.
A lo largo del siglo XIX esa primera Constitución de Salta fue reformada en 1875, 1882 y 1888: tres reformas en 33 años. En el siglo XX se reformó en 1906, 1929, 1949, 1956, 1986 y 1998: seis reformas en 92 años. Durante los recientes gobiernos peronistas fue reformada en 1986, 1998 y 2003.
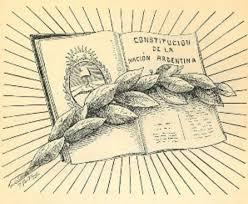
Las reformas de 1986 y 1998 restablecieron algunos criterios de la reforma de 1949, la que mantuvo el principio de la no reelección, aunque Perón introdujo en la reforma de la Constitución Nacional de 1949 y pese a que en Salta el peronismo controlaba casi el 90% de la Convención Constituyente.
En la reforma de 1929, durante el gobierno de Julio Cornejo, la Sección Octava, Capítulo Único del texto reformado estableció que la Constitución "puede reformarse en todo o en parte por una Convención convocada al efecto, pasado diez años desde la fecha de su promulgación".
En los primeros textos constitucionales, los veinte años y luego los diez años entre reforma y reforma se redujeron a un promedio de seis años. Con lo cual, el Estatuto de cualquier asociación civil tiene más continuidad que nuestra carta constitucional, moldeada como dócil plastilina.
Dicen, otra vez, que es necesario reformar la misma Constitución que, en los últimos 32 años modificaron y violaron para ajustarla a sus ambiciones políticas personales y a sus intereses económicos privados.
Como si se tratara de un pantalón, los que entonces alargaron sus mandatos, ahora nos dicen que hay que acortarlos. Transformaron las convenciones constituyentes en sastrerías a medida.
DE LA PERPETUIDAD A LA BREVEDAD
La reforma de apuro del texto de 1998 que ordenó en 2003 el gobernador Juan Carlos Romero, se hizo cinco años después de los cambios de 1998, bajo su segundo mandato. En años recientes Romero, de modo súbito y apasionado tomó en sus manos la bandera de una nueva reforma de la Constitución: esta vez para acortar esos mandatos. Experimentó esa conversión después de tres periodos consecutivos y doce años como gobernador, y de un cuarto de siglo como senador nacional.
Este criterio no fue incluido en la reforma de 1949, dejando en manos de la iniciativa parlamentaria la convocatoria de una Convención, cuando la Legislatura declare la necesidad de la reforma, con el voto de las dos terceras partes de los miembros".

La ética política no formó ni forma parte de esa fiebre por urdir y aparentar reformas que terminan siendo obstáculos para el cambio. Esas reformas se cocinaron en "la mesa chica" y el último golpe de horno quedó en manos del que manda.
Este es el caso de los gobernadores Romero y Urtubey, quienes hicieron del sillón de gobernador un trampolín para lanzar en Buenos Aires sus fantasiosas candidaturas presidenciales o para lograr o permanecer en una poltrona del Senado de la Nación, ese “asilo de ex gobernadores”, que se dijo hace años.
Los que justificaron e incorporaron la cláusula para la virtual reelección indefinida, ¿acaso tienen voluntad, capacidad y decisión de modificar la Constitución para remover el andamiaje del poder vitalicio, del nepotismo, de la demagogia, del corporativismo, del espíritu faccioso y de los sistemas electorales amañados?
El acortamiento de los mandatos no garantiza por sí mismo ni la alternancia, ni la mejora de la calidad institucional; tampoco el fin del nepotismo. El actual proyecto de reforma no incluye ningún propósito ni cláusula redactada con claridad y sin ambigüedad, que impida el nepotismo familiar.
En la sesión de la Asamblea Constituyente de Salta del 31 de mayo de 1949, el doctor J. Armando Caro, presidente de su comisión redactora, explicó las reformas que ese cuerpo proponía a la Asamblea.
EL ANTIGUO NEPOTISMO SALTEÑO
Lo que se intentó modificar fue el tema de la composición de los ministerios y en las condiciones para ser ministro. Caro señaló: “se ha introducido una innovación necesaria en un medio como el nuestro. Se establece que los ministros no podrán ser parientes dentro del cuarto grado, con el gobernador o con otro ministro”. Esa norma, redactada por el doctor Caro, fue incluida en el capítulo IV, artículo 135 de la reforma de 1949.
“El Poder Ejecutivo no sufre mayores reformas”, dijo. Esto fue así, pues el artículo 117 de ese proyecto establecía que: “El gobernador y el vicegobernador de durarán seis años en el ejercicio de sus funciones y cesarán en ellas el mismo día que expire el periodo legal, sin que por ninguna causa pueda éste prorrogarse ni completarse más tarde cuando hubiera sido interrumpido”.
Gobernador y vice “no podrán ser reelectos en el periodo siguiente de su elección ni sucederse recíprocamente”. En las elecciones de 2007, si bien este principio ya no regía, esa norma demostró su importancia cuando, ese año, fue ignorado al oficializarse la candidatura a gobernador de Walter Wayar, quien fue vicegobernador de Romero desde 1995 hasta 2007.
La única modificación de ese artículo respecto al texto reformado en 1929, fue la duración del único mandato, que pasó de cuatro años a seis. Aunque al ponerse en vigencia la Constitución de 1855 y sus reformas, nunca se aplicó el mando de seis años.
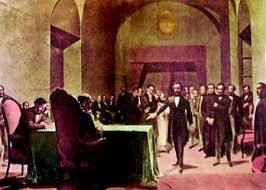
Los hasta ayer "alargadores" de mandatos, son hoy sus "acortadores". Los mismos que dañaron la calidad institucional o la consintieron, pretenden ser ahora sus reparadores. Los que montaron el actual sistema en Salta, ¿tienen credenciales y credibilidad para desmontarlo?
Cuando en 1977 se inició en España el desguace de la dictadura de Franco, un importante sector de aquel régimen se comprometió sinceramente con la democracia, y contribuyó a fortalecerla. En el caso de Salta hoy: en buena hora, si el propósito fuera coherente,limpio,sincero y surgiera de una convicción, y no de la picaresca política para la que la mayoría de los viejos dirigentes está dotado de talento.
SIN SANEAMIENTO NO HAY REFORMA
En Salta, los que hace 34 años retienen las riendas en sus manos, tienen como única preocupación mantenerlas y trasmitirlas en herencia a sus parientes para que reinen otros 34 años más. Claro que hay que reformar la Constitución, pero hay que definir, a la vista de todos y con transparencia, el contenido de esos cambios.
Antes que reformar la Constitución de una provincia como Salta, estancada económicamente, con una desigualdad social agravada, bloqueada por el populismo y el corporativismo, esclerosada en ideas y con prácticas políticas viciadas, la tarea prioritaria y más difícil es regenerar la política, desterrar la demagogia, el sectarismo y los privilegios. Ninguna reforma será genuina y duradera si no está acompañada de la regeneración y el saneamiento de las prácticas políticas.
Se trata de cumplir con la pendiente tarea de educar y democratizar una sociedad que oscila entre la indiferencia, el descreimiento y el enojo con una casta política empeñada en perpetuarse en el poder y retenerlo en la persona de sus hermanos, de sus hijos, parientes y círculo de amigos.
Un cambio simulado seguirá garantizando que la sortija de la calesita siga pasando de unas manos a otras, dentro mismo círculo de intereses económicos y político, sin renovar ideas, prácticas, actitudes y procedimientos con el fin de construir una amplia mayoría y abrir las puertas a una genuina participación ciudadana.
En síntesis: se trata de sentar las bases de una democracia auténtica, moderna, capaz de desarrollar el potencial de la provincia y trabajar eficazmente para derrotar la pobreza. Una democracia que funcione con ciudadanos honestos, y capaces y que lo gobierno para todos ellos.-
1 note
·
View note
Text
SALTA: 3 MANDATOS, 24 AÑOS SOLO PARA 2 GOBERNADORES
Por Gregorio A. Caro Figueroa
El sábado 30 de agosto del año 2003, en una sola sesión, en menos de cuatro horas, la Convención Constituyente convocada de urgencia por el entonces gobernador Juan Carlos Romero aprobó la reforma del artículo 140 de la Constitución de Salta.
Esta modificación de una línea permitió que Romero y futuros gobernadores pudieran aspirar a tres mandatos ininterrumpidos, lo que entreabrió la puerta a futuros intentos de imponer la reelección indefinida. Aquella convención fue un parto de apuro: la elección de convencionales se realizó el domingo 24 de agosto; el jueves 28 se proclamó a los electos, y el sábado 30 sesionó y aprobó esa reforma.
La versión taquigráfica de lo que se dijo en aquella convención tiene 64 páginas. No fue publicada en papel ni difundida por otro medio. Lo cual añade otra irregularidad a esa convención, la más breve de la historia de Salta, la única convocada para modificar una línea de un párrafo de cuatro renglones, y la de mayor alcance perjudicial a los principios republicanos.
En aquella convención fui electo convencional por el Departamento de Cerrillos y formé parte del bloque de la coalición “Unidos por Salta”, que obtuvo un porcentaje similar, con mínima diferencia, al logrado por el oficialismo pese a que el gobierno volcó todo su aparato por el “Sí”. Reproduzco aquí la versión taquigráfica de mi intervención improvisada en aquella sesión, donde el bloque de “Unidos por Salta” reiteró su rechazo a esa reforma y se retiró del recinto.
“Gregorio A. Caro Figueroa – Señora presidente, señores convencionales. Hoy asistimos a un hecho sin precedentes, no sólo en la historia institucional de Salta, sino seguramente en los anales de la historia constitucional de la Argentina. Esta falta de precedentes, del acto al que asistimos hoy, no tiene precisamente connotaciones positivas y tampoco va a quedar registrado en nuestra memoria histórica como un hecho positivo.
Esta es la primera vez que en nuestra Provincia se consuma o se intenta consumar una reforma constitucional con los procedimientos que la opinión pública conoce y con el objetivo que también todos conocemos. A la precipitación para modificar una sola palabra de la Constitución aprobada hace menos de cinco años, se añade la enorme precariedad de la línea argumental que pretende justificar esta reforma.
Al despliegue de sofismas jurídicos, doctrinarios y políticos, hemos escuchado el añadido de algunas afirmaciones históricas con las que se pretende enmarcar y legitimar esta pretensión de concentrar el poder en una persona.
Debo decir, por respeto a la historia escrita, que no es cierto que las constituciones de la República Argentina, en general, y la de la Provincia de Salta, en particular, hayan sido marcadas durante el Siglo XIX por el signo de la de la duración temporal ilimitada del poder.
Por el contrario, nuestra tradición institucional marca claramente que, a partir de 1821, se puso límites al Poder Ejecutivo, no sólo en la extensión del mandato del gobernador sino también a sus facultades. Esa fue una preocupación que atravesó la historia constitucional de la Provincia.
Cuando murió Güemes esto es lo que se estableció y esa tradición fue respetada en sucesivas reformas de la Constitución en el siglo XIX y hasta el año 1998 cuando otra Asamblea Legislativa modificó la Constitución de la Provincia de Salta para adaptarla a las reformas de la Constitución Nacional de 1994, que había establecido un techo de los mandatos. Esta es la larga tradición de Salta, más que centenaria, de respeto a la Constitución en lo que respecta al principio de no reelección.
En el año 1821 se estableció que el mandato del gobernador duraba dos años sin posibilidad de ser reelecto o prolongar su mandato. Esa cláusula se modificó recién en 1882 cuando, en el artículo 113, se estableció que el mandato del gobernador era de tres años. Pasaron varios años para que esa cláusula se modificara estableciendo un mandato de cuatro años, sin reelección. La reforma de 1949 fijó un mandato de seis años, manteniendo la no reelección del gobernador.
Estamos asistiendo al intento de consumar una escalada en la extensión de la duración del mandato del titular del Poder Ejecutivo, con lo que se introduce atajo para abrir las puertas a la reelección indefinida. Sea cual fuere la persona que ocupe el cargo de gobernador, esa perpetuación en el poder va en detrimento de los principios republicanos y afecta los derechos de los ciudadanos.
De modo tal que si se habilita un tercer mandato, en 180 años, habremos pasado de un mandato de dos años, a cuatro, luego cuatro, después a seis y ahora cuatro años multiplicados por tres. Lo que supone estar a las puertas de consagrar la reelección indefinida.
El convencional Guillermo Martinelli ha mencionado a Juan Bautista Alberdi, cuyo pensamiento liberal no puede ser fragmentado ni desvirtuado para que sirva como una especie de capa que de cobertura a este actual intento de reforma. Alberdi es autor de una obra muy coherente y clara. Fue él quien criticó, en reiteradas oportunidades, esta nefasta tendencia, que no sólo asoló a la Argentina del siglo XIX, sino también a otros países de América latina, y que todavía flota en el ambiente.
Esa tendencia no es otra que la tentación de abusar del poder y de establecer “monarcas con el nombre de presidentes” o, como en nuestro caso, de monarcas con el nombre de gobernadores, según textuales palabras de Alberdi. Fue él quien marcó a fuego los intentos del caudillismo de avasallar las instituciones, de imponer el gobierno de los hombres por encima del gobierno de las leyes.
Alberdi también marcó con claridad la necesidad de marcar los límites a los gobernantes. En su última conferencia, cuando después de más de 40 años regresó a Buenos Aires por última vez, habló en la Facultad de Derecho de la omnipotencia del Estado, alertando sobre esta tendencia que nos habría de sumir, como vaticinó é, en el atraso, en la ignorancia y en el dominio de las fuerzas políticas oscuras.
Quiero mencionar dos palabras de Alberdi escritas en “Bases y puntos de partida”, obra que fue la piedra de toque sobre la que se asentó nuestra Constitución Nacional. Aquel día Alberdi dijo que el principal medio para alcanzar el respeto a la Constitución es evitar todo lo posible su reforma. Agregó que el primer deber de la política federal sería el mantenimiento y la conservación de la Constitución.
También quiero mencionar a Sarmiento, que polemizó muchas veces con Alberdi. Sarmiento también atacó la tendencia caudillista autoritaria que dominó nuestro siglo XIX y que demoró largamente el despegue económico, educativo y social de la Argentina. Sarmiento dijo que para reformar una Constitución hacía falta como mínimo diez años entre una y otra reforma: no es el caso del que estamos asistiendo hoy.
Añadió que para ello hacia falta una mayoría calificada y era necesario, como rige en el constitucionalismo moderno, promover un amplio, sereno y lento pero efectivo debate en torno a las cuestiones doctrinarias. Era necesario, además, lograr un amplio consenso.
Voy a citar brevemente una, entre las muchas cosas que dijo Sarmiento: que en vista a estos atropellos a la Constitución debíamos aprender a ser republicanos y alejarnos de las prácticas monárquicas irreconciliables con la República.
Hace 54 años, en este mismo recinto de la Legislatura de Salta, otra Convención Constituyente, otras voces, otras opiniones, en un país distinto, se aprestaba a reformar la Constitución Provincial para adaptarla a las reformas a la Constitución Nacional en 1949. Esa reforma estableció la reelección del presidente de la República, sin observar para ello un mandato de por medio.
Pero he aquí, que en Salta aquella Convención, donde se escucharon las voces de los representantes de las minorías conservadora y radical y en donde hubo debates respetuosos –mi padre fue presidente de la Comisión Redactora y miembro informante de la mayoría- aquellos convencionales se pusieron de acuerdo en algo fundamental: en respetar todos, oficialismo y oposición, esa tradición institucional de Salta basa en la no remoción o no revisión de la cláusula que no permitía la reelección del gobernador.
Esa reforma constitucional de 1949, no solamente fue una adaptación a esos tiempos que corrían después de la Segunda Guerra Mundial, incorporando el constitucionalismo social, sino que introdujo en el debate el problema del peso negativo y nefasto que tuvo y tendría para las instituciones, la proliferación y el arraigo de las prácticas nepóticas de poder, de los grupos de familias que habían dominado la provincia durante el siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX.
Prácticas donde los intereses privados y de familia se mezclaron con los intereses públicos y con ejercicio del gobierno, para lo cual fue necesario imponer un largo periodo de elecciones fraudulentas, de distorsión de las instituciones, acompañado de la corrupción, la falta de justicia y de independencia de los poderes.
Lamentablemente debo decir, con conocimiento de ese pasado, que estamos involucionando hacia los tiempos que los intereses privados y las tramas familiares estaban por encima de la ley y del bien común.
Voy a terminar diciendo que me da mucho miedo que el 75% de los ciudadanos esté dando la espalda a este acto que no estuvo ni va a quedar registrado en ninguna de las páginas de nuestra breve pero elocuente historia constitucional de la Provincia.
Preocupa que se introduzca una reforma para habilitar un tercer mandato, sin que el oficialismo tenga en cuenta el rechazo social a este iniciativa, hecho que la deslegitima. Me preocupa también el que se pretenda hacer interpretaciones antojadizas acerca del artículo 140, interpretando una expresión o una letra de este artículo.
En el año 1990 un presidente latinoamericano, devenido en dictador, que invadió el Parlamento, Alberto Fujimori, fue el padre de esta criatura al pretender hacer una interpretación absolutamnente falaz de un artículo, para adulterar la letra y el espíritu de la Constitución peruana, con el objetivo de hablitar su tercer mandato.
En la Argentina lo intentó en el año 1999 el ex presidente Menem, con los resultados que conocemos. Aún estamos a tiempo de poner freno a este tremendo error que se va a consumar hoy, en contra no solamente de la Constitución vigente, sino en contra de 180 años de continuidad de la no reelección, un principio constitucional en Salta. También se va a consumar contra el 75% de los ciudadanos que expresan un rechazo social profundo que excede las fronteras políticas.
Finalmente, decir que el Gobierno de Salta se hará responsable de esta carga. La corresponde al Gobierno decir cuánto le costó a los contribuyentes de Salta, no solo la campaña electoral, sino el montaje de esta Convención que, para introducir la modificación o interpretar una sola palabra, se convocó únicamente para habilitar un tercer mandato de cuatro años a quien gobierna hace ocho años.
Martinelli citó el caso de los mandatos del ex presidente de Gobierno de España, Felipe González. Debo recordar otro ejemplo, más saludable: el del actual presidente José María Aznar, quien hace más de tres años auto limitó la duración de su mandato. Teniendo la posibilidad de prolongarlo, dijo que aquel era su último mandato.La limitación de los mandatos no es un capricho. No es una cláusula que se imponga para desvirtuar la voluntad de los ciudadanos. La periodicidad de los mandatos está consagrada en nuestra Constitución, que desde 1853 incorporó ese principio republicano.
No podemos convertir la Constitución en una especie de norma de menor rango, que se pueda reformar periódicamente, quitándole estabilidad y credibilidad, sustento toda Constitución democrática y republicana.
Decimos que, a la falta de legitimación jurídica, de legitimación social, de fundamentos doctrinarios, se añade información histórica equivocada y desvirtuada, que no va a acompañar seguramente este intento que se quiere consumar en este insólito día sábado donde, con mucho apuro, con mucha prisa, se está tratando de alterar lo que hace menos de cinco años, en este mismo recinto, se aprobó con un consenso muy amplio”.-
0 notes
Text
La memoria, las memorias
Gregorio A. Caro Figueroa
Haciendo suya esta expresión, Jean Guitton confesó: “Si no escribo memorias es porque no tengo nada que ocultar”. Es que sobre la autobiografía recae una sospecha: que en ella es más lo que se oculta que lo que se deja ver. De modo sutil, Guitton advirtió sobre la fragilidad de la memoria personal, que nutre y es fuente de la historia, pero que no debe ser confundida con ella.
Si bien Guitton no otorgó carácter de “Memorias” a ninguno de sus numerosos libros, sí recordó y reflexionó en ellos sobre su fe, su vida espiritual y trayectoria intelectual. No definió como “Memorias” su libro “Lo que yo creo”, al que consideró “una especie de testamento en el que quisiera exponer con sinceridad lo que lo que realmente creo”.
Las “Confesiones”, de San Agustín a Rousseau, o el “Descargo de conciencia” de Laín Entralgo, no solo se diferencian de las “Memorias” sino que se contraponen a ellas: éstas suelen ser vueltas hacia afuera, sesgadas, imprecisas, no demasiado fieles, cargadas de intencionalidad y salpicadas con aderezos fantasiosos.
“La memoria es individual y subjetiva, nunca es «histórica» o «colectiva» como tal. La historia, en cambio, no se basa en memorias individuales subjetivas, sino en la investigación intelectual de los documentos, de los datos empíricos que sobreviven del pasado”, señala Stanley Payne. Para García Cárcel: “La memoria es una materia de la historia a historiar”.
En 2005, un manifiesto historiadores europeos señaló: “La historia no es la memoria. El historiador, mediante una operación científica, recoge los recuerdos de los hombres, los compara, los confronta a documentos, objetos y trazas, y establece los hechos. La historia toma en cuenta la memoria, pero no se reduce a ella”. Según Le Goff la memoria es una “materia prima de la historia” pero no puede ser confundida con la historia.
No se trata de dinamitar puentes entre memoria e historia sino de reconocer que la memoria puede tener “semillas de verdad”, y de enriquecer ésta con lo valioso de aquélla. Cuando se vincula ambas, y se habla de «memoria histórica» “se está incurriendo en un oxímoron que sólo es aceptable como metáfora y, aun así, con no pocas prevenciones”, advierte Rafael Núñez Florencio.

Tampoco se trata de negar valor al testimonio personal que, como señala Paul Ricoeur, “constituye la estructura fundamental de transición entre la memoria y la historia”. Para Ricoeur la ruptura de la historia con el discurso de la memoria tiene lugar en tres niveles: prueba documental, selección de testimonios del pasado, explicación y comprensión expresada en la escritura. Ellos, aislados, no tienen aún categoría de historia. Lo “que confiere unidad e inteligibilidad por medio de la síntesis de lo heterogéneo”, es su integración en una trama.
“No escribo ‘Memorias’. Ellas significan ordinariamente una expresión de apología personal. La apología disgusta aún antes de la muerte”, escribió Miguel Ángel Cárcano en la primera línea de “Mis primeros 80 años”. Escrito en 1940, el de Cárcano es uno de los mejores libros argentinos de este género. “Me cuesta mucho de hablar de mí mismo”, escribe Cárcano. No tomo por asalto la primera fila ni el primer asiento, añade.
En esas páginas, el autor solo se propone recordar personas, acontecimientos, temas y paisajes observados durante su larga e intensa vida. Los hechos que narra, señala, “no son historia pero son elementos de la historia”.
En 1955 se publicó “La historia que he vivido” de Carlos Ibarguren. También en la primera línea del prólogo, Ibarguren advierte que esta obra suya “es de historia y de recuerdos”. En esas páginas condensa 70 años de vida argentina, y comprende “la mitad de nuestra historia como nación independiente”.
Las “Memorias”, admite, no son la historia, pero en ellas se pueden encontrar “elementos preciosos para conocer el pasado en la intimidad no documentada y en los detalles palpitantes que se borraron”. Muchos de esos recuerdos y vivencias no están en los amarillentos papeles que guardan los archivos, pero son materiales necesarios para reconstruir épocas, rasgos psicológicos y perfiles humanos.
El reconocimiento de las motivaciones, la definición de los propósitos al escribir de “Memorias” y la admisión de limitaciones en los recuerdos personales, aparecen de modo explícito en algunas de “Memorias” escritas por protagonistas o testigos de acontecimientos en la Argentina de la primera mitad del siglo XIX.
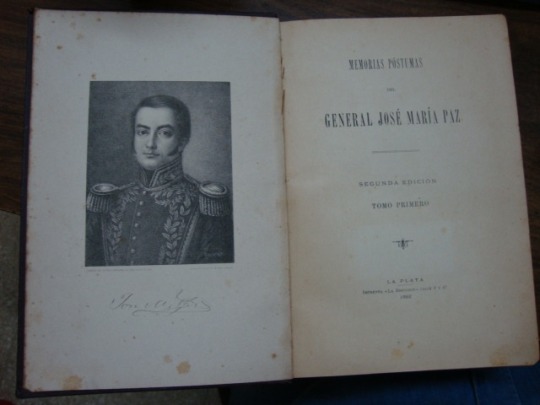
Al comenzar sus “Memorias”, el general José María Paz explicó que la lectura de fragmentos de la “Memoria” de Belgrano sobre la Batalla de Tucumán le hizo recordar aquellos hechos, y el rememorarlos, estimuló su interés por añadir observaciones al escrito de Belgrano.
Paz reconoció las limitaciones que afrontaría en esa tarea: los 36 años transcurridos de aquellos acontecimientos, contar con el solo auxilio de su memoria y haber sido entonces un joven oficial que iniciaba su carrera. Pero también señala una ventaja: no agitarse por pasiones de aquel tiempo, lo que le permitiría decir que casi se ocuparía “de sucesos de que no soy contemporáneo”.
Del mismo modo que “uno recuerda con otros”, también recuerda discrepando con recuerdos que otros tienen de la misma época y acontecimientos. A las “Memorias” activas se contraponen las “Memorias” reactivas. Las del general Paz estimularon la reacción de Lorenzo Lugones; las de Ignacio Núñez dieron lugar a las rectificaciones del general Enrique Martínez, mientras que las caudalosas y detallistas “Memorias” de Tomás Iriarte, al igual que sus ideas, son materia de controversias tan prolongadas como sus 82 años de vida.
La Biblioteca de Mayo se abre con “Memorias” y “Autobiografías”. Incluye textos de protagonistas entre 1806 y 1830. Este monumental repertorio documental fue editado por el Senado de la Nación en 1960, en homenaje al 150 aniversario de la Revolución de Mayo, durante la presidencia de Arturo Frondizi.
En la Argentina del siglo XIX las “Memorias” de protagonistas o testigos precedieron y nutrieron los primeros textos de historia argentina. A ellas se añade el relato de experiencias y opiniones personales en las fojas de servicios militares, los que conservan huellas del pasado. En otros casos, esos escritos incluyen fragmentos con descargos o refutaciones.

Las primeras memorias se escribieron en épocas turbulentas, cargadas de incertidumbres y enconos. Unas dieron origen a “Memorias” de otros que ampliaban, corregían o refutaban las de aquellos. Eran pedestales de auto glorificación o respuestas al vituperio. Esas “Memorias” emergen como islas en un dilatado mar de silencios y olvidos. La historia escrita y crítica se servía de ese contrapunto, al que decantaba y pulía, pasándolo por el tamiz de la prueba y la verificación.
Ante el historiador tentado a dialogar con autores de “Memorias” asoma el interrogante de Marc Bloch: “¿Qué historiador no ha soñado, como Ulises, en alimentar las sombras con sangre a fin de interrogarlas?”. Frente a esas sombras y a las reglas de su disciplina, resuena la advertencia de Josep Conrad: “Los muertos solo pueden vivir con la intensidad exacta y la calidad de vida que le imparten los vivos”.
En 2010 Tzvetan Todorov, después de visitar Buenos Aires y recorrer espacios de memoria, observó que en la Argentina la Historia crítica y rigurosa estaba siendo desplazada por una memoria sesgada, cargada de subjetividad y desapegada de la exigencia de verdad.
En tal deslizamiento advirtió el riesgo de sustituir la historia por la propaganda, olvidando que “una sociedad necesita conocer la Historia, no solamente tener memoria”.-
0 notes
Text
Afianzar la Justicia
Por Ricardo Rojas (*)
En 1946, por iniciativa del gobierno de Perón, se inició el trámite de Juicio Político a los jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este juicio concluyó seis meses con la destitución de cuatro de sus cinco jueces. Días antes de aquella decisión, Ricardo Rojas escribió este artículo. Aunque Rojas dijo esto hace 71 años, su defensa de la justicia independiente y de los jueces probos no subordinados al poder político tiene hoy una enorme vigencia. Este es el texto:
“Los argentinos hemos hecho todas las revoluciones menos la de la justicia. Hemos derrocado virreyes, presidentes, gobernadores, congresos, legislaturas, municipalidades; hemos reformado la escuela y la familia, sin detenernos ante la Universidad ni ante la Iglesia; pero nos hemos detenido ante la revolución judicial. Más que una revolución, necesitaríamos una reforma de la justicia.
Los casos catárticos de juicio político contra los malos jueces que el pueblo señala con el dedo, dan lugar a escándalos resonantes, desproporcionados con la escasa mejora que se obtiene. Se trata de atacar un sistema, que una vez reformado, haría desaparecer a los prevaricadores que medran a su sombra.
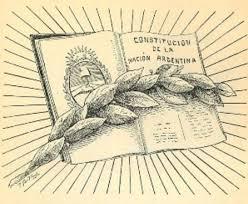
Independizar el Poder Judicial, por los medios que la ciencia aconseja; dar al gremio de los abogados mayor injerencia en la moral del foro; renovar el espíritu de las Facultades de Derecho; vitalizar la ley en la jurisprudencia; instaurar el jurado; establecer el procedimiento oral rápido y público; tales son los instrumentos de la reforma democrática y racional que necesita la justicia argentina.
Nuestra Revolución de Mayo, tan intrépida que atropello hasta a los obispos, encarcelándolos o desterrándolos, se detuvo con cierta superstición colonial ante los estrados de la Real Audiencia, y aunque la Junta chocó cierta vez con los miembros del augusto tribunal, dejó en pie la Instituía, las Leyes de Indias, las Partidas, el Fuero Juzgo, las Leyes de Toro y toda la máquina del vetusto derecho español.
Es que había en la revolución muchos abogados; lo eran Funes, Paso, Moreno, Belgrano, Agrelo, Gorriti, Monteagudo y tantos más. Educados en las aulas de Córdoba y Chuquisaca, y aún de Salamanca o Alcalá de Henares algunos de ellos, sentían cierta reverencia por los bártulos del oficio: el juez togado, la autoridad monumental, el papelismo forense, el enredo casuístico, el expediente dilatorio, la artimaña profesional. El caso es que por estas u otras razones, el viejo armatoste quedó en pie, tanto que pasaron junto a él, con igual reverencia, Rivadavia el reformador y Rosas el tirano. La Constitución quiso que aquello cambiara; pero cambió muy poco.

El talento de Vélez y de otros juristas menos sabios, nos dieron los códigos de fondo; pero el Congreso creó un enredado sistema de jurisdicciones federales, provinciales y ordinarias que sirven de escondite y de escapatorias a los jueces, y mantuvo, procedimientos escritos y dilatorios, más o menos remedados en las provincias, verdaderos laberintos diabólicos para esconder prevaricatos, cohechos, arbitrariedades, cobardías y coacciones que son el escarnio de nuestra justicia. El juicio por jurados y el procedimiento oral habrían evitado todo eso.
La República Argentina carece de verdadera justicia en su sistema orgánico, aunque haya jueces honorables. Falta, sobre todo, la justicia que requiere una democracia. Las fuentes del derecho han perdido su fertilidad; las aplicaciones de la ley han perdido su virtud; los jueces han perdido su independencia.
"Afianzar la justicia"; eso manda la Constitución en el Preámbulo. Afiancémosla, pues. Una Nación sin justicia es una nación bárbara, sin orden ni libertad. El hombre nuevo que debemos crear para la nueva Argentina, ha menester de esas garantías. La justicia es el más elevado objetivo de la civilización. El ministerio sagrado del juez, no puede ser el instrumento de sus cobardías, ni de sus codicias ni de sus venganzas.-
--------------------
Ricardo Rojas: “La justicia y la libertad individual”, Buenos Aires, (1946)
0 notes
Text
PROVINCIANOS Y PORTEÑOS
Por Gregorio A. Caro Figueroa (*) La revista “Todo es Historia” nació con un propósito condensado en una palabra en boga a desde finales de los ’50: integración. El 25 de mayo de 1964, tres años antes de la publicación del primer número de “Todo es Historia”, Félix Luna señaló la necesidad de integrar las regiones del país “en una síntesis creadora y fecunda”. Estaba convencido que, para hacerlo, una tarea pendiente era integrar el pasado provincial en el entramado de una visión histórica nacional, más dotada de capacidad de incluir la diversidad, que de vocación fragmentaria y con más disposición a comprender que a juzgar. En 1966, cuando la Argentina cumplió 100 años de su Independencia, Arnold J.Toynbee nos encontró en “una profunda introspección”. El interés de Joaquín V. González y de Ricardo Rojas por el carácter y los rasgos nacionales, a comienzos del siglo XX, las posteriores alusiones de Lugones a la “formación de la conciencia espiritual”, retocadas en los ’60 con ideologías europeas antiguas, aunque presentadas aquí como nacionales, incluso como, “progresistas”.
En los años ’60, esa indagación ocupó un sitio importante en una Argentina con apenas un siglo de vida independiente, con un pasado sin la densidad histórica del viejo mundo. Los españoles recién comenzaron a llamarse españoles “después del siglo XII, pues antes sus nombres étnicos fueron ‘castellano’, ‘leonés’ ‘aragonés’, navarro y catalán”, señaló Américo Castro. En Europa el interés por la teoría del carácter nacional se remonta a los siglos XVI y XVII. Otto Bauer definió a las naciones como “comunidades de carácter que se han formado de comunidades de destino”. El carácter nacional En la segunda mitad del siglo XX en nuestro país se intentaba definir el “carácter nacional”, también responder a la pregunta “¿qué es ser nacional?” reconstruyendo el proceso de la “formación de la conciencia nacional”. Con más sensatez, Luna dijo los argentinos buscábamos aproximarnos al redescubrimiento del país. Lo intentábamos con intereses variados, por distintos caminos, a desigual velocidad y provistos de herramientas e ideas diferentes. Si los porteños se asomaban al país interior a través del folklore, los provincianos que aún no conocíamos Buenos Aires, intuíamos la capital argentina en el tango, en el fútbol, a través de diarios y revistas, de las películas en blanco y negro, la radio, el cine y libros que nos permitían un paseo imaginario por sus calles. Aquel estereotipo que se empeña en hacer un profundo corte entre ambas geografías, separando hasta el antagonismo “puerto” e “interior”, simplifica y se equivoca cuando sigue percibiendo en cada uno de ellos a cuerpos inmóviles, inmodificables, incomunicados y también extraños y hostiles entre sí. Los tópicos y estereotipos no suelen advertir, y menos asumir, la complejidad y tampoco los cambios. Se especializan en esquematizar, en congelar y disecar la vida social. Manuel Vázquez Montalbán dijo que el tópico, los lugares comunes y las clasificaciones simplistas eran tabletas “de sabiduría concentrada que te ayuda a ir por el mundo. Los resúmenes de historia son siniestros para conocer totalmente la historia, pero sirven para aprobar la asignatura”. El conflicto y controversia entre porteños y provincianos es un terreno trillado por ese lugar común. Pero ese campo no está sembrado sólo de vulgaridades reiterativas: también está abonado con explicaciones y reflexiones. Esta cuestión no es reciente: se remonta a finales del siglo XVIII. Según Carlos Segreti “fue anterior a las tremendas diferencias de unitarios, federales y confederales”. No es una mera querella argentina: es casi universal. No está confinada en el pasado: suele reverdecer durante las crisis. Que no es cuestión local ni superada, da cuenta la reciente opinión de George Steiner sobre la desconexión de Gran Bretaña de la Unión Europea: “Hoy triunfan por todos lados el localismo y el nacionalismo. Vuelve el villorrio”. Michael Ignatieff dice que la tensión entre cosmopolitas y localistas “definirá el siglo XXI”. Difamación del Puerto Ese tipo de reproche localista y un obsesivo cultivo de la memoria rencorosa suelen ser usados como coartadas para eludir responsabilidades propias, transfiriendo la culpa de los males, y el peso de las soluciones, al mismo denostado centro político y administrativo del Estado. Ese localismo cifró la mejora de las provincias en “la sistemática difamación” del “puerto”, observó Juan Álvarez. En el pasado, y en épocas recientes, algunos equipararon el federalismo con sus liderazgos caciquiles arropado, en el populismo, la emisión de cuasi monedas, los amagos de autarquía y hasta alguna bravuconada separatista, como la de un peronista, ex gobernador de Salta, quien en abril de 1987 publicó un decreto anunciando que, la sublevación “carapintada” derrocaba al gobierno nacional, Salta se segregaría de la Argentina. De acuerdo a esta versión caciquil del federalismo, la realización del federalismo debía resultar de un debilitamiento de Buenos Aires, más que del fortalecimiento de las provincias.
Según Segreti, este importante tema no mereció todavía “un estudio en profundidad que lo exponga en detalle abarcando todas sus aristas”. Cuando se alude a él, se tiende a contraponer, a enfatizar antagonismos antes reparar en las interrelaciones pacíficas, creativas y fecundas.
“Porteño en las provincias y provinciano en Buenos Aires”, es más que una ingeniosa frase de Sarmiento: es una clara, sabia y equidistante fórmula de superación de tal antinomia. En Sarmiento lo provincial y lo nacional no se contraponen ni están necesariamente enemistados: se solapan, pueden y deben complementarse. En “La redención de las provincias” (1931), Ortega y Gasset advirtió que, desde comienzos del siglo XX, recrudeció en algunas regiones españolas la tendencia a hablar mal de Madrid como capital del reino, culpando al Estado “madrileño” de los todos los males locales. Ortega reaccionó contra ese contagioso lugar común, señalando que había llegado la hora que la provincia comenzara a “afirmarse a sí misma, a tener la voluntad creadora de ser, de crecer, de mejorar, de significarse y enriquecerse”. Para ello, el provinciano debía despojarse de su provincialismo extremo, tosco y rencoroso, para explorar y desplegar las posibilidades de su comarca. Para intentar explicar este problema, además de considerar intereses políticos, factores económicos, condicionantes geográficos y particularidades culturales, es necesario superar la simplificación que suele dificultar la comprensión de esta cuestión. Un modo de lograr aproximarse a él, consiste en asumir su complejidad, toda vez que, como señaló Pascal, resulta “imposible conocer las partes sin conocer el todo, y conocer el todo sin conocer particularmente las partes”. Alberdi comprendió esta complejidad al señalar no era posible resolver el enigma de la personalidad de la Argentina si no se tenía en cuenta la “doble armonía” de nuestros rasgos locales específicos –esa “sagrada individualidad”- con los nacionales, y de ambos con los universales. Localismos contrapuestos El histórico antagonismo de localismos contrapuestos porteño-provinciano, tampoco se podrá superar si la llamada identidad nacional permanece anclada en persistencias, renunciando al otro sentido de identidad, que Ricoeur define como “proyección al futuro”, expresada como fidelidad a una promesa y como realización de proyectos. A comienzos del siglo XX, el historiador salteño Bernardo Frías identificó el antagonismo porteños - provincianos, como uno de los que afrontaba la sociedad local. Esas tensiones habían aflorado a la superficie a partir de 1810 y recrudecieron durante la Guerra de la Independencia. Ese antagonismo trascendía la cuestión territorial, la que se entrelazaba con la nueva fuente de riqueza derivada de la creciente importancia comercial del puerto de Buenos Aires, de cara al Atlántico y a Europa. Situación que, al principio, no perjudicó el comercio de Salta pero que, en el largo plazo, marcó el comienzo de su declinación. Si el español europeo era arrogante, el porteño no quedaba atrás. Aludiendo a Buenos Aires dice Frías: “En aquel país en el que, el no nacido en los contornos de la Plaza de la Victoria, era tenido por de especie inferior por los que habían nacido en su cuna dentro de un recinto sagrado”. “Buenos Aires, para Buenos Aires y los porteños”. Ese encono se reprodujo en la elección de 1815 para elegir representantes por Salta al Congreso de Tucumán, cuando se votó al grito de “¡Mueran los porteños!”. A tal extremo llegó el desprecio porteño por los habitantes de las “provincias de arriba”, que se decía que los porteños no tenían reparos en “cortar cabeza de los provincianos que eran como perros”. Ese odio era recíproco en los provincianos, no menos crueles que aquellos. Celedonio Balbín, comerciante que acompañó a Belgrano hasta su muerte, refiere que en 1820, al llegar a una posta vio “veinte cadáveres en esqueleto tirados al pie de un árbol” al alcance de los animales. Cuando quienes lo acompañaban pidieron se cavara una zanja para sepultarlos, el encargado de la posta se negó hacerlo: “No haré tal cosa; me recreo al verlos: ¡son porteños!”. Más allá de lo porteño estaba "lo extranjero"
Rosas, símbolo del revisionismo histórico nacionalista no salió más allá de los antiguos estrechos límites de Buenos Aires. Para él, después de esas fronteras comenzaba “lo extranjero”. El general Paz llamaba El extranjeros a los habitantes del interior y brigadier Pedro Ferré hablaba de su patria cuando se refería a Corrientes. En el siglo XIX, la Patria significaba “menos apego al terruño que odio al extranjero. Buenos Aires llamaba provincias extranjeras a las otras; Córdoba llamaba país extranjero a Buenos Aires”, señaló Luis Franco. Los Territorios Nacionales, antes de su incorporación como provincias, eran llamados extranjeros. Al provinciano que viajaba a Buenos Aires por una temporada se les llamaba pajuerano. Era el provinciano o el hombre de campo quien, para explicar de dónde venía, contestaba de pa juera, (venido de afuera). Payuca era el término peyorativo con el que se nombraba al pueblerino humilde, tosco, simple y crédulo del interior. A Rosas, la Ciudad de Buenos Aires “le impidió ver la Nación”. Quince años antes de que el catamarqueño Luis Franco señalara esto, Martínez Estrada afirmó que hicimos de Buenos Aires “una gran ciudad porque no supimos hacer una gran Nación”. En gran medida, Buenos Aires pudo ser gran ciudad por las provincias y éstas pudieron serlo por Buenos Aires, esa cara del país asomada al mundo exterior. Hay países con grandes ciudades y con importantes Estados locales: aquellas no anulan a éstos, ni fueron grandes a expensas de las segundas. Aunque esa relación no haya sido armónica, simétrica ni equilibrada, abrió caminos de comunicación y complementación, sentando bases para la organización institucional. Costó años, sacrificios, luchas y desencuentros llegar a reunir a porteños y provincianos bajo la misma denominación, la misma Constitución y el compartido hogar de argentinos. Provincias y Buenos Aires, Buenos Aires y provincias, forman una sola Nación. La finalidad histórica de una capital, dijo José Hernández, debe ser el resumen y el crisol de “todas las tradiciones, de todos los talentos, de todos los prestigios, de todo el desenvolvimiento moral e intelectual de un país”. Debe impulsar y animar “el cuerpo robusto de toda sociedad”. “Cada provincia tiene su índole, su carácter típico que se perfila de una manera distinta y clara. Las provincias son expresión fragmentaria de un gran conjunto luminoso”, añadió. En 1856, Sarmiento señaló: “Ahora se estila decir, Buenos Aires y las Provincias. ¡Las Provincias o Buenos Aires! En este empeño en desnaturalizar los hechos, cada uno en su favor, están hoy en las provincias y en Buenos Aires, para desprenderse de toda nacionalidad. ¡Mentira!” (…) “Buenos Aires es en el interior, hoy como siempre, la nacionalidad argentina, el sentimiento que nos hace propender a tener un nombre como pueblo, a ocupar un rango en el mundo como nación”. Los apegos locales y el país En opinión de Sarmiento, el sentimiento de país está menos desarrollado en los hombres de las montañas o que viven parajes aislados. Para los “patriotas campesinos” de Salta, luego llamados gauchos, la Patria era más su realidad tangible y cercana que una abstracción. Era el suelo que pisaban y cultivaban, y el de su hogar. Los hombres de esos parajes aislados, cree Sarmiento, no se inquietan “por la nacionalidad, porque sus ventajas se le ocultan desde el lugar en que está agrupado”. “Nosotros pugnaremos siempre contra el sentimiento local (…) contra los efectos de las distancias entre los pueblos para mantener el sentimiento de adhesión que constituye la nacionalidad, por temor a que, divididos en tribus, en pueblitos, agotemos nuestra vida en las convulsiones que son su consecuencia inevitable”. Lo que critica Sarmiento es el provincialismo cerril, rudo, refractario a cambios. Confiesa tener “apegos locales justificados”. “Soy provinciano pero no estuve nunca dispuesto a seguir a las provincias en sus extravíos”, dirá. “Yo soy provinciano pero no abrigo esos odios de aldea, que quieren saciar algunos”. Antes y después de Caseros, esos odios y sus consecuencias, costaron mucho tiempo, muchas vidas, muchas vigilias y millones de pesos malbaratados. En el álbum dedicado a Emilia Herrero de Toro por emigrados argentinos en Chile, Sarmiento estampó: “Bien es verdad que Buenos Aires producía antes porteños. Con el tiempo, los cuyanos se dieron maña para ser llamados argentinos, mientras que los porteños para mantenerse siempre más arriba en el gallinero comienzan a llamarse, de su nueva capital, platinos. ¡Cómo avanzamos en el camino que han dado en llamar del progreso! Vamos, dicen los mozuelos, a pasos agigantados, de Cuyano a argentino, de porteño a Platino y eso sin dejar de ser argentino. El diablo los entienda”. En 1855 en su artículo “El provinciano argentino” escribió: “Porteño en las provincias, provinciano en Buenos Aires, argentino en todas partes”, tal fue mi divisa de guerra, cuando guerreábamos, tal será la oliva de paz, ahora que la paz mece sus alas blandamente sobre nosotros”. Se definió como “un americano que ha vivido quince años en Chile”. Allí se definió cuyano para no ser expulsado de Chile cuando emigró. Allí se presentó como porteño y “para atravesar la Confederación invocó las inmunidades del diputado tucumano…”. Se sintió alguien con “el alma y el corazón argentino”, aunque arrastra la suerte del desterrado que, finalmente, “no tiene patria en este mundo: en Chile porque es argentino, en la Confederación porque es porteño, en Buenos Aires porque es provinciano”. Malvados en todas partes Hasta la segunda mitad del siglo XIX, todavía había porteños que separaban Buenos Aires de las provincias, como si Buenos Aires fuese un país, y las provincias fuesen otro. Lo cual era prueba que se podía ser igualmente localista en provincias como en Buenos Aires, donde aún quedaban restos de un sistema de gobierno común a porteños y provincianos, con “mazorqueros, federales, unitarios, patriotas, malvados, ignorantes, liberales y retrógrados”. “Hay provincialismo en todas partes, y espíritu local”. El amor local es lo que se llama provincialismo. Buenos Aires tiene amor local justificado: riquezas, comodidades, adelantos, progreso, prosperidad. Pero eso no sucede en las provincias en el que el provincialismo no nace de parecido orgullo “sino de la pequeñez del teatro y de su atraso mismo…”. Los que no gozan de esos beneficios, los envidian. Los que no aman la ciudad porteña, la aborrecen. “Entonces el patriotismo toma esas formas odiosas de inculpación de lugar, que son la más triste de las fases de las cualidades humanas”. Derrocado Rosas, abierta la posibilidad de abrir una nueva etapa sancionando la Constitución, cuyo Preámbulo invoca “Al pueblo de la Nación Argentina”, era necesario archivar las “vulgaridades contra los porteños”, y de éstos contra los provincianos. Era menester acabar con recelos y odios recíprocos. Había que hacerlo no solo yendo a los hechos, sino a sus causas, para removerlas. Algunos de reproches de las provincias a Buenos Aires estuvieron a la orden del día en San Nicolás: Buenos Aires era la encarnación del mal, la playa de desembarco de lo foráneo, había acaparado las rentas desde 1810, había fraccionamiento el territorio, y aniquilado la prosperidad” de las provincias. Buenos Aires, escribió Sarmiento, “es el rostro de la República Argentina”. Sarmiento señaló la necesidad de dejar atrás ese antagonismo, que daba al mundo el espectáculo de esos “sainetes del atraso nacional”. Se podía lograrlo utilizando el único término “digno de ambos que es la patria común, los intereses argentinos”. “¿No valdría la pena de ofrecer en la práctica la sencilla armonía de poderes nacionales y provinciales, cada uno obrando en su legítima esfera?” Alberdi señaló que, para la Argentina, la primera necesidad para la guerra, también para la paz, era “la consolidación y amalgamación de sus poderes desmembrados y dispersos, en un solo gobierno nacional, unido, compacto y concentrado en el punto en que residen, establecidos de hecho, por los antecedentes de su historia. Para el provinciano Alberdi, ese lugar en la Argentina era la ciudad de Buenos Aires, “Ciudad-Nación que pertenece a todos los argentinos, como todos los argentinos le pertenecen a ella”. A Salta ¿se llega en barco? A finales del siglo XIX y comienzos del XX, porteños y provincianos se percibían mutuamente como habitantes de remotas y desconocidas comarcas. Porteños que viajaron al Noroeste, llegados a sus ciudades, sintieron estar en otro país. En 1909 estando en Jujuy, Enrique Banchs sintió que todavía estaba pisando suelo argentino, y no de Bolivia, cuando vio los colores de la bandera argentina y escuchó la música del himno nacional. Universitarios porteños preguntaban a sus condiscípulos de Salta si eran “salteños o argentinos”, si viajaba a Salta en barco, y si esta ciudad pertenecía a Chile o al Perú. Luis Franco recordó que, a comienzos del siglo XIX, Buenos Aires “llamaba provincias extranjeras a las otras”. Córdoba devolvía atenciones llamando “país extranjero a Buenos Aires”. Durante décadas prevalecieron los localismos en constante pugna y en permanente cruce de irritados reproches. Con los años, se pasó de sentir y pensar las partes sin el todo, confundiendo y suplantando las partes por un todo más abstracto que real. Como la tendencia española que criticó Ortega y Gasset, al localismo del interior sucedió el localismo porteño y un sector importante de la clase dirigente “confundió la Nación con su centro”. Hasta comienzos del siglo XX, el interior evocaba un paisaje impreciso y exótico. También sugería los trazos gruesos de un pasado de nombres y batallas hundidos en estos suelos como las más antiguas raíces del país de los argentinos. En esas raíces estaban algunas claves para descifrar ciertos enigmas. Esa queja del país interior, cual memorial de agravios, acompañó el nacimiento de nuestra historiografía: al negar, mutilar, descalificar o subestimar los aportes del interior al pasado común, la ciudad del puerto no sólo se apoderaba de las rentas aduaneras, sino también de una historia escrita desde su excluyente perspectiva y en su propio beneficio. Ese interior histórico –el de las regiones central, Cuyo, Noroeste y Noreste- estaba cargado de un pasado que se comenzó a almacenar en sus graneros de historia escrita. Lo hizo de modo casi simultáneo con la historia acuñada, según sus críticos, con visión e interés portuarios. El interior tenía en su memoria un enorme capital cultural. Memoria que, documentada, elaborada y sistematizada, aspiraba uno de los nutrientes de su historia. Un público muy reducido se interesó por leer esos primeros y enormes inventarios que fueron las “Memorias Descriptivas” de provincias, las que “inventaron” sino que relevaron sus tangibles recursos y carencias. No corrieron mejor suerte las primeras historias provinciales, con tiradas reducidas y salidas de rudimentarias imprentas. Lo regional como lo pintoresco Lo provincial y lo regional eran sinónimos, generalmente cargados de sentido peyorativo. Literatura, teatro, plástica o historia, acompañadas del adjetivo regional, sugerían un producto de segunda selección. En el mejor de los casos, lo regional evocaba lo sencillo, lo natural y lo pintoresco. El carácter periférico, y hasta marginal, que se otorgaba al interior parecía impregnar todo producto cultural que llevara esa marca en el orillo de confecciones en percal. La ubicación del escritor o el artista en la geografía nacional determinaba la calidad de su obra y, con ella, la suerte de la misma. Lo regional y el color local no remitían sólo a lo pintoresco: solían desembocar en lo grotesco. En teatrillos porteños de comienzos del siglo XX, estuvieron de moda obras protagonizadas por provincianos, personajes de “tierra adentro” pintados como “lisiados de cuerpo y de alma”. Hace cien años, el riojano César Carrizo se quejó de los abusos de aquellos libretos con historias de “pajueranos” llegados a la gran ciudad portando su mal castellano, anticuadas ropas y torpes modales. Paradójicamente, por “pajuerano” se entendía tanto al venido “de afuera”, como el hombre “de tierra adentro”. Si era así, cabía preguntarse si el interior argentino estaba “adentro o afuera”. Las provincias de las que provenían se presentaban “deformes, incomprendidas y calumniadas”, añadió Carrizo. La galería de tipos humanos era un conjunto de esperpentos: borrachos, tilingos, mujeres de mala vida, opas y cursis. “Es un prejuicio creer que los provincianos son el vivero y el plantel de todo lo cursi y retardado del país”, protestó. “Menos sorna contra el provinciano”, del que hace burla el llamado “teatro de tierra adentro”. Aunque sin desconocer lo que tenían de específico esos estigmas, conviene recordar que el desprecio al provinciano fue, y en algunos casos es, universal. Adornado con los peores defectos, se desprecia al palurdo, al patán, al paleto, al aldeano, al “pajuerano”, a los que los citadinos adjudican rusticidad, ignorancia, falta de cultivo intelectual, tosquedad, torpeza, grosería, cuando no cretinismo y brutalidad. Tomando una semejanza con ciertos animales, al palurdo se le llama “de media casta” o, con desdén señorial, “de medio pelo”. Entre nosotros, los vecinos del puerto llamaron “arribeños” a aquellos venidos de las “tierras altas”, o sea, de las actuales provincias del Noroeste argentino y del antiguo Alto Perú, hoy Bolivia. Mientras que se conocía a los pobladores de las costas rioplatenses como “abajeños”. Con el tiempo, esas categorías quedaron en desuso y fueron reemplazadas en su primitivo encanto con un rigor institucional que, despojándola de sus alusiones al paisaje, las redujo a las de “provincianos” y “porteños”. A partir de los años ’30, el goteo de provincianos emigrados a Buenos Aires adquirió rasgos de aluvión. Décadas después, la mayor comunicación, los mejores transportes y las nuevas tecnologías no sólo facilitaron e incrementaron la llegada de provincianos a la ciudad Buenos Aires y, sobre todo al conurbano bonaerense, sino que favorecieron el interés de los porteños por el interior. Por suerte, no tenemos pureza La capital del país adquirió algo más que aires provincianos, mientras las provincias fueron menos refractarias a las influencias de ese centro. Eso, por fortuna, nos privó de purezas. La inmigración europea, primero, y el goteo de provincianos emigrados a Buenos Aires, después, resquebrajaron la contraposición de “las dos Argentinas” y el antagonismo interior-puerto. Nuestra Constitución y la común condición de ciudadanos argentinos superó y abolió la antigua contraposición, territorial y cultural, entre “porteños y provincianos”, incluidos en la categoría de “cabecitas negras” o en dentro de la insultante categoría de “aluvión zoológico”. Aún con enormes dificultades, carencias y asimetrías, ese todo comenzó a nutrirse de las partes y esas partes a identificarse con un todo, ahora menos abstracto y más tangible. Con grandes dificultades, formidables contradicciones y dolorosos desgarros, la Argentina fue atemperando los contrastes entre este centro y aquella periferia. Comenzó a admitirse que allí donde hubo pugnas y enconos podía haber complementación y sinergia. Esa “conciencia nacional” teñida de ideología, aún debe abrir paso a esa empresa, más abierta, de tener “una cierta idea de país”, reconociendo estilos diversos, antes que una identidad cerrada, petrificada y excluyente. Unos y otros se fueron incorporando, asimilando y arraigando en la ciudad porteña y en el Gran Buenos Aires. Ambos fueron incorporando sus brazos, estilos, tonos y tonalidades, materiales con los que la Argentina se continuó forjando, templando y enriqueciendo con esos metales diversos. Como bien señaló Juan Antonio Maravall, las imágenes de los pueblos, “aparentemente fijas y de determinadas son algo circunstancial, transitorio y modificable”. Ese carácter parece estar hecho de continuidades y rupturas, de permanencias y transformaciones. Con enormes dificultades, carencias y asimetrías, este centro considerado como el todo comenzó a nutrirse de las partes, y esas partes a identificarse y fundirse con ese todo, ahora menos abstracto y más tangible. Con obstáculos, lentitud, contradicciones, dolorosos desgarros y balbuceos, la Argentina fue atemperando los contrastes entre el centro portuario y el interior periférico. Argentinos ¿cómo y desde cuándo? ¿A partir de tener las condiciones necesarias: territorio, historia y lengua comunes? ¿O desde la Constitución de 1853 y, con más precisión desde 1860 cuando se adoptó oficialmente el nombre República Argentina, aunque todavía quedó sin definir el concepto de ciudadanos? Un país dentro del mundo “Pensar nacionalmente es pensar desde un punto de vista central; pero el punto de vista central no se puede hallar y mantener si no se mira en derredor”, observó Ortega y Gasset. Ese derredor no se reduce al contorno más próximo, aunque lo incluye. No se comprenderá ese derredor fuera del mundo, de su complejidad, sus cambios, su dinamismo, sus obstáculos y sus posibilidades. Quizás no haya sido un historiador ni un ensayista quien, sin aludir las universales querellas sobre el carácter nacional y de los hombres que forman parte de una nacionalidad.
Fue un artista como Oscar Wilde quien, profundizando y ensanchando el campo de observación de este tema, en “La decadencia de la mentira”, escribió: “Mientras más analizamos al hombre, más pronto desaparecen las razones del análisis. Tarde o temprano llegamos a esa terrible cosa universal llamada naturaleza humana”.-
------------------------------ (*) “Todo es Historia: Una revista de integración”. Leído el 24 de mayo de 2017 en el acto en el Centro Cultural del Bicentenario de la Ciudad de Buenos Aires en homenaje a los 50 años de “Todo es Historia”.-
ara esa��7���
0 notes
Text
50 años de “Todo es Historia”
Por Gregorio A. Caro Figueroa
“Todo es Historia” cumple 50 años de publicación mensual sin interrupciones. El próximo mes de julio esta revista, que imaginó, fundó, nutrió y dirigió durante 42 años Félix Luna, publicará su número 600. Pero no solo es esta continuidad, expresada en números redondos, la que la sitúa como caso excepcional dentro la historia de las revistas culturales argentinas.
En su medio siglo “Todo es historia”, dirigida hoy por María Sáenz Quesada, convocó y publicó artículos de 1.700 autores; acumuló más de 100.000 páginas, incluyendo suplementos especiales: “Todo es Historia en América y en el mundo”; “Todo es Historia en la enseñanza”, una colección de pequeños libros con su marca, y seis completos índices.
Nuestra revista apareció un año y medio antes de que lo hiciera la más antigua y prestigiosa publicación española de divulgación, “Historia y vida”, y casi diez años antes que “Historia 16”; ambas publicaciones respaldadas por dos importantes grupos editoriales de España.
��
Aunque de temas y estilo diferentes, solo la revista “Criterio”, en vísperas de cumplir 90 años, supera en antigüedad y permanencia a “Todo es Historia”. Otras prestigiosas revistas del siglo XX, aunque también distintas a la fundada por Luna, tuvieron trayectorias con algunas semejanzas.
En el siglo XIX, la primera “Caras y Caretas” publicó 114 números entre 1890 y 1897. Su segunda etapa concluyó en 1939. Al año siguiente, en 1898, se publicó el primer número de la “Revista de Derecho, Historia y Letras”, dirigida por Estanislao Ceballos. Esa revista libro se editó durante 25 años: cuando dejó de publicarse en 1923 había llegado a su número 66.
Con dos paréntesis, “Nosotros” de Alfredo Bianchi y Roberto Giusti se editó 43 años, entre 1907 y 1943. “Sur” de Victoria Ocampo publicó 371 números en 61 años. La revista socialista “Claridad”, parte de la editorial del mismo nombre dirigida por el español Antonio Zamora, se publicó de forma regular entre 1926 y 1941. El objetivo de Zamora era hacer de la editorial, más que una comercial, “una especie de universidad popular”.
Humanizar la historia
Concebida pocos años antes de la aparición, “Todo es Historia” nació inspirada en un propósito condensado en una palabra en boga a finales de los años ’50: integración. Luna advirtió que comunicación y comprensión eran condiciones necesarias para lograr una integración gradual y pacífica.
La revista no debía ser medio de expresión de una parcialidad política o del importante, pero fragmentario, territorio porteño. Tampoco cauce de una corriente historiográfica, ni trinchera para realimentar antagonismos o para continuar la política por otros medios.
A mediados de los años ’80, dijo en un reportaje que muchos de los jóvenes que se embarcaron en la violencia en los años ’70 se equivocaron porque no sabían historia o aprendieron una versión ideologizada, lineal y maniquea de nuestro pasado. De ellas se desprendían leyes de inexorable cumplimiento. Esas versiones de la historia se escribían, se consumían y se usaban como productos proselitistas.
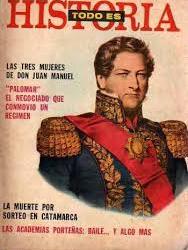
Luna habrá recordado aquella reflexión de Paul Valéry: "La historia es el producto más peligroso que haya elaborado la química del intelecto. Sus propiedades son muy conocidas. Hace soñar, embriaga a los pueblos, engendra en ellos falsos recuerdos, exagera sus reflejos, mantiene sus viejas llagas, los atormenta en el reposo, los conduce al delirio de grandezas o al de persecuciones, y vuelve a las naciones amargas, soberbias, insoportables y vanas”.
El propósito era aportar una herramienta que contribuyera a superar la incomunicación y la débil cohesión de las regiones argentinas. “Ser nación supone la vertebración de todos los sectores, todos los esfuerzos, todas las regiones”, escribió Luna en su libro “Los caudillos”.
El 25 de mayo de 1964, tres años antes de la publicación del primer número de la revista, Félix Luna había advertido sobre la necesidad de integrar las regiones del país “en una síntesis creadora y fecunda”. Para eso hacía falta poner al alcance de muchos “una historia con capacidad de comunicar: comprensible, accesible y atractiva”, mostrando “los procesos sociales de carne y hueso”. Una historia tan distante del floripondio literario como de la “sequedad y aridez” que lo reemplazó.
Era necesario también integrar el pasado provincial a la trama de una visión histórica nacional, más dotada de capacidad de incluir la complejidad y la diversidad, que simplista y sectaria. Una historia más dispuesta a comprender que a juzgar. Que no mirara sólo a grandes protagonistas, sino también a la platea y a los seres anónimos; que no estuviera centrada solo en grandes acontecimientos y desinteresada en la vida cotidiana y hasta de la vida misma.
Para que la revista ocupara ese lugar, también contribuirían sus temas, la calidad de contenidos y colaboradores, su pluralismo, honestidad y el esfuerzo en humanizar la historia, haciendo de ella un medio que ayudara a reflexionar y “pensar el país a través de su pasado”, apostando al acuerdo, no al antagonismo.
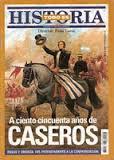
En las páginas del medio siglo de “Todo es Historia” está aún abierto aquel interrogante de Sarmiento que impresionó al Luna joven: “¿Argentinos? Hasta dónde y desde cuándo, es bueno darse cuenta de ello”. En mayor o menor medida, esta indagación en busca de respuesta está latente en los diversos temas, datos y opiniones de los artículos de la revista. Quizás, parafraseando a Malraux, en la tarea del historiador tenga tanta importancia ampliar y profundizar preguntas como el esfuerzo puesto en tratar de responderlas.
Divulgar sin perder rigor
En 1975 el historiador francés Pierre Chaunu advirtió que, si bien la memoria es asunto de cada cual, la memoria colectiva para comprender, prever y actuar mejor “es asunto de los historiadores”. Pero en medio de la crisis de esos años, añadió, los historiadores del presente se callaron y las sociedades se quedaron amnésicas. “No se puede leer el presente sin la historia”, advirtió.
“Todo es Historia” no dio la espalda, no desdeñó ni se contrapuso a la historia académica. Su carácter pionero no proviene de considerarse descubridora y propietaria de un vasto campo sin roturar. Procede del hecho de haber ensanchado y abierto ese campo, tanto a temas y autores, como a interpretaciones y a un espacio más amplio de lectores.
Si la historia es un condensado de fragmentos de la vida, si la hacen unos hombres y la escriben otros ¿por qué razón no puede interesar, se leída y comprendida por un mayor número de ellos? Si muchas personas, incluidos estudiantes, no se acercaban a los libros de historia, era posible que no lo hicieran porque percibían como distantes algunos de sus textos.
En 1949 Phillipe Ariés advirtió que lo que él denomina Historia científica y académica había perdido “contacto con el gran público para convertirse en una preparación técnica de especialistas aislados en su disciplina”. Llamaba la atención que muchos investigadores se habían “abroquelado detrás de una armadura crítica, como para defenderse de las curiosidades indiscretas”.
Ariés reprochó también que la mayor parte de ellos hubiera “investigado la historia de los hombres sin que se les ocurriera preguntarse sobre el interés que el hombre de la propia época podía tener en ello”.
Erróneamente, los términos divulgar y difundir suelen traducirse como degradar, rebajar, banalizar y abaratar un producto cultural. Otros la equiparan y reducen a una colección de superficialidades, de anécdotas o de personajes y episodios pintorescos. La divulgación queda mutilada y condenada a cargar sobre sus espaldas con prejuicios que la vinculan a falta de rigor, superficialidad, sensacionalismo y golpes bajos de prensa amarilla.
Bien entendida, la divulgación histórica no es hija bastarda de la historia salida de la fragua académica, sino una prolongación y un complemento de ese esfuerzo, puesto al alcance de un público amplio. El divorcio y el antagonismo entre ambas tareas no se dan siempre. Un desafío del historiador es ganar amenidad sin perder rigor, sin dejar de ser “profundos y veraces”, como advirtió Carlos Mayo.
Historiadores de la talla de George Duby se congratulaban de su doble trabajo en la investigación y en la divulgación. Quizás por ser hijo de artesanos, Duby no solo no vio como incompatibles ambas tareas, sino que encontró el modo de hacer posible que sus trabajos académicos trascendieran los límites de publicaciones de especialistas destinadas a otros especialistas.
Para Duby la divulgación era una artesanía elevada a arte, necesario para escribir una “buena historia”. “Su participación en la televisión francesa durante los años ’70 disparó su popularidad por saber comunicar sus conocimientos al público no especializado. Su libro Tiempo de las catedrales fue un bestseller”. Duby reunió “rigor y erudición propia del historiador con un gran talento como divulgador”.

A mediados de los años ’60 del siglo veinte, Isaac Asimov extendió su campo de divulgación científica y se internó en los terrenos de la divulgación histórica. Lo hizo con un ambicioso proyecto que incluyó importantes civilizaciones y amplios períodos históricos abordados en varios volúmenes dedicados a ellos.
Al momento de imaginar la creación de “Todo es Historia”, Luna dirigía la exitosa revista “Folklore”, que cabalgó al lado del auge de los conjuntos, solistas y peñas folklóricas. Luna abrió sus páginas no sólo a intérpretes y compositores de todo el país sino también a estudiosos del tema: Augusto Raúl Cortázar, Félix Coluccio y León Benarós. Aunque el folklore ensanchó el camino para llegar a esa síntesis, su aporte requería otros.
En 1959 Luna cumplía funciones diplomáticas en Suiza. Un día, esperaba un tren en un bien nutrido quiosco de periódicos de la estación en Berna, cinco años antes de la aparición del primer número de “Todo es Historia”.
Entre decenas de publicaciones, Luna encontró allí el objeto que inspiró nuestra revista cuando compró en ese quiosco un ejemplar de “Espejo de la Historia”, revista de divulgación histórica francesa nacida los primeros años de la década de 1950, de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial.
Los distintos temas y enfoques, la calidad de los artículos escritos por académicos prestigiosos, lo ameno y riguroso de sus textos, y el buen gusto de su diseño e ilustraciones despertaron el interés y, quizás también la envidia de Luna. “¡Qué lindo sería hacer algo así en Buenos Aires!”, se dijo.
Durante seis años esa idea fue madurando, tomó forma, hasta que un día Luna lanzó su propuesta a Alberto Honegger, editor de “Folklore”. Aquella revista de divulgación histórica, que brotó como un retoño editorial de “Folklore”, sobrevivió largamente a ésta. Las señales que el recién instalado gobierno de facto daba a la prensa, no eran para hacer proyectos ni alentar optimismo.
El editor aceptó el desafío y Luna puso manos a la obra en esa imaginada nave de papel en la que, al comienzo de su navegación, le tocó hacer de capitán, pasajero, autor, corrector de pruebas y encargado de la caldera a vapor. Esa embarcación de papel soportó borrascas y vientos huracanados, pero también contó con el apoyo de miles de lectores, amigos y colaboradores.
Apuesta en la incertidumbre
En aquello que parecía una aventura condenada a corta vida, Luna revalidó su talento como historiador y escritor pero demostró, además, su capacidad para fabricar y vender el producto. Días antes de que llegara a los quioscos el primer número de “Todo es Historia”, muchas paredes aparecieron empapeladas con un llamativo anuncio: un retrato a color del brigadier general Juan Manuel de Rosas posando con su mejor uniforme.
En esos días ocurrió algo sin precedentes. El presidente de facto de la Nación, teniente general Onganía, se refirió a Rosas con respeto. Por primera vez, un presidente en un discurso no lo calificó de dictador ni de tirano. Ese gesto, que entusiasmó a algunos, no se compadecía con otros de censura y prohibiciones.
Las clausuras del gobierno afectaban no solo a periódicos de izquierda y hasta a algunos nacionalistas, como “Azul y Blanco”, sino también a boletines vinculados a los servicios de informaciones como “Prensa Confidencial”. A esto se añadió la prohibición de la ópera “Bomarzo” de Ginastera sobre el libro de Mujica Laínez.
El primer día 1967 un dirigente gremial dijo que 1966 había sido “un año triste”, y que el que se iniciaba no prometía ser mejor. El gobierno de facto proclamaba no tener plazos sino objetivos: cumplir con sus metas de planeamiento demandaría diez años. Onganía afirmó que el país vivía una “revolución democrática” y, días después, prometió que el país “retornaría a la democracia”.
La rapidez y los traumas de las rupturas ocultaban o borraban con la misma velocidad las permanencias. En 1974, siete años después del golpe de Estado que derrocó al presidente Illia, aquella experiencia resultaba “tan remota y anacrónica que cuesta recordarla”, anotó Luna en su editorial.
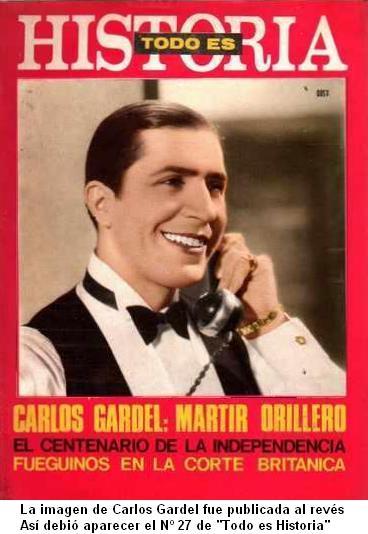
No era la única contradicción en esa Argentina donde las garantías constitucionales estaban suspendidas, disuelto el Congreso y prohibidos los partidos políticos. Tiempo nublado: dificultades económicas, devaluación, ajustes, despidos, cierre de ingenios, violencia, malestar universitario, huelgas y planes de lucha. La argentina estaba “preñada de incertidumbres”, editorializó la revista “Criterio”.
El respeto por las libertades durante el gobierno de Illia había sido una primavera efímera que, en ese momento y después, muchos sectores despreciaron, incluidas la izquierda tradicional y la nueva. Cuatro meses antes del golpe que derrocó Illia, Luna entregó a imprenta su libro “Los caudillos”.
Allí tomó distancia tanto de la llamada “historia oficial” como del “revisionismo rosista”, ambas empeñadas en imponer visiones agresivas y sesgadas del pasado argentino. “No se trata de acuñar un tipo definitivo de historia”, señaló Luna. Tampoco de realimentar antiguos antagonismos, sino de buscar una síntesis integradora y superadora, algo que “la Argentina necesita para su salud”.
Es extraño que cuando cierto “sesentismo” ideologizado hace un balance de aquellos años, no incluya a Luna, uno de sus protagonistas más calificados, y que ignore a “Todo es Historia”, uno de los productos culturales más exitosos, más abiertos y de mayor duración nacidos en esa década.
En su libro “Nuestros años setentas”, Oscar Terán reconoce con honradez que esa apropiación de aquellos años por parte de un grupo de intelectuales de la llamada “nueva izquierda” dejaba de lado a otros actores que legítimamente también ocuparon el escenario de aquella década. Terán advirtió aquella “mutilación inmoderada” y el haber sobredimensionado a esa fracción.
Rumbo claro, destino incierto
Cuando la revista cumplió su primera década, Luna confesó su sorpresa porque ella lograra recorrer esos diez años, y de haberlo hecho en un camino sembrado de no pocos obstáculos, removidos y superados por la constancia, el apoyo de colaboradores y el estímulo de miles de lectores.
No se puede explicar solo por el clima de aquellos años la buena acogida que tuvo “Todo es Historia” cuando asomó a los quioscos de todo el país. Tampoco se podrán comprender este éxito y su estilo si se olvida la condición y experiencia que Luna acumuló durante diez años como periodista.
“No hay nada más parecido a una buena investigación sobre historia contemporánea, que un ameno y honrado reportaje periodístico”, explicó alguna vez. De algún modo, el buen periodista es una suerte de historiador prematuro, un explorador y adelantado en el movedizo territorio de la historia del presente.
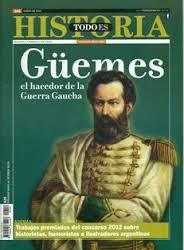
Cuando en los días también difíciles de 1975 apareció el número 100 de “Todo es Historia”, propios y extraños se sorprendieron de que la revista llegara a ese difícil puerto en un país donde este tipo de publicaciones estaban condenadas a “tener mala vida y peor muerte”, como decía Arturo Jauretche.
En aquel número cien, cargado del prestigio de la cifra redonda, Félix Luna confesó que cuando en 1966 comenzó a pensar en la posibilidad de lanzar “Todo es Historia”, no fijó un tope. Las páginas de la flamante revista eran como la botadura de una frágil embarcación de rumbo claro pero destino incierto.
“Si alguien nos hubiera hablado de alcanzar un número 100, acaso no le habríamos creído. Pero a veces la realidad es más generosa que los sueños y, en este caso, los más audaces sueños en torno a esta realización periodística fueron cumplidamente superados”, escribió Luna.
Al cumplir el séptimo año, en su carta al “Amigo lector”, su director recordó que “Todo es Historia” “es una publicación que carece casi totalmente de promoción publicitaria y el material que ofrece a sus lectores está exento de toda intención sensacionalista o de escándalo. A pesar de ello, sobrevive”. Su más sólido capital era, y sigue siendo, su honradez sin ceder a la adulación ni a la demagogia.
Fidelidad a los principios
En los años ’90 Luna no aceptó vender la revista. “Es mejor que siga teniendo el carácter editorial y el estilo con el que nació, sin que ello signifique cerrar la revista a las innovaciones en su presentación, sus contenidos y en la incorporación permanente de nuevos temas y colaboradores”, explicó. La fórmula era mantener el equilibrio entre continuidad y cambio.
“Todo es Historia” mantuvo la continuidad en sus postulados fundacionales. Respeto y defensa no partidista de los principios republicanos de la Constitución Nacional, abrir y mantener un espacio para la comprensión del pasado común y para el entendimiento y la concordia de los argentinos y contribuir a la integración del país.
La revista, dijo, “no contribuyó jamás a la división nacional”. Abogó por el respeto y el ejercicio no selectivo de la libertad. En 1971, reiteró: “Sea cual fuere el rumbo que tomen las cosas argentinas, esta revista se negará siempre a trabajar por la discordia”.
Cuando apareció el primer número de “Todo es Historia”, Luna tenía 41 años. En 1948, cuando a los 23 años publicó “La Rioja después de la Batalla de Vargas”, al final de esas páginas conjeturó que era posible que aquel libro primerizo abriera puertas a “alguna próxima reincidencia”. Pasaron seis años hasta que eso ocurrió.
Fue en 1954 cuando publicó su libro sobre Hipólito Yrigoyen. Cuatro años después apareció el que dedicó a Alvear. Fue uno de los primeros en afrontar con entereza los temas de la historia reciente. “El 45” es un ejemplo de ese carácter precursor.
Al tiempo de la aparición de “Todo es Historia” en los quioscos, en las librerías se agotan semana tras semanas las primeras ediciones de “Cien años de soledad” y aparecen algunos de los libros más importantes de Borges, Carlos Fuentes, Cabrera Infante, Vargas Llosa, José Donoso y Severo Sarduy.
De visita en la Argentina, Arnold Toynbee observó que los argentinos estábamos entregados a “una profunda introspección”. La publicación de “El medio pelo” de Arturo Jauretche, de “Gran Bretaña y Argentina en el siglo XIX” del historiador canadiense H. S. Ferns y el interés por rastrear los pasos de la “formación de la conciencia nacional”, eran expresiones de esa búsqueda y tanteos.
Según Félix Luna, en esos años los argentinos comenzamos a aproximarnos al redescubrimiento de nuestro propio país. Creo que lo intentábamos con intereses variados, por distintas vías, a diferente velocidad y de modo diverso.
Si los porteños se asomaban al país interior a través del folklore, los provincianos que aún no conocíamos Buenos Aires, intuíamos la capital argentina en el tango o a través de revistas, la radio, el cine y algunos libros que nos permitían un paseo imaginario por sus calles.
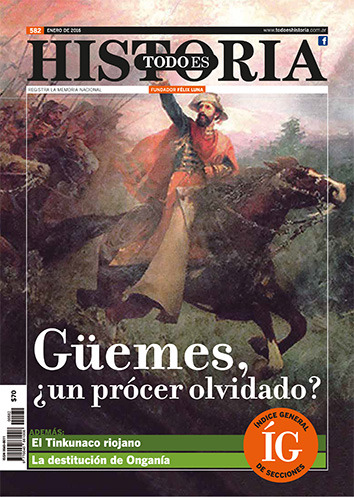
Sus páginas, y los autores que prestigiaron a “Todo es Historia”, son una prueba impresa de tolerancia y pluralismo: Guillermo Furlong, Julio Irazusta, Osvaldo Bayer, Miguel Ángel Scenna, Ernesto Guidici, Arturo Jauretche, Robert Potash, Fermín Chávez, Juan José Sebreli, Natalio Botana, José María Poirier, Emilio Hardoy, Rodolfo Walsh, Hebe Clementi, Carlos Segreti, Enrique Barba, Carlos Mayo, Enrique Tandeter, Patricia Pasquiali o Carlos Floria, entre muchos otros.
La mejor recomendación para publicar en “Todo es Historia” no fue alguna carta de aval de personaje o grupo influyente. Un buen tema, abordado con rigor, claridad y buena prosa fue siempre el mejor camino de acceso a sus páginas, abierta a historiadores consagrados, a jóvenes cuyas tesis y embriones de libros encontraron acogida aquí, a periodistas de investigación, a profesionales y a estudiosos del pasado.
Me consta que así fue porque es mi experiencia: hace casi 30 años entregué en la redacción de calle Viamonte mi primer artículo, “Exilados y proscriptos en la historia argentina”, publicado como nota de tapa en el número 246 de diciembre de 1987.
Lo aportado y lo evitado
En noviembre de 2009, al día siguiente de la muerte de Félix Luna, intenté expresar de este modo mi gratitud y afecto por él: “No pasarán demasiados años sin que comencemos a reconocer en la obra de Luna un sereno, meditado y riguroso aporte a la interpretación ecuánime, integradora y tolerante de nuestra historia nacional, superadora de esos maniqueísmos empeñados en cavar fosos entre dos Argentinas excluyentes.
“En una época cargada de simplificaciones, ideologías, antagonismos y crispaciones, Luna apostó por el equilibrio, la moderación y la sensatez; eligió el más largo, silencioso y arduo camino de la tolerancia. Mientras a los jóvenes de los años ’60 se nos inculcaba que la historia escrita debía ser una potente arma al servicio de la lucha política, navegando contra corriente, casi en solitario, Luna veía en la historia una herramienta de integración.
“Alguna vez valoraremos cuántos infortunios evitó, no sólo con su obra escrita sino también con su calidad humana y su talante democrático. Me duele su muerte. Me retempla su ejemplo”, concluían esas líneas publicada en el número 508 de noviembre de 2009, el primer número que no llevó su firma de director.

Después de medio siglo, nuestra revista puede mirar hacia atrás, volver hacia la primera página de su primer número donde Félix Luna, por entonces su navegante casi solitario, dibujo su brújula y definió su mapa de navegación:
“Contaremos la historia libremente, sin prejuicios de ninguna clase. Por eso no habrá exclusiones en nuestras páginas, ni de temas ni de personajes ni de épocas ni de autores. No hay nada que no pueda ser dicho aquí por prejuicios o reticencias”.
Los 50 años y los 600 números de “Todo es Historia”, hicieron un enorme aporte a la mejor convivencia, integración y conocimiento del país. Durante años, sostener esos principios contrariaba las intemperancias de moda, no era rentable y, por momentos, demandaba esfuerzos remar contra corriente. De sus páginas no podrán extraerse materiales inflamables y tampoco nutrientes para el fanatismo.
“No usé la historia para atizar fuegos”, me dijo Luna en 1987. No podemos esperar ni pedir que la historia nos convierta en seres infalibles. La historia no evita errores, pero puede ayudarnos a equivocarnos menos, a comprendernos más y a convivir mejor, añadió.-
0 notes
Text
La Batalla del Valle de Lerma fue una batalla, y fue decisiva
Por Academia Güemesiana
Este año se conmemora el Bicentenario de la Batalla del Valle de Lerma. Recordamos este aniversario con actos, publicaciones y conferencias. Se añaden artículos de divulgación histórica que, en algunos casos, incurren en errores de información, que dan lugar a interpretaciones antojadizas y equivocadas.
El primero de esos errores es cuestionar que se denomine Batalla del Valle de Lerma al conjunto coordinado de acciones que las fuerzas de Güemes desplegaron en abril y mayo de 1817, frustrando la ofensiva de las fuerzas realistas comandadas por el mariscal José de la Serna, forzadas a replegarse.
Hace diez años, el licenciado Jorge Sáenz, miembro de esta Academia, en su libro “La Batalla del Valle de Lerma”, advirtió sobre la propagación de una generalizada confusión sobre el correcto significado de los conceptos combate y batalla. Con rigor y claridad, Sáenz refutó ese error.
Desde el punto de vista militar hay una sensible diferencia entre un combate y una batalla, debido a sus efectos en la estrategia operacional. La batalla busca la definición y puede modificar la dirección de la marea de la guerra. Por el contrario, el combate no.
Aunque precedidas de una serie de combates, a las batallas de Tucumán y Salta, que culminaron con resonantes triunfos de Belgrano en 1812 y 1813, les corresponde el nombre de batallas, porque a partir de ellas la marea de la guerra se invirtió.
En octubre de 1813, en el Alto Perú, Belgrano se enfrentó con el general Pezuela en la Batalla de Vilcapugio y, en noviembre, en Ayohuma. Ambos encuentros volvieron a invertir, y a ratificar, la nueva dirección de la marea de la guerra. De tal modo, un conjunto de combates puede configurar una batalla si, a consecuencia de aquellos, un ejército es derrotado y se repliega. Esas batallas tomaban el nombre del lugar o comarca donde se desarrollaron.

El segundo error es identificar la localidad de Rosario de Lerma con el Valle de Lerma como, así mismo, confundir con un combate la incursión, en procura de víveres, que hiciera el coronel realista Vigil hasta El Encón, en las proximidades de La Silleta.
La historiografía militar argentina sostiene que lo sucedido en el Valle de Lerma en 1817, no fue una suma de encuentros entre milicias patriotas y regulares realistas, sino una verdadera batalla. Lo fue por cuanto, como consecuencia de esa acción, el comandante del ejército realista, al no poder alcanzar su objetivo estratégico, se vio obligado a emprender la retirada a sus cuarteles del Alto Perú.
Al rechazar la más importante ofensiva realista, que culminó con el triunfo de las fuerzas patriotas, la Batalla del Valle de Lerma aseguró la defensa de las Provincias Unidas, haciendo posible la continuidad de la campaña de los Andes del ejército de San Martín. Con la retirada de La Serna, esta batalla tuvo una importancia similar a los triunfos de Belgrano en Tucumán y en Salta, con la rendición de Pío Tristán.
Un tercer error es negar que se haya librado un combate en Rosario de Lerma reivindicando a La Silleta como escenario de esa acción. En historia, los hechos y la documentación de los hechos son sagrados, su interpretación es libre pero de ningún modo arbitraria. Aquellos hechos están detallados en el parte que Güemes envió a Belgrano desde El Bañado, en abril de 1817.
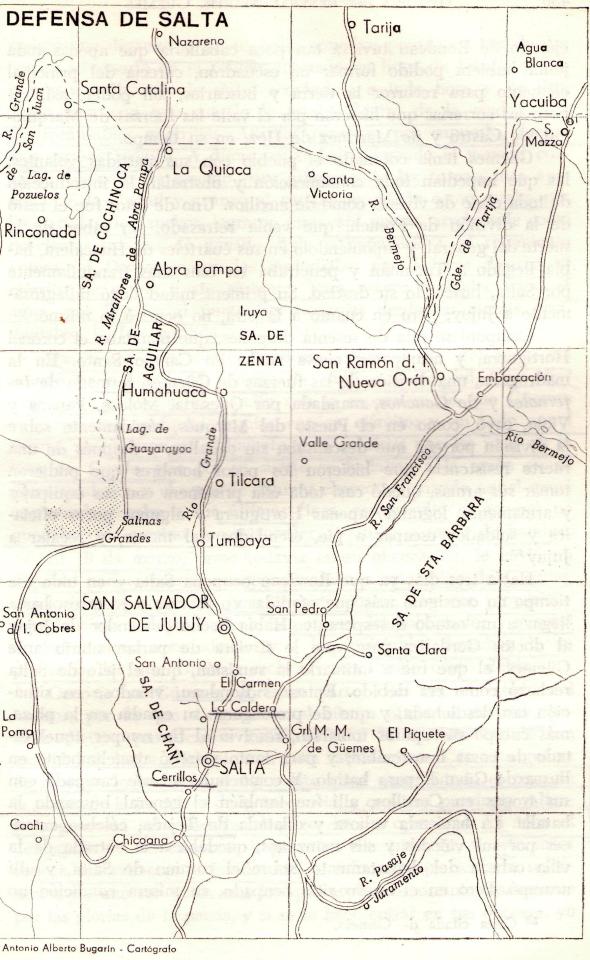
Güemes menciona localidades y parajes: Bañado, Cerrillos, Encón, Chicoana, Pulares, Escoipe, el Carril, La Viña, Punta de Diamante y Rosario de Lerma. Más allá de disputas por pequeñas preeminencias locales, se confirma que el Valle de Lerma fue escenario de esta batalla cuyos dos siglos conmemoramos.
Güemes escribió a Belgrano: “el comandante Burela los recibió (a los realistas) en aquel punto (Rosario) con cinco emboscadas dispuestas con el mayor orden; el efecto no pudo ser más favorable porque el enemigo perdió un oficial, cuarenta muertos, y muchos caballos, de los cuales más de veinte fueron muertos por la última emboscada de infernales al mando del valeroso teniente don Bernardino Olivera que se hallaba a las órdenes del comandante Burela; con este horroroso contraste retrocedieron a marchas forzadas para la ciudad, sin cesar la persecución y el fuego hasta dejarlos en las inmediaciones y fue preciso que las partidas retrocediesen por haber salido una partida considerable a protegerlos” (“Güemes Documentado”. Tomo 4, páginas 432 a 435)
La Academia Güemesiana, fundada hace 40 años, está integrada por diez académicos de número ad honorem y por académicos correspondientes de la Ciudad de Buenos Aires, provincias argentinas, Uruguay, Perú y Bolivia. Estudia e investiga la personalidad y obra del general Güemes, de su época y el escenario americano de su lucha. Está abierta a consultas referidas a este tema. Se rige por el absoluto respeto a los hechos y a la libertad académica.- Salta, 19 de mayo de 2017
1 note
·
View note
Text
La historia del presente
Por Gregorio A. Caro Figueroa (*)
No se espere ni se pidan profecías a la historia. No se vea en el historiador un augur. Así como la futurología no es menester de historiadores, la historia no suele ser materia en la que abreve la mayoría de los que se arriesgan en el terreno de las predicciones a largo plazo, o se entregan a la tarea de profetizar el futuro.
Pero tampoco se piense que historia e historiadores nada tienen que decir y nada pueden aportar, más allá del convencional medio siglo de distancia que debe interponerse entre los acontecimientos y el trabajo del historiador, con el que se elude incursionar en ese pasado que, por demasiado cercano, parece confundirse con el presente.
Hablar de historia del presente parece un juego de palabras, una contradicción, un oxímoron. No se trata de trastornar la lógica; tampoco de alterar el orden cronológico. El sentido común indica que lo que es historia no es presente, y que lo que es presente aún no tiene credenciales, ni densidad, para presentarse como historia.
Pero aquél también puede insinuar que, si bien el presente no recoge “todas las edades”, contiene parte de ellas. Como anota Tomás Carlyle: “El tiempo presente, último retoño de la Eternidad, hijo y heredero de todos los tiempos pasados, de lo que tenían de bueno y de malo”. Lo escribió en Folletos de última hora (1850), pasando revista a esos días “de ruptura, de dislocación, de confusión”.
Reflexionó sobre ellos, intentando captar su sentido. Pierre Chaunu, a quien seguiremos aquí, dice que el presente “es un pasado en formación”, que se va construyendo en la memoria. El presente vivido “se transforma en un pasado todavía fresco, sin arrugas”.
La historia del presente no es la historia del instante, ese “lapso incierto” y fugaz que se mide con cronómetro. No es el registro apresurado, abigarrado y no tamizado de acontecimientos no sólo cuyunturales sino “de tiempo corto”.

Tampoco se confunde con inmediatez, excesiva proximidad, cercanía o actualidad que, medidas en horas o días, son una de las materias prima del periodismo. Para despejar temores y equívocos, Chaunu es más preciso: de lo que se trata es de explorar el análisis histórico del presente.
Si no se puede leer correctamente el presente sin la historia, es aún más difícil comprender la crisis de nuestro tiempo sin la historia. Es más: ese análisis histórico del presente, aunque servía para abordar la crisis, no debía confundirse con el análisis de ésta.
SILENCIO DE LOS HISTORIADORES
Hace treinta y dos años, en septiembre de 1975, este historiador francés formado con los grandes maestros de la revista “Annales”, afirmó que los historiadores no podían callar frente a la crisis pues la historia podía, y debía, aportar una perspectiva para comprender aquella crisis, cuya causa profunda, afirmó, es la pérdida de la memoria. La historia puede aportar una perspectiva, necesaria para ayudar a ver y avanzar en el presente y “para esbozar las líneas de una previsión razonable del futuro”.
No se trata de profecías sino de percepción, de previsión y de aportar a una prospectiva que permita superar una futurología más imaginativa que consistente y rigurosa, más desapegada que nutrida del saber histórico. El análisis histórico del presente, anotó Chaunu, desemboca casi necesariamente en la prospectiva.
Tres años después en “El pronóstico del futuro”, Chaunu es contundente: “Como no soy profeta no me aventuraré a bosquejar el porvenir. Sólo las grandes tendencias son discernibles”. Tampoco se trata de buscar inspiración en las ideas del conde August Cieszkowski quien, en 1837, creía que se podía “descubrir”, conocer o anticipar el futuro extrapolando pasado y presente. Cieszkowski anunció que se proponía escribir un libro sobre “la determinación del futuro”.
Esto podía hacerse, añadió, por medio de la sensación, de la voluntad o de la práctica. El análisis histórico del presente no puede ser confundido con esas tendencias mágicas o arcaicas a “predecir el futuro”. Tampoco su uso puede equipararse a la ambición de los totalitarismos que, como dice George Orwell, aspiran controlar el pasado para controlar el futuro, del mismo modo que aspiran a controlar el presente para controlar el pasado.
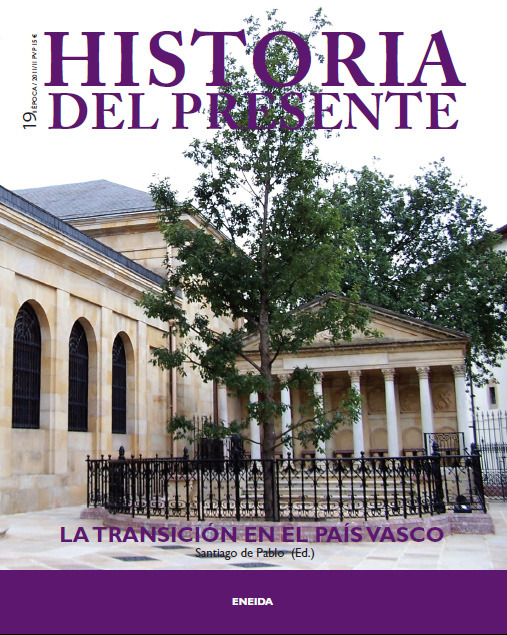
Una cosa es utilizar la perspectiva histórica para percibir y comprender mejor el presente y la crisis y poder avanzar con menor incertidumbre hacia el futuro próximo, y otra muy distinta tratar de ejercer controles totalitarios como los que denuncia Orwell. Hay que recordar a Marc Bloch, uno de los maestros de Chaunu: “La incomprensión del presente nace fatalmente de la ignorancia del pasado”.
MICROSCOPIO Y TELESCOPIO
El análisis histórico del presente no dibuja el futuro: pretende iluminar los escenarios alternativos del futuro. En 1975 Chaunu escribió su libro “El rechazo de la vida. Análisis histórico del presente”. Lo hizo como reacción al silencio de los historiadores frente a la crisis que, iniciada en 1973 por el precio del petróleo, hundía sus raíces en estructuras y dentro de dimensiones de tiempo más profundas.
El historiador utilizó entonces los instrumentos de la demografía histórica para ver con un potente telescopio lo que la mayoría de los observadores miraban por una mirilla y atados a la inmediatez y al corto plazo. Los cambios demográficos influían en el cambio en la manera de pensar, la sensibilidad y los comportamientos sociales.
Admitió sin disimulos que su atención estaba centrada en los países desarrollados y, dentro de ellos, en los europeos. Sin renunciar a la perspectiva de la larga duración, el periodo de tiempo lo estaba en el último medio siglo. En 1964 el cambio de la natalidad en Europa anunció un derrumbe que afloró en 1968, en el Mayo Francés.

Contra lo que su despliegue, sonoridad y atractivo podían sugerir, aquella rebelión no era una agitación pasajera y superficial. Mayo del ’68 fue el espectáculo visible de un cambio profundo y duradero. La polémica interpretación y la dura crítica que Chaunu hizo al Mayo Francés hace 32 años, reaparecen hoy mismo como idea muy reciente en el discurso del presidente de Francia, Nicolás Sarkozy.
Frente a esto se podrá criticar a Chaunu y adjudicarle el papel de manipulador de la historia para fines políticos, desviación que él mismo siempre criticó. También se podrá reconocer la importancia de los aportes de Chaunu quien, hace 32 años y casi en solitario, se animó a desafiar los lugares comunes y las ideas consagradas.
Pero no es el historiador el que sigue las directivas del político: es el estadista que toma en préstamo la linterna del historiador para ver más allá de la estrecha parcela y del corto plazo. El discurso del candidato Sarcozy en Bercy, en abril de este año, criticando a los herederos del ‘68, tiene algo más que resonancias del análisis de Chaunu en “El rechazo de la vida. Análisis histórico del presente”.
Aquel rechazo incluía la afirmación del relativismo intelectual y moral, el abandono de un conjunto de valores que no eran patrimonio de la derecha francesa sino que lo habían sido del socialismo democrático: el respeto al republicanismo, al civismo, la escuela de excelencia, la ética política, la cultura del esfuerzo y el trabajo, el orden dentro de la ley, la solidaridad y la fraternidad.
CINISMO Y ESPECULACIÓN
A esa reivindicación el político puso nombres y apellidos: los de Jules Ferry, Jean Jaurés o León Blum. Pero fue aún más lejos: la herencia del ’68 contribuyó a instalar el cinismo en la sociedad y en la política. Han sido esos valores “los que han promovido la deriva del capitalismo financiero, el culto del dinero-rey, el beneficio a corto plazo, la especulación”.
La puesta patas para arriba de los esquemas consagrados es audaz y enciende polémicas. Echar mano a las etiquetas izquierda y derecha para descalificar o para prestigiar una posición parece, cada vez más, una coartada para eludir el examen riguroso de las ideas.
¿Exageró Chaunu sus críticas? ¿Se comportó, entonces, como un oportunista anunciador de catástrofes? Un año después de aquel libro de Chaunu, se publicó en Francia otro libro inquietante: La caída final. Ensayo sobre la descomposición de la esfera soviética. Esta vez desde el ensayo, su autor, Emmanuel Todd, venía a complementar aquel aporte de Chaunu.
La mirada crítica de Todd se dirigió a la Unión Soviética, donde parecía más fuerte que nunca el mito de la fortaleza del régimen comunista. Donde la mayoría de los expertos en temas soviéticos fracasó, Todd acertó.
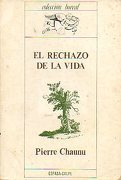
¿Se hundiría el sistema soviético? ¿Una guerra nuclear acabaría con él y con parte de la humanidad? ¿Cuántos años más de vida tenía el sistema que había anunciado que su imperio señalaba el fin de la historia? ¿Cómo saber lo que pasaría en el futuro de la URSS si la información sobre su presente estaba falsificada por el poder?
Si la Unión Soviética se presentaba como “el futuro de la humanidad”, ¿cómo atreverse a predecir su colapso? Todd lo hizo con acierto, utilizando instrumentos de análisis parecidos a los de Chaunu. Se fijó en síntomas en apariencia no relevantes y dispersos. Construyó un modelo de explicación coherente utilizando anécdotas, fragmentos incoherentes y estadísticas manipuladas por el régimen las que, sin embargo, no podían ocultar el derrumbe demográfico.
¿Cuál sería el detonante del colapso? ¿Vendría desde fuera o saldría del interior del propio sistema soviético? O, sería tal vez, la combinación de varios factores: crisis del sector agrario, alza de la mortalidad infantil, sobrecarga del gasto en armamentos, bloqueo social, sin olvidar el inasible e impredecible factor humano.
BUSCAR LA VERDAD CON LIBERTAD
Chaunu concluía aquel libro suyo de 1975 advirtiendo que el análisis histórico del presente consistía en “un método concreto de abordar la realidad”, en el que debían articularse las ciencias del presente con las adquisiciones del pasado.Ese método no proporciona una caja de herramientas simples para explicaciones simples: demanda un trabajo complejo y complicado.
Restablecer la verdad para poder comprender es tarea inmediata. Nuestro destino no está definitivamente fijado, añade al final de El rechazo de la vida. “La historia de mañana y todavía más la historia de pasado mañana dependen de nuestra voluntad, de nuestra libertad” y no de una historia divinizada o una fuerza desconocida que dispone lo que ha de suceder.-
-------------------------
(*) Texto publicado en la revista “Todo es Historia”. Buenos Aires, agosto de 2007.
1 note
·
View note
Text
Nos cruzamos de vereda o cruzamos esta vereda
Por Gregorio A. Caro Figueroa
El pasado argentino, también su presente, están atravesados de antinomias y enconos. Mucho antes que un teórico alemán colocara en el centro de la política el antagonismo amigo-enemigo, esa categoría beligerante estaba instalada en nuestras querellas políticas, intoxicando la vida cotidiana, las relaciones personales y hasta los vínculos familiares.
Nuestro pasado y presente se parecen al ruedo arenoso de una plaza de toros en donde transcurre la confrontación entre provincianos y porteños, crudos y cocidos, unitarios y federales, pueblo y oligarquía, conservadores de “el régimen” y radicales de “la causa”, personalistas y antipersonalistas, antiperonistas y peronistas, verticalistas y antiverticalistas, “patria peronista” y “patria socialista”
Ruedo y duelo donde, de forma incruenta, se salía victorioso y en andas o, arrastrado por la violencia, se derramaba sangre o se perdía la vida. Contra lo que algunos creen, esos rencores no impregnaron a toda la sociedad argentina. Ellos no se generalizaron: se enquistaron, estuvieron vivos y permanecieron en el tiempo, con firmeza y esterilidad de granito, en algunos sectores o facciones que se presentan o son considerados como la totalidad del país.
En esta manía de generalizar ocurre algo semejante a esos cortes tajantes de los que se abusa para explicar, con simplificaciones, esquemas y reduccionismos, fenómenos sociales complejos. De derecha a izquierda, y viceversa, suelen pasar por atractivos y rigurosos los cortes generacionales o los troquelados clasistas.
Desgastado lugar común es atribuir ideas, comportamientos y hasta sensibilidades similares a quienes erámos jóvenes en los años ’60. Este procedimiento de mutilación es tan simple como tramposo: reducir la categoría joven a la escala del micro universo estudiantil.
El siguiente paso consistía en describir los rasgos de los jóvenes universitarios que se proclamaban “comprometidos” con ideas o pequeños grupos políticos para concluir afirmando que ese micro universo representaba a toda la generación de los ’60 y que esa generación fue la que imprimió sus rasgos a esa época.
Aunque pasaron 57 años desde el comienzo de la década de 1960, cuya frescura marchitó y arrancó de raíz la década del ‘70 en la que resonó la consigna y la práctica fascista de “¡Viva la muerte!”, cuando la violencia desalojó la política. Hoy, contra viento y marea, los que “no han olvidado ni aprendido nada”, permanecen atrincherados en esa mentalidad simplista y maniquea.
Lo que algunos llaman “la Argentina silenciosa”, usando esa expresión de forma despectiva, persisten en el error. Un error no puede ser adjudicado a un único sector ideológico o político. Sectas de retardatarios y progresistan siguen cultivando ese mismo huerto de hierbas venenosas.
Hoy, la mayoría de los adultos que recordamos los años ’60 y ’70 no suscribimos las visiones recortadas y sectarias, empeñadas en realimentar “las dos Argentinas”, fragmentación impuesta por pequeñas sectas, facciones o bandos que, en nombre de supuestos ideales, desencadenaron y atizaron la violencia que ensangrentó el país. El odio, como señaló Ortega y Gasset “es un afecto que conduce a la aniquilación de valores”.

Aquella Argentina del “¡Viva la muerte” resulta ajena e indeseable a la inmensa mayoría de los jóvenes nacidos a partir de 1983. Inmolarse en nombre de un dogma no forma parte de los deseos de esos jóvenes, en cuyo nombre hablan antiguos profetas del odio. El país de minorías activas, sean élites de yuppies enriquecidos, o de élites vanguardistas e iluminadas, no es el país real que ambos invocan, viviendo de espaldas a él.
Desconfianza y miedos comenzaron a paralizar la sociedad a partir de 1970, cuando recrudeció la escalada de violencia y ésta se expresó como terrorismo organizado. Fue a partir de entonces que, enfermos de sospechas y temores, algunos comenzaron a cruzarse de vereda cuando nos veían. Pero también nosotros tuvimos la misma actitud.
Hoy está en manos de la sociedad civil, de los ciudadanos ejerciendo su libertad y sus derechos, dejar atrás y superar esa nefasta Ley del Odio que atravesó gran parte de nuestro pasado. Es esa “Argentina invisible” a la que le corresponde impedir que esos residuos radiactivos del odio frustren nuestra convivencia.
La democracia no pregona unidad ni unanimidad, ideal totalitario que sacrifica la libertad individual en el altar de las dictaduras. La democracia aporta una caja de herramientas, instituciones y valores que no cortan de cuajo los conflictos, pero que permiten resolverlos dentro de la ley. La democracia “es el arte de saberse dividir”, confrontando las diferencias de modo civilizado.
Por primera vez, en muchos años, ahora los argentinos tenemos la posibilidad de dejar atrás ese gesto de cruzarnos de vereda, y de comenzar a practicar la buena costumbre de cruzar la vereda de los antagonismos y las diferencias, los interesados en perpetuar la Ley del Odio presentan como irreconciliables.
No serán, por sí solos, el poder político, ni las ideologías, ni los hombres providenciales los que sacarán al país de este círculo vicioso ni los que derogarán esa Ley del Odio. Será el relevo generacional, las miradas limpias, la reflexión, la recuperación de los valores y de la ética los que podrán lograrlo.
De lo que se trata es de instaurar un orden social basado en el respeto mutuo, condición necesaria para construir amistad cívica, el modo más pacífico y efectivo de consolidar una democracia republicana, a la altura de nuestra madurez como sociedad y de los desafíos de nuestro tiempo.-
0 notes
Text
Contribución del marxismo al subdesarrollo
Por Manuel García-Pelayo
Marxismo elitista y marxismo vulgar coexistieron y tuvieron gran influencia intelectual en América latina a partir de la década de 1950. Ese influjo fue más fuerte en ámbitos de docentes en ciencias sociales y filosofía y círculos de estudiantiles que en el campo político democrático.
En este artículo García-Pelayo sostiene que “la creencia en la Vulgata marxista genera de una estructura mental -de la que a la vez es signo- cuyo resultado es no sólo la esterilidad para llevar a cabo cambios reales en las sociedades, sino que, más aún, contribuye poderosamente a impedirlos”.
García Pelayo se anticipó y vio con claridad este fenómeno que se extendió a otros países de América latina. Experiencias que hoy, a dos décadas de iniciadas, muestran signos de agotamiento y de fracaso estrepitoso, como es el caso de la dictadura de Maduro en Venezuela.
Manuel García-Pelayo Alonso nació en 1909 en un pueblo Zamora (España) y murió en Caracas en 1991. Jurista y politólogo español, presidió el recién creado Tribunal Constitucional de España, entre 1980 y 1986. Este artículo se publicó en Madrid en1978, veinte años antes del surgimiento en América latina de regímenes dictatoriales, como el chavismo, mezcla de populismo y marxismo simplificado.
En 1951 García Pelayo inició su experiencia académica en América latina, que duró treinta años. Dictó cursos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. En 1954 fue contratado por la Universidad de Puerto Rico, y desde 1958 hasta su jubilación en 1979, organizó y dirigió allí el Instituto de Estudios Políticos.
“Nunca he pertenecido a una escuela, no he considerado inmutable ninguna proposición, ni he dedicado permanentemente mi actividad a un solo tema. Más bien he procurado centrarme sobre mí mismo, mantener un espíritu crítico y selectivo (…) para bien o para mal, nunca he caído en la especialización”, dijo.
“No he suscrito nunca la idea del “intelectual comprometido”, que en la práctica se ha mostrado como el intelectual alienado, con frecuencia arrepentido, y cuyo resultado ha sido la pérdida de auctoritas de la que gozó en tiempos no tan lejanos. He creído, más bien, que el único compromiso válido para el intelectual es el de su propia búsqueda de la realidad de las cosas (…)”, añadió.
Este es su artículo “Contribución del marxismo al subdesarrollo”:
“Si por hegemonía entendemos el influjo preponderante y decisivo, podemos afirmar que desde mediados de los años cincuenta los países iberoamericanos han mostrado una tendencia hacia la hegemonía intelectual del marxismo si atendemos al número de intelectuales que se confiesan marxistas, al número de cátedras y de puestos administrativos y académicos ocupados por sedicentes marxistas y al número de estudiantes que, dentro de los que tienen vocación política, militan en grupos marxistas.
Así, pues, en términos generales y tendenciales y con las precisiones que habría que hacer aquí y allá, puede afirmarse la hegemonía de la ideología marxista; al menos desde el punto de vista cuantitativo. Otra cosa, que no vamos a discutir por el momento, sería desde el punto de vista cualitativo. En el marxismo latinoamericano cabe distinguir dos grandes niveles. Un nivel que podemos llamar sofisticado, constituido por profesores de filosofía y ciencias sociales que han ido pasando por todos los estadios intermedios desde el marxismo según Lukács hasta el marxismo según Althuser.
En una palabra, es un marxismo que obedece a la sustitución de importaciones que, como se sabe, es una característica típica de los países en tránsito al desarrollo. Naturalmente, en ciertas disciplinas puede darse una rotación peculiar, mostrándose, por ejemplo, según los casos, la influencia de Bettelheim, de Poulantzas, etcétera.

En todo caso, este marxismo elitesco suele quedar a nivel profesoral, su influjo disminuye a medida que la onda de transmisión se aleja del centro y, en realidad, sus secuaces no tienen un gran interés en cambiar el mundo, sino en interpretarlo y en conservar sus posiciones en el micro mundo académico. En el mejor de los casos, su praxis no pasa de la micro-política.
Por lo demás, es frecuente que con el transcurso del tiempo y después del cursus honorum por las distintas sofisticaciones marxistas, se desemboque en campos más asépticos, como la lógica simbólica, la investigación de las raíces de este o de aquel pensamiento, la teoría de la decisión o de la planificación, etcétera.
Frente a esas interpretaciones marxistas, cuya profundidad está frecuentemente hecha de oscuridad -en parte buscada y en parte debida a que las formulaciones originarias están condicionadas por motivaciones polémicas consabidas por los que en París están hi, pero desconocidas por los que están out- nos encontramos con la Vulgata marxista o con el llamado en otro tiempo vulgar Marxismus, pues no puede negarse que el marxismo comparte con la religión católica la posibilidad de articularse a todos los niveles del desarrollo intelectual, desde el más problemático hasta el más simple.
La mayoría de los estudiantes y, habría que añadir, una buena parte de los profesores marxistas y de los políticos de izquierda están en el nivel de la Vulgata. Precisando más lo dicho al comienzo de este papel, no se trata de que los estudiantes sean en su mayoría marxistas. De hecho, y hablando en términos generales, una buena parte de los estudiantes son indiferentes a la política y, dentro de los que tienen interés político, otra parte milita, más o menos disciplinadamente, en los partidos del establishment.
Dictaduras no proletarias
Pero sí se trata frecuentemente del grupo más fuerte, con aparente interés ideológico y que desea un cambio a fondo de las estructuras políticas, es decir, quieren, al menos mientras son estudiantes, no sólo interpretar, sino sobre todo, cambiar el mundo. No parece, sin embargo, que -a pesar de la larga duración de la hegemonía y de los efectos que serían de esperar cuando los estudiantes, acabados sus estudios, ocuparan puestos en el sistema institucional- lo hayan conseguido.
Hecha abstracción de Cuba, ni las dictaduras existentes lo son del proletariado, ni las democracias son populares en el sentido del marxismo oficial, ni las agrupaciones marxistas son significativas en el espectro político. Sin menospreciar la diferencia entre los tipos de regímenes mencionados, para uno y otro caso es lo cierto que en la medida que haya cambios en sus estructuras no se deben a una presencia marxista en los puestos de mando o de influencia, como cabría esperar la marxistización de una buena parte de las élites estudiantiles, sino a cambios en el desarrollo económico dentro de parámetros capitalistas.
Resulta, pues, que la confesión marxista no ha pasado de generar una excitación capaz de obstaculizar el funcionamiento de las instituciones universitarias, de alterar en alguna ocasión el orden público y de promover algunas guerrillas cuyo único resultado es contribuir a tener en forma a algunas unidades de las Fuerzas Armadas, pero sin que nada de ello afecte a medio plazo a la estructura política, social y económica del país.
Una explicación inmediata es que la gente cambia de actitud cuando desde la edad juvenil asciende a la madura, explicación que puede basarse o bien en la corrupción del idealismo juvenil o bien en la adquisición de responsabilidad a medida que se asciende en edad y se tiene conciencia de la complejidad de las cosas. No cabe duda que esta explicación es válida para algunos casos y en una cierta extensión.

Pero es simple e insuficiente, ya que, de un lado, el fenómeno es mucho más profundo de lo que muestran las deserciones y adaptaciones y de otro, no siempre se producen las deserciones y adaptaciones, sino que, por el contrario, los movimientos o partidos de oposición al sistema son de confesión marxista y abarcan, por supuesto, a militantes que han dejado hace tiempo los años estudiantiles.
La razón fundamental está, a mi juicio, en que la creencia en la Vulgata marxista genera de una estructura mental -de la que a la vez es signo- cuyo resultado es no sólo la esterilidad para llevar a cabo cambios reales en las sociedades, sino que, más aún, contribuye poderosamente a impedirlos.
La política, una cuestión de razón
Tratemos de enunciar algunas de las razones de este fenómeno. La Vulgata marxista, como la bíblica, es la expresión de la Revelación y muestra, como toda revelación, una verdad antes abscóndita. El problema es si lo mostrado como verdad es realmente verdad, pero este problema no se lo plantea el creyente, sino el incrédulo.
Podríamos admitir también que hay una verdad de fe y una verdad de razón, pero debiendo añadir inmediatamente que, sin excluir la importancia del factor fe, la política es, sobre todo, una cuestión de razón, y que uno de los efectos de admitir como fe lo que es cuestión de razón es provocar la pereza mental: las cosas creídas no necesitan ser comprobadas, ni analizadas, sino, lodo lo más, sustentadas con un razonamiento ancillar que tiene sus límites, sin embargo, si se llega a una conclusión contraria a un texto canónico de la Vulgata.
Por otra parte, hay en la idea de verdad de los marxistas vulgares algo que recuerda más a la idea hebraica que a la idea griega de verdad: para esta última la verdad consiste en la adecuación actual entre lo afirmado y la realidad de la cosa; para la primera, en cambio, la verdad no está en la adecuación de lo afirmado con la realidad del presente, sino con la del futuro; no es lo que es, sino lo que será. La verdad está en la Revolución que vendrá en el Gran Día.
La consecuencia es que si la creencia en la Revelación provoca (en el campo político) la pereza mental, la creencia en la Revolución como única y verdadera verdad provoca la pereza o, al menos, la imposibilidad de acción eficaz. Se me dirá que hay autocrítica, análisis de situaciones, etcétera. Cierto. Pero no es menos cierto que se trata de ver cómo se han aplicado o se pueden aplicar los textos de la Vulgata.
Se me dirá que hay actividad, y no seré yo quien lo niegue, pero una cosa es la agitación y otra es la acción eficaz.Lo importante es que como la Revolución ha de venir y como sólo con ella se manifiesta la verdad y la posibilidad, más aún, la necesidad de establecer el socialismo, entonces no es necesario actuar como los socialistas y comunistas europeos, es decir, estudiar problemas concretos que afectan a la vida cotidiana y proponer soluciones concretas hic el nunt; ni tampoco descender a las minucias de la administración de municipios grandes y pequeños, por más que la actividad administrativa a niveles humildes pueda atraer votos de amplias capas medias en las elecciones de superior nivel.

Todo esto sólo tiene sentido si se piensa que la acumulación constante de soluciones parciales es capaz de producir cambios cualitativos; si se parte del supuesto de que la agregación de cambios en el sistema puede producir cambios del sistema; si se tiene en cuenta que junto a los que piensan desde abstracciones hay otros que piensan desde necesidades concretas, probablemente no experimentadas por los primeros, al menos en algunos países; sí se sabe, en fin, que en política el pensamiento abstracto sólo tiene sentido si es capaz de resolver cuestiones concretas.
Pero este no es el caso. No se gira en torno a los hombres y problemas concretos, sino a abstracciones como, quizá, “el hombre total”, o “el hombre socialista”. Se sustituye el conocimiento de la realidad efectiva por el de textos estereotipados. Se habla de la clase obrera como si la clase obrera tuviera verdadero peso en el país o como si fuera potencialmente revolucionaria, lo que no es el caso.
Se habla de campesinos porque así lo dicen los textos, muy especialmente con referencia a los países subdesarrollados, pero ofrecer y conseguir mejoras específicas para los obreros y los campesinos, eso, es cosa de segundo orden o, peor aún, ¡revisionismo!
En resumen, todo transcurre en un engranaje de “como si es”, como si las cosas fueran como dicen los sencillos textos, como si la clase obrera fuera como la europea de primeros de siglo o como si los campesinos peruanos fueran como los chinos, y, por tanto, todo es transcurso de un pensamiento enajenado de la realidad.
Cinco incapacidades
Dejando de lado las razones subjetivas que puedan inclinar a adquirir esta mentalidad, su resultado objetivo más importante o, si se quiere, su función capital, es servir al mantenimiento y reproducción del sistema, puesto que:
1. Tales movimientos marxistas son incapaces de ofrecer alternativas en términos concretos y viables, sino que lo único que ofrecen es una vaga, abstracta y total alternativa en la que (como muestran los resultados electorales) nadie está dispuesto a embarcarse: por lo demás, si no han hecho más, sino menos que los partidos del establishment –que, al fin y al cabo y con mayor o menor fortuna han podido realizar algo de su programa- ¿por qué se les va a creer más que a ellos?
2. Se han mostrado incapaces del asalto frontal al poder, ni siquiera en momentos verdaderamente críticos, ya que tal tarea supondría una capacidad organizativa de la que les inhibe su propia mentalidad.
3. Son incapaces de llegar a ocupar el poder o a participar en su ejercicio mediante “la larga marcha a través de las instituciones”, ya que en este punto no se pasa, en el mejor de los casos, de la participación más o menos significativa en el control de las universidades que en este respecto son para el régimen una especie de “barrios chinos”, cuya existencia no es en sí misma deseable, pero -puesto que existen- cumplen la función de mantener la protesta dentro de los límites de un pequeño subsistema sin que se extienda al resto, es decir, los Gobierno practican sin saberlo uno de los requisitos enunciados por Luhmann para la estabilidad de un sistema: encapsular el posible conflicto dentro de un subsistema a fin de que sus perturbaciones no afecten al sistema global o, cuando menos, lleguen disminuidas por las pérdidas de energía en el proceso de transmisión.
4. Son incapaces de articular los conocimientos científicos y técnicos adquiridos al paso por la Universidad con la imagen marxista del mundo, de manera que ni los conocimientos se enriquecen con la imagen del mundo, ni la imagen del mundo con los conocimientos.
5. Quienes operan con realidades adquieren un consenso producido por las exigencias de la realidad misma, que coercionan a la unidad o limitan la profundidad de las discrepancias, pero quienes operan con abstracciones no se ven coercionados por la necesidad de unidad de esfuerzos que exige el manejo de fuerzas reales, lo que explica, entre otras posibles razones, el fraccionamiento de los grupos marxistas.
Después de las anteriores consideraciones, parece claro, que nada más productivo para el establishment que el monopolio de la oposición radical por los grupos marxistas. Aunque es imposible formular criterios generalmente válidos para todos los países iberoamericanos, si lo es para algunos de ellos la constatación de que en un momento dado de su historia se constituyeron unos partidos renovadores, a los que suele designarse como populistas, que permitieron en una coyuntura histórica adecuada promover cambios en los sistemas político, económico, y social que constituyeron pasos adelante en el proceso de modernización y, por ende, de democratización.

Estos partidos parece que, rebus sic stantibus, han disminuido sus posibilidades en el proceso renovador de estructuras. Decimos rebus sic stantibus porque no tendrían disminuida su función histórica renovadora si frente a ellos surgiera la competencia real de un fuerte movimiento de izquierdas, que desempeñara en el presente el papel que los partidos populistas desempeñaron en otro tiempo. Pero el problema es que el movimiento de izquierdas está monopolizado por el marxismo, y el marxismo o, al menos, este marxismo es un sistema de incapacidades. Parecería, pues, que la primera condición para el éxito de un movimiento de izquierdas sería la renuncia al marxismo estereotipado.
Un marxismo, expresión de atraso
Para aclarar esta proposición -y terminar este papel- es conveniente referirnos a unas ideas del joven Marx en su análisis y crítica de la religión. Incluso podríamos reproducir íntegramente una famosa página de la “Introducción a la crítica de la filosofía del Derecho” sin más que sustituir el vocablo religión por la expresión marxismo estereotipado.

Pero, limitándonos a algunos de sus textos, podemos decir que este marxismo es simultáneamente la expresión de la miseria cultural del subdesarrollo y la protesta contra el subdesarrollo; es la realización fantástica del ser humano cuando el ser humano no se asienta en un fundamento real; es la sustitución del análisis por el estereotipo; “es la teoría general de este mundo, su compendio enciclopédico, su lógica en forma popular”, que viene prácticamente a dar sanción al orden de cosas exigentes; “es el espíritu de las situaciones carentes de espíritu”.
No es el opio del pueblo, porque el pueblo tiene otros opios, pero si es el opio de unas minorías que podrían conducir a parte del pueblo. Es “el sol ilusorio que gira en torno del hombre cuando éste no gira en torno a sí mismo”; es, dicho de otro modo, el modelo ilusorio cuya desaparición es condición para formular el modelo real. La crítica de este marxismo sería, pues, el supuesto para la crítica real de la sociedad y del sistema económico y político existentes; su desengaño sería la condición para pensar con arreglo a la verdad y a la realidad actual y potencial de las cosas.- "e�q9V���"http://l�q9M/�h
0 notes
Text
Don Luigi Cazzaniga, artista ebanista que jerarquizó Salta
Por Lucía Solís Tolosa y Gregorio A. Caro Figueroa
Luigi Cazzaniga nació en Barlassina, que actualmente depende de la Provincia de Monza, Italia, el 4 de mayo de 1910, hijo de Carlo Cazzaniga y Felicita Molteni. Estudió en la Escuela de Disegno de Barlassina y obtuvo el título de Ebanista. En la vocación de Luigi influyó la larga tradición de maestros ebanistas de Barlassina, actividad ejercida y trasmitida por sus antepasados. Esto contribuyó a que Luigi abrazara esta profesión desde muy joven.
Contrajo enlace con Adele Moltrasio el 14 de mayo de 1938, de cuyo matrimonio nacieron cuatro hijos: Carla, Beatriz y Ángela en Italia, y César Humberto en Salta, Argentina.
Formado en su pueblo en una escuela de ebanistas que hunde sus raíces en la Edad Media, Luigi ejerció en Italia su profesión realizando el tallado de muebles en distintos estilos; además, imágenes religiosas destinadas a santerías de su lugar natal y localidades vecinas.
El hecho de que Luigi Cazzaniga llegara a Buenos Aires a comienzos de 1949, lo sitúa formando parte de la última ola emigratoria de italianos en la Argentina, producida en la inmediata posguerra, entre 1947 y 1951. Los porcentajes del saldo inmigratorio italiano sobre el saldo inmigratorio extranjero total lo confirman: En el periodo 1921-1930: 42%; en el de 1941-1946 cayó al 7% y entre 1947 a 1951 se produjo una notable recuperación: 57%. Porcentaje que contrastará luego con el del periodo 1961-1970: -17,8%.
Según el historiador argentino Mario Nascimbene, “sus características fueron en ciertos aspectos, distintas de las anteriores”. Lo fueron porque entonces eran diferentes las aspiraciones laborales y económicas. En el caso de la Provincia de Salta, la llegada de Cazzaniga es casi simultánea al arribo de Juan Pablo Crivelli (1948), el primero de cinco hermanos que se radicaron en Salta y que, al igual que Cazzaniga, hicieron importantes aportes a la cultura local. Juan Pablo, en las artes gráficas y Benito, su hermano mayor, en la librería y la promoción de la plástica y la música.
“Cada migración lleva consigo inevitablemente dificultades, incomodidades y dolor, pero también activa necesariamente mecanismos de defensa y de protección que se traducen en verdaderas experiencias de solidaridad”, señala Ada Lonni en su libro editado en 1994, citado por la profesora Fulvia Lisi.
La emigración de una generación de artesanos se explica porque algunos antiguos oficios y la capacidad profesional de algunos de los mejores comenzaron a ser menos demandados en sus lugares de origen. Emigrar era una apuesta fuerte pero necesaria para abrir nuevos horizontes no sólo en Buenos Aires, principal centro de atracción, sino también en centros urbanos de algunas provincias con tradición cultural, como fue el caso de Salta.
Su llegada a Salta
La llegada de don Luigi a la Argentina se debió a una gestión de su tío Fray Francisco Molteni, de la congregación de los Hermanos Azules y fundador, junto con otros sacerdotes, del Colegio San Cayetano de Vaqueros, Salta. Fray Francisco se puso en contacto con los padres del Colegio Salesiano de Salta, y el director Emilio R. Norry le escribe una carta a Cazzaniga ofreciéndole el trabajo de maestro de talla en la carpintería del Colegio para que enseñe su oficio; lo invita a trasladarse a la Argentina y a Salta a fin de hacerse cargo de ese trabajo, según consta en carta de fecha 28 de julio 1947.
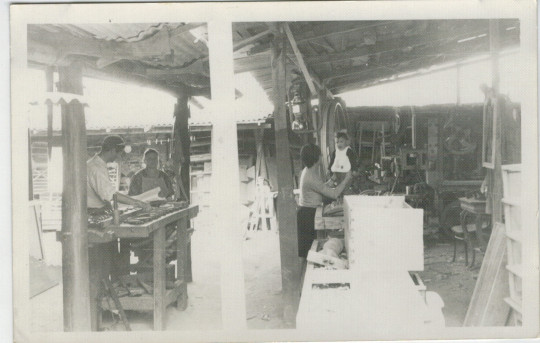
El 19 de noviembre de 1948, los directivos del Colegio Salesiano le envían un contrato de trabajo por tres años –que luego serían nueve- firmado por el Reverendo Padre Salvador Benenati, que ese año asumió como director del Colegio, cargo que ejerció hasta 1953; por César Rodríguez Dondiz, que era secretario general, y por el agente consular de Italia, Víctor Antonelli.
Cazzaniga aceptó los términos de ese contrato de trabajo, adoptó decisiones familiares para los tres años que estaría en Salta y organizó su viaje. Resuelto estos temas, partió del puerto de Génova el 12 de febrero de 1949 rumbo a la Argentina. Tenía 38 años cuando desembarcó en el puerto de Buenos Aires, el 5 de marzo de ese año. De inmediato se siguió camino a Salta por tren, para hacerse cargo del taller de carpintería del Colegio Salesiano, teniendo a su cargo jóvenes que querían aprender el oficio.
El ofrecimiento de contrato se hizo el año en que el Colegio Salesiano “Ángel Zerda” de Salta incorporó la Universidad Salesiana del Trabajo, iniciativa que tenía como objetivo incluir a sectores sociales vulnerables al hábito y a la cultura del trabajo. Sin educación, y sin educación en el trabajo, no era posible romper el círculo vicioso de la pobreza. En el caso del Colegio Salesiano de Salta, sus escuelas profesionales constituyeron, “por su finalidad, una concepción sociológica muy avanzada: la formación del técnico medio, el maestro, el oficial”.
En las especialidades de Artes y Oficios del Colegio Salesiano de Salta, don Luigui Cazzaniga ocupó el lugar de un eximio maestro ebanista, trasmitiendo sus conocimientos, heredados de antiguos maestros medievales, formando y capacitando alumnos de esas escuelas. Cazzaniga jerarquizó el taller de carpintería que funcionaba allí desde 1912. Se podría decir, literalmente, que lo elevó a los altares: el altar mayor de la capilla “María Auxiliadora”, los de la Virgen del Perpetuo Socorro y la Virgen del Milagro.
Decide quedarse en Salta
Cumplido poco más de un año de su experiencia en Salta, don Luigi decidió que su familia –su esposa y tres hijas- se trasladaran a Salta para radicarse aquí. Los Cazzaniga llegaron al puerto de Buenos Aires en barco el 26 de julio de 1950, y a Salta el 1 de agosto. Durante los primeros años, la familia residió en calle España 1040. Fue en esa casa, tres años después de instalarse allí, el 3 de julio de 1953 nació su único hijo varón, César Humberto.
Aquel hogar fue una comunidad de afecto, esfuerzo, trabajo y sensibilidad artística. En ella el trabajo artístico –la ebanistería paterna- se entrelazaba con el trabajo manual de la huerta casera dentro del terreno que rodeaba la vivienda, a pocos metros de la plaza principal de la Ciudad de Salta. Los Cazzaniga Molteni tuvieron una vida privada recogida, dedicada al trabajo y la educación de los hijos.

Después de trabajar varios años en el Colegio Salesiano, el maestro italiano se independizó y armó su taller de carpintería y talla en su domicilio de España 1040, teniendo como operarios a varios jóvenes a los que él había enseñado el oficio. Pocos años después de instalarse en Salta y trabajar aquí, con gran esfuerzo, Cazzaniga adquirió prestigio por sus obras, por su formalidad y su compromiso con “la ética del trabajo bien hecho”, para usar una expresión del escritor español Antonio Muñoz Molina. A su vocación y contracción al trabajo, añadió un talento artístico plasmado en una extensa obra que jerarquizó en Salta algunos de sus espacios públicos y privados.
En su taller se realizaron muebles de distintos estilos y con creación propia tallados por él: camas, veladores, cómodas, bibliotecas, sillas, mesas, juegos de comedor, cuadros, marcos tallados, balcones y puertas. Las obras salidas de sus manos no se redujeron solo a las más importantes y costosas, demandadas por el sector social de mayor capacidad económica: también estaban destinadas a la clase media en ascenso.
En Salta en aquella época era el único tallista en madera que realizaba sus trabajos a mano, con sus herramientas. Las familias importantes de Salta le encargaban sus obras: juegos de dormitorios, comedores. Entre ellas, se recuerdan algunos apellidos como ser Patrón Costa, Cornejo, Saravia, Caro, Paz Chaín, Durand, Di Pasquo, Di Lella, Francesco Pagliaro, Solá, Lisi, Preti, Barrantes, Del Pin, Binda, Lecuona de Prat y Gómez Naar, entre otros.
Al terminar cada una de sus obras, éstas eran fotografiadas, tarea que confío a don Miguel Llaó, uno de los mejores fotógrafos artísticos de Salta de la segunda mitad del siglo XX. La colección de esas fotos de Llaó y los bocetos a lápiz son la base para elaborar un catálogo que incluya parte de la vasta producción de Cazzaniga.
Cazzaniga también trabajó en la restauración de muebles antiguos en poder de antiguas familias de Salta, mobiliario de finales del siglo XVIII y del XIX, heredados de sus antepasados.
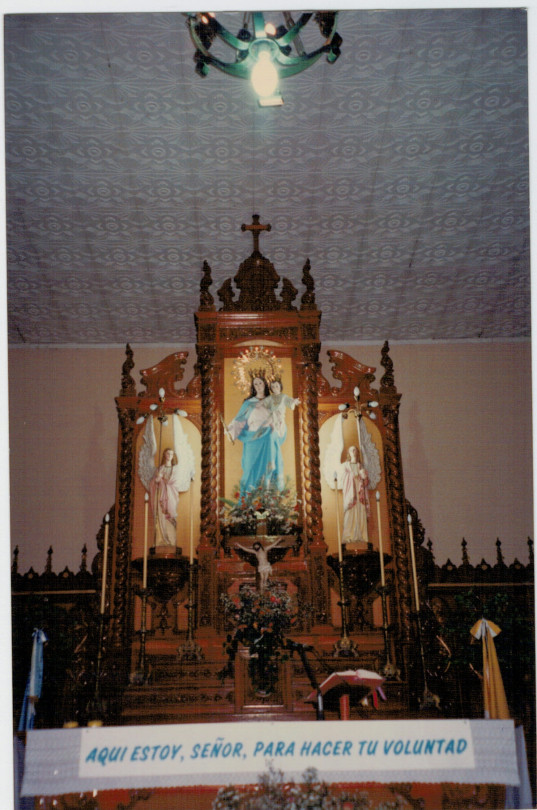
Algunas de sus obras importantes
Entre los trabajos que realizó merecen un registro particular los de carácter religioso:
- La ya mencionada base de la imagen de Virgen del Milagro que se conserva en la Catedral Basílica de Salta. Esta obra tenía sus respectivas jardineras en madera que, luego, se hicieron en plata con la base que talló don Luigi. Desde 1692 el más importante y masivo culto religioso es el consagrado a la Virgen y al Señor del Milagro.
- El marco tallado para la imagen del Niño de Aracoeli que fue encargado por el coronel Di Pasquo para la Iglesia San Francisco. En la actualidad el cuadro se encuentra en la biblioteca del dicho convento.
- El marco de la Virgen del Perpetuo Socorro de la Iglesia de San Alfonso, y también el cuadro que está al lado del altar de la Virgen donde están los recuerdos de las gracias que la gente recibe.
- También diseñó y talló el altar mayor de la Virgen María Auxiliadora de la capilla del Colegio Salesiano, colocada allí en el año 1954. Restauró y realizó sagrarios y otros trabajos en iglesias del interior de la Provincia. Pocos saben que es obra de Luigi Cazzaniga el catafalco de monseñor Roberto J. Tavella, sacerdote salesiano y primer arzobispo de Salta entre 1935 y 1963.

Artífice de los balcones de Salta
Un elemento que manifiesta la importancia de la obra de Luigi, lo constituyen sus balcones tallados. Podemos decir que Cazzaniga es el artífice de los balcones de Salta. Lo es dos de los significados de la palabra artífice: el que alude al artista que hace un trabajo delicado con sus manos, y al designa a la persona que realiza o ejecuta una obra.
Es pertinente señalar que un considerable número de soberbios balcones que integran la obra del arquitecto Lecuona de Prat, quien durante casi cuatro décadas construyó edificios de un estilo que se ha dado en llamar californiano-mallorquino. Nacido en 1911 en La Laguna (Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias), Lecuona de Prat llegó a Salta en 1933 y traía bajo el brazo su título de Aparejador, profesión que hoy equivale a de Arquitecto Técnico.
En los años ’90 del siglo XX, el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Santa Cruz de Tenerife publicó “El balcón que llegó de las Islas”, obra dedicada a la vida y obra de Lecuona de Prat. Fue él quien, quizás siguiendo las líneas trazadas en 1938 por el arquitecto, ingeniero y urbanista Ángel Guido en su “Plan Regulador de Salta”, dotó a esta ciudad de un carácter neo colonial, ciertamente característico.
Los balcones, puertas, ventanas, dinteles y escaleras de Cazzaniga complementaron gran parte de los proyectos arquitectónicos de Lecuona y los realzaron. No hay que olvidar que esos balcones inspirados en los de Canarias y éstos en los moriscos, y también en los de Lima, son obra del maestro ebanista: son la conjunción del trabajo de un español de Canarias y un italiano. En parte por mezquindades y envidias y, en parte, por la modestia de Cazzaniga, su destacado aporte no recibió todavía el reconocimiento que merece.

Los balcones más importantes
Entre las más destacadas obras del maestro ebanista integradas a arquitectura, se pueden mencionar:
- El imponente balcón en la fachada del Club 20 de febrero, entidad que reúne a familias tradicionales y segundo de ese tipo más antiguo de la Argentina. La sede de este club, ubicada en el Paseo Güemes próxima al Monumento al General Güemes, es un edificio construido en 1948, que fue propiedad de Carlos Durand. Obra de Cazzaniga son también mesas y sillas del ese club.
- El balcón de la casa de la familia Bellini, en avenida San Martín al 400 frente a Plaza Francia.
- El extenso balcón, sumado a las puertas y escalera interior, de la casa de avenida Belgrano 1100, construida para la familia de Fernando Lecuona de Prat.
- El marco y la puerta de la casa de la familia Cornejo en avenida Belgrano al 600, entre 20 de Febrero y Balcarce, hoy propiedad de don Luis Uriburu Castellanos. Es una de las obras más importantes, en la que respeta y recrea el estilo de columnas y puertas de Salta del siglo XVIII.
Talento artístico en las manos
Los altares, sagrarios, marcos de imágenes y otras producciones religiosas, revelan no solo la maestría sino también el refinado y delicado gusto clásico, de indudable ADN italiano, de Cazzaniga. Revelan también la serenidad espiritual y la sensibilidad religiosa de este artesano-artista que dejó una estimada huella en la cultura material de Salta.
Clientes y amigos recuerdan su honestidad, su trato formal y amable; fue una persona respetada y apreciada en un medio que no hacía concesiones al respecto. Don Luigi se concentró en su trabajo. En cada una de sus obras cuidó el detalle, buscó la perfección, combinando viejas y nuevas técnicas, antiguos y nuevos estilos.
Luigi, como lo llamaban cariñosamente las personas que lo conocieron, falleció a los 59 años luego de una larga dolencia, el 21 de abril de 1970. Por sus manos derramó su talento artístico. A su familia y a su arte consagró su vida este hijo de Italia que salió de Barlassina para radicarse en Salta, morir aquí y perdurar también aquí en la madera, materia prima de su extensa e importante obra.-
C
0 notes
Text
Juana Manuela Gorriti Tempestuosa y radiante existencia
Por Joaquín Castellanos (*)
Hace pocas semanas que se ha celebrado en Buenos Aires un acto recordatorio en homenaje a la escritora célebre en toda la América española durante un tercio del siglo pasado, y hoy casi olvidada en su propia patria. No desmiente este cargo la referida festividad, organizada en su honor. Por el contrario, lo confirma.
Esa demostración exterioriza una honrosa buena voluntad de parte de un núcleo intelectual en que figuran argentinos y peruanos; pero la escasa asistencia de público, y la omisión de todo concurso oficial a la conmemoración, demuestran la realidad de que se trata de una gloria olvidada. Injustamente olvidada. Se explica que la Gorriti, considerada en su vasto conjunto, sea obra muerta por su tipo genuinamente romántico pasado de moda, y por la imperfección artística de la mayoría de sus novelas.
Pero hay entre ellas algunas que merecen vivir y perpetuarse ocupando un plano honroso en la producción nacional de su época. En relación a esa parte de su labor literaria, es injusto el olvido, o, más bien dicho, la ignorancia de las generaciones actuales.
No es, sin embargo, mi propósito intentar una reivindicación literaria de la escritora salteña, sino, simplemente, hacer una rememoración de su personalidad, que fue descollante y meritoria, en esferas independientes a la literatura, y con títulos de honor, equivalentes algunos, y otros tal vez más altos que los acreditados con sus escritos.
Con prescindencia de ellos y por encima de ellos, pero teniéndolos en cuenta para integrarla, la figura de Juana Manuela Gorriti es la de una mujer extraordinaria por sus cualidades intrínsecas, por los accidentes románticos de su vida y por su acción personal durante el largo período en que fue centro y directora de una corriente cultural memorable en los anales de Sud América.
Más que una gran escritora, fue una gran educadora; y más que escritora y educadora, fue una mujer de tipo superior.Tuve la suerte de conocerla y el honor de tratarla de cerca en sus últimos años. Tenía ella más de setenta de edad, pero llevados con una energía dominadora de achaques y excluyente de todas las manías y flaquezas de la vejez. Era lo que puede llamarse una anciana joven.
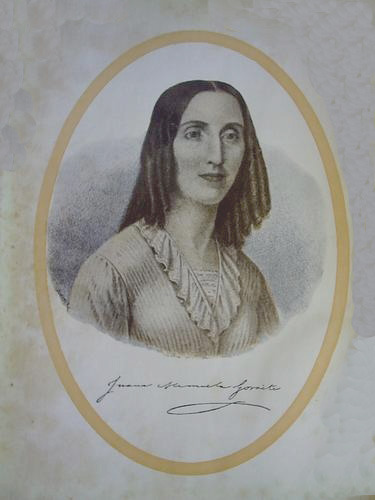
Resultaba sorprendente cómo su organismo enjuto podía conservar tanta plenitud de vida. Y más admirable cómo su espíritu, sobrecargado con todas las experiencias de medio siglo de luchas, agitaciones y contrastes, podía guardar incólume un tesoro de sano optimismo y de benevolencia inagotable. Físicamente, era de mediana estatura, muy delgada y con aspecto que daba sensación de agilidad, y casi de inmaterialidad.
Su cuerpo parecía un pretexto para contener el alma. Fina. Este era el atributo sobresaliente de su persona en lo físico y moral. Fina, es muy distinto de refinada. De refinamiento no había en ella ni sombra, pero todo en ella era finura: cuerpo, semblante, trato y espíritu. En éste la finura tenía temple de acero.
Era ella la menos teatral y más mujer entre todas las artistas y literatas que he conocido. Y he conocido a muchas de las antiguas; conozco a varias de las modernas; ninguna aventaja a lo que fue la Gorriti en la naturalidad y encanto de su trato. Su fisonomía era impresionante por la combinación armoniosa de los rasgos que denotaban firmeza con los reveladores de bondad.
Nariz aguileña, tipo de estirpe patricia, como que pertenecía a la de hombres de guerra: era hija del general Gorriti y sobrina de Güemes. Los ojos de su ancianidad conservaban la huella de lo que, según el testimonio iconográfico, debieron ser en su juventud, de una belleza soberana, pero más humanos y de mayor espiritualidad que los de Jorge Sand que, siendo fea, tuvo por los ojos un poder de atracción funesto sobre los hombres.
Una de las víctimas de aquella magia la llamó "la demonia".
Nuestra compatriota, con menos genio literario que la famosa autora de Indiana y Clelia, fue más femenina, en el mejor sentido de la palabra, hasta en el que puede abarcar el significado de lo heroico. Es conocido el episodio en que mostró una generosidad y un coraje dignos de las heroínas clásicas.´
Estaba casada con el general Belzú, dictador de Bolivia, que en el espacio de un día realizó una revolución triunfante, se apoderó del gobierno y fue muerto por su rival el general Melgarejo, derrocado unas horas antes, y que, perdido por perdido, resolvió jugar el todo por el todo, dando el golpe de mano más audaz que se conoce en la historia de América.
Juana Manuela Gorriti estaba separada de hecho de su turbulento marido, demasiado militar para una naturaleza delicada de mujer intelectual y sensitiva. Pero ella, prescindiendo de las justificadas causas del distanciamiento, en cuanto supo que su consorte estaba en peligro, corrió al palacio de gobierno a ponerse a su lado para compartir su suerte. Pero llegó tarde.
Los hechos se habían producido en curso tan rápido como el de un argumento de tragedia, cuyo tema se desarrolla guardando las preceptivas de las tres unidades de acción, lugar y tiempo. Solo pudo cumplir sus deberes y dar expansión a sus sentimientos con el cadáver del vencedor en la mañana, asesinado a la tarde.
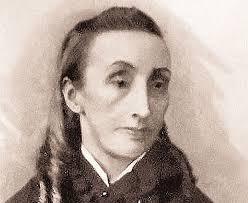
Con valor ejemplar, impuso respeto a la soldadesca brutal, emborrachada con las libaciones de dos festejos alternativos: los mismos que bebieron en honor de Belzú a mediodía, brindaron por Melgarejo a la puesta del sol. Una argentina ilustre fue la única ánima fiel del jefe inmolado.
Después pasó al Perú. Formaba parte de la familia espiritual de proscriptos de la época de Rosas. Los originarios del litoral argentino buscaron asilo en Montevideo, Brasil y Chile; los del norte se establecieron en Bolivia y el Perú. La Gorriti vivió más de treinta años en Lima.
Fue allí espectadora sensible y moralmente participante de los sucesivos acontecimientos de orden político y militar que dramatizan la historia del Perú hasta la guerra con Chile. Entonces la escritora volvió a la patria, acompañada por su hijo, Julio Sandoval, un interesante ejemplar americano del viejo hidalgo español, y de la esposa de éste, una hermosa limeña, de perfecto tipo criollo y de esmerada educación, que acreditaba las excelencias del centro social originario.
Ambos, con su exquisita cultura y la afabilidad natural que acusaba en ellos noble abolengo y hábitos de vida entre núcleos selectos, completaron y extendieron la acción social de la noble anciana. Esta conservaba el don de atracción personal que la había distinguido cuando en Lima convirtió su modesta casa de educacionista y obrera mental en un gran centro de actividades espirituales, a cuyo brillo y subsistencia concurrieron los más eminentes hombres de letras y políticos del Perú y de los otros países de América que allí tenían alguna representación diplomática o intelectual.
Sarmiento, que no tomaba muy a lo serio a la autora de numerosas novelas de índole muy siglo XIX, anterior a la escuela realista, tenía por la dama una alta consideración. Había entre ellos la afinidad de vidas batalladoras y agitadas, pero principalmente la de la vocación educacional, que en uno fue la inclinación preponderante de su espíritu. El poder sugestivo y de simpatía de doña Juana Manuela radicaba, a mi juicio, en la absoluta sencillez de su carácter y en la naturalidad de su trato. Era una alma cristalina.
Es verdad que su existencia fue torrente en la extensión mayor de su trayectoria. Es posible; más aún, es seguro que allí la corriente debió ser impetuosa, tal vez violenta, cuando los desniveles del terreno hacían inevitable los raudos que preceden a la cascada, y el vértigo mismo del salto en la profundidad. Pero de allí la masa líquida rebotaba en dirección a lo alto, asociada a la luz por medio del Iris.
Así fue, espiritualmente, aquella vida en su tormentosa juventud, y en su gloriosa madurez; desde todas las escabrosidades a que la empujaba el destino, tenía siempre el impulso retornador hacia arriba. Allí planeaba. Cuando la conocí, la corriente era sosegada y majestuosa, con el misterio del largo recorrido y la serena limpidez de los ríos que se aproximan a su desembocadura en el océano.

En la cercanía de su fin, los ríos y las vidas pujantes copian cielo con prerreflejos de eternidad. La bella naturaleza sensitiva de la autora de la admirable página sobre las ruinas del paterno hogar destruido, en "Orcones", y del precioso romance "El lucero del manantial", se manifestó ante mí en una circunstancia y con un motivo que me causaron impresión profunda y me ha dejado un recuerdo enternecido.
Cuando ella supo, por mí, que vivía en Buenos Aires Adelaida Castellanos, me manifestó el más vivo deseo de conocerla. Era una hermana de mi padre, que vivió una vida de verdadera santa, con todas las realidades y sin ninguna escenografía de santidad, ni siquiera de misticismo llevado más allá de sus devociones de buena cristiana.
Fue, por sus obras, y en todas las manifestaciones de su estructura psicológica, de su perfección de inocencia y bondad, como no he encontrado otra igual en el radio de mi conocimiento. De esa realidad pueden dar testimonio todos los que la han conocido; entre ellos el obispo doctor Alberti, prelado ejemplar, con una inteligencia y una modestia parecidas a las del padre Esquiú. Juana Manuela Gorriti y Adelaida Castellanos tenían, además de un lejano parentesco consaguíneo, y de ser ambas salteñas, un antecedente de orden íntimo que las vinculaba en la tradición de familia y en un memorable antecedente histórico, hasta ahora poco conocido.
La una era sobrina de Güemes, el grande, como se hace necesario llamar al que merece ese título, ya que se conocen otros medianos y alguno chico. La segunda era hija del doctor Antonio Castellanos, amigo del general desde su niñez, compañero de habitación cuando eran estudiantes en Buenos Aires, y servidores ambos de la patria, el primero en una esfera prominente de acción militar y el otro en un plano modesto, pero meritorio, de médico cirujano de los primeros ejércitos de la Independencia.
Fue el facultativo que asistió a Güemes herido por una bala de la última fuerza realista que invadió el territorio argentino en connivencia con un grupo de potentados salteños contrarios a Güemes y traidores a la patria, por no pagar el necesario impuesto de guerra.
En esa ocasión, el médico doctor Castellanos arriesgó noblemente la vida para cumplir su deber profesional; pero ante todo, correspondiendo a sus sentimientos de patriota y de amigo del gran caudillo, a quien acompañó hasta su última hora, desafiando la amenaza del gauchaje bravío, que le notificó que estaba condenado a muerte si no curaba al general.
En otro estudio refiero lo que conozco de ese episodio, por relatos de familia, que fueron confirmados y ampliados por la señora de Gorriti, que los recogió de boca de su padre y de sus tíos, generales que guerrearon bajo las órdenes de Güemes. Aquélla me ratificó que, en la marcha a través del bosque salvaje que hizo el ejército patriota con el jefe herido, y en el trance de su muerte, Güemes se mostró heroico, y estoico su médico, el doctor Castellanos. +
Cuando las dos ancianas, descendientes de aquéllos, se encontaron en Buenos Aires, tuvo lugar una escena emocionante. Yo conduje a mi tía a la casa de nuestra ilustre comprovinciana. Se abrazaron en silencio y lloraron. Yo me aparté discretamente, pasando a la pieza vecina, para dejarlas manifestar con más libertad sus efusiones. Pero a los pocos momentos fui llamado.
La señora Gorriti estaba indispuesta y hacía evidentes esfuerzos para vencer su repentino malestar a fuerza de voluntad. Lo consiguió, más por sí misma que por los breves auxilios que pudimos conseguir en ese instante. La violenta sacudida de su debilitado sistema nervioso le había ocasionado una transitoria alteración cardíaca.
Cuando recuperó el dominio de sí misma, nos confesó, con la franca llaneza que la caracterizaba, que en toda su larga vida le había ocurrido encontrarse en una situación psicológica como la de aquella hora, de total y potente evocación de su pasado, desde el período inicial de sus recuerdos. Estos debían ser en ella de una extraordinaria energía emocional.
Así lo prueba el hecho de que en su vasta labor literaria, lo más culminante y comunicativo de su inspiración, pertenece al libro en que están sus memorias de la niñez, de la tierra nativa y del hogar abandonado. El encuentro de aquellas dos venerables ancianas salteñas fue de dos existencias que, en planos y en proyecciones distintas, tenían un profundo significado paralelo.
La una, tempestuosa y radiante, con reflejos de gloria desde la cuna, y con alternativas de caídas y triunfos en su accidentada carrera; la otra, silenciosa, recogida y casi anónima en su grandeza evangélica. Ambas, representativas de mucho de lo mejor de nuestro pasado.
La una, reflejaba el oro; la otra, la plata del alma nacional.-
-----------------------------------
(*) Este texto poco conocido de Joaquín Castellanos fue publicado en la revista “Caras y Caretas” de Buenos Aires (circa 1924 – 1925). El título con el que se reproduce en este blog es de su editor: se apoya en la caracterización de la vida de Juana Manuela que hace Castellanos al final del texto. Éste fue recuperado y facilitado por Lucía Solís Tolosa, magíster y codirectora de Biblioteca Privada “J. Armando Caro” (Cerrrillos. Salta-Argentina). Ese ejemplar de “Caras y Caretas” forma parte de su hemeroteca. s_inc �zㅑ
1 note
·
View note
Text
Murió Tzvetan Todorov
Un viaje a Argentina
Hoy murió en París, a los 77 años Tzvetan Todorov. Nació en Bulgaria en 1939. A comienzos de los años ’60 se radicó en Francia. Semiólogo, filósofo, ensayista e historiador, estuvo en Buenos Aires en noviembre de 2010. Autor de “Los abusos de la memoria”, a su regreso a Francia escribió estas reflexiones sobre la amputación de la memoria y la historia de la Argentina de los años ’70. Para Todorov, una sociedad necesita conocer la Historia, no solo tener memoria. “En el caso argentino, un terrorismo revolucionario precedió al terrorismo de Estado de los militares, y no se puede comprender el uno sin el otro”.
Por TZVETAN TODOROV
Texto reproducido en el diario “El País”, Madrid 07 de diciembre de 2010
En noviembre de 2010, fui por primera vez a Buenos Aires, donde permanecí una semana. Mis impresiones del país son forzosamente superficiales. Aun así, voy a arriesgarme a transcribirlas aquí, pues sé que, a veces, al contemplar un paisaje desde lejos, divisamos cosas que a los habitantes del lugar se les escapan: es el privilegio efímero del visitante extranjero.He escrito en varias ocasiones sobre las cuestiones que suscita la memoria de acontecimientos públicos traumatizantes: II Guerra Mundial, regímenes totalitarios, campos de concentración.
Esta es sin duda la razón por la que me invitaron a visitar varios lugares vinculados a la historia reciente de Argentina. Así pues, estuve en la ESMA (Escuela Mecánica de la Armada), un cuartel que, durante los años de la última dictadura militar (1976-1983), fue transformado en centro de detención y tortura.
Brutal terrorismo de Estado
Alrededor de 5.000 personas pasaron por este lugar, el más importante en su género, pero no el único: el número total de víctimas no se conoce con precisión, pero se estima en unas 30.000. También fui al Parque de la Memoria, a orillas del Río de la Plata, donde se ha erigido una larga estela destinada a portar los nombres de todas las víctimas de la represión (unas 10.000, por ahora). La estela representa una enorme herida que nunca se cierra.
El término "terrorismo de Estado", empleado para designar el proceso que conmemoran estos lugares, es muy apropiado. Las personas detenidas eran maltratadas en ausencia de todo marco legal. Primero, las sometían a unas torturas destinadas a arrancarles informaciones que permitieran otros arrestos. A los detenidos, les colocaban un capuchón en la cabeza para impedirles ver y oír; o, por el contrario, los mantenían en una sala con una luz cegadora y una música ensordecedora.

Luego, eran ejecutados sin juicio: a menudo narcotizados, y arrojados al río desde un helicóptero; así es como se convertían en "desaparecidos". Un crimen específico de la dictadura argentina fue el robo de niños: las mujeres embarazadas detenidas eran custodiadas hasta que nacían sus hijos; luego, sufrían la misma suerte que el resto de los presos.
En cuanto a los niños, eran entregados en adopción a las familias de los militares o a las de sus amigos. El drama de estos niños, hoy adultos, cuyos padres adoptivos son indirectamente responsables de la muerte de sus padres biológicos, es particularmente conmovedor.En el Catálogo institucional del parque de la Memoria, publicado hace algunos meses, se puede leer: "Indudablemente, hoy la Argentina es un país ejemplar en relación con la búsqueda de la Memoria, Verdad y Justicia".
Pese a la emoción experimentada ante las huellas de la violencia pasada, no consigo suscribir esta afirmación.En ninguno de los dos lugares que visité vi el menor signo que remitiese al contexto en el cual, en 1976, se instauró la dictadura, ni a lo que la precedió y la siguió. Ahora bien, como todos sabemos, el periodo 1973-1976 fue el de las tensiones extremas que condujeron al país al borde de la guerra civil.
¿Idealistas o terroristas?
Los Montoneros y otros grupos de extrema izquierda organizaban asesinatos de personalidades políticas y militares, que a veces incluían a toda su familia, tomaban rehenes con el fin de obtener un rescate, volaban edificios públicos y atracaban bancos. Tras la instauración de la dictadura, obedeciendo a sus dirigentes, a menudo refugiados en el extranjero, esos mismos grupúsculos pasaron a la clandestinidad y continuaron la lucha armada.
Tampoco se puede silenciar la ideología que inspiraba a esta guerrilla de extrema izquierda y al régimen que tanto anhelaba.Como fue vencida y eliminada, no se pueden calibrar las consecuencias que hubiera tenido su victoria. Pero, a título de comparación, podemos recordar que, más o menos en el mismo momento (entre 1975 y 1979), una guerrilla de extrema izquierda se hizo con el poder en Camboya.
El genocidio que desencadenó causó la muerte de alrededor de un millón y medio de personas, el 25% de la población del país. Las víctimas de la represión del terrorismo de Estado en Argentina, demasiado numerosas, representan el 0,01% de la población.Claro está que no se puede asimilar a las víctimas reales con las víctimas potenciales. Tampoco estoy sugiriendo que la violencia de la guerrilla sea equiparable a la de la dictadura.
No solo las cifras son, una vez más, desproporcionadas, sino que además los crímenes de la dictadura son particularmente graves por el hecho de ser promovidos por el aparato del Estado, garante teórico de la legalidad. No solo destruyen las vidas de los individuos, sino las mismas bases de la vida común. Sin embargo, no deja de ser cierto que un terrorismo revolucionario precedió y convivió al principio con el terrorismo de Estado, y que no se puede comprender el uno sin el otro.
En su introducción, el Catálogo del parque de la Memoria define así la ambición de este lugar: "Solo de esta manera se puede realmente entender la tragedia de hombres y mujeres y el papel que cada uno tuvo en la historia". Pero no se puede comprender el destino de esas personas sin saber por qué ideal combatían ni de qué medios se servían.
Historia y memorias recortadas
El visitante ignora todo lo relativo a su vida anterior a la detención: han sido reducidas al papel de víctimas meramente pasivas que nunca tuvieron voluntad propia ni llevaron a cabo ningún acto. Se nos ofrece la oportunidad de compararlas, no de comprenderlas.
Sin embargo, su tragedia va más allá de la derrota y la muerte: luchaban en nombre de una ideología que, si hubiera salido victoriosa, probablemente habría provocado tantas víctimas, si no más, como sus enemigos. En todo caso, en su mayoría, eran combatientes que sabían que asumían ciertos riesgos.
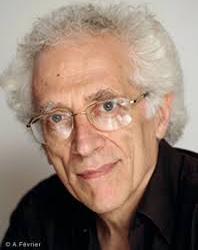
La manera de presentar el pasado en estos lugares seguramente ilustra la memoria de uno de los actores del drama, el grupo de los reprimidos; pero no se puede decir que defienda eficazmente la Verdad, ya que omite parcelas enteras de la Historia. En cuanto a la Justicia, si entendemos por tal un juicio que no se limita a los tribunales, sino que atañe a nuestras vidas, sigue siendo imperfecta: el juicio equitativo es aquel que tiene en cuenta el contexto en el que se produce un acontecimiento, sus antecedentes y sus consecuencias.
En este caso, la represión ejercida por la dictadura se nos presenta aislada del resto.La cuestión que me preocupa no tiene que ver con la evaluación de las dos ideologías que se enfrentaron y siguen teniendo sus partidarios; es la de la comprensión histórica. Pues una sociedad necesita conocer la Historia, no solamente tener memoria.
La memoria colectiva es subjetiva: refleja las vivencias de uno de los grupos constitutivos de la sociedad; por eso puede ser utilizada por ese grupo como un medio para adquirir o reforzar una posición política.
Por su parte, la Historia no se hace con un objetivo político (o si no, es una mala Historia), sino con la verdad y la justicia como únicos imperativos. Aspira a la objetividad y establece los hechos con precisión; para los juicios que formula, se basa en la intersubjetividad, en otras palabras, intenta tener en cuenta la pluralidad de puntos de vista que se expresan en el seno de una sociedad.
Prisioneros del maniqueísmo
La Historia nos ayuda a salir de la ilusión maniquea en la que a menudo nos encierra la memoria: la división de la humanidad en dos compartimentos estancos, buenos y malos, víctimas y verdugos, inocentes y culpables. Si no conseguimos acceder a la Historia, ¿cómo podría verse coronado por el éxito el llamamiento al "¡Nunca más!"?
Cuando uno atribuye todos los errores a los otros y se cree irreprochable, está preparando el retorno de la violencia, revestida de un vocabulario nuevo, adaptada a unas circunstancias inéditas. Comprender al enemigo quiere decir también descubrir en qué nos parecemos a él. No hay que olvidar que la inmensa mayoría de los crímenes colectivos fueron cometidos en nombre del bien, la justicia y la felicidad para todos.

Las causas nobles no disculpan los actos innobles.En Argentina, varios libros debaten sobre estas cuestiones; varios encuentros han tenido lugar también entre hijos o padres de las víctimas de uno u otro terrorismo. Su impacto global sobre la sociedad es a menudo limitado, pues, por el momento, el debate está sometido a las estrategias de los partidos.
Sería más conveniente que quedara en manos de la sociedad civil y que aquellos cuya palabra tiene algún prestigio, hombres y mujeres de la política, antiguos militantes de una u otra causa, sabios y escritores reconocidos, contribuyan al advenimiento de una visión más exacta y más compleja del pasado común.-
Traducción de José Luis Sánchez-Silva. ��Z�`���
2 notes
·
View notes