Blog dedicado al teatro posthumano y a otras formas de arte que se encuentran en la búsqueda de respuestas a la crisis en la que estamos como humanidad.
Don't wanna be here? Send us removal request.
Text
Estracto de Vibrant Matter, de Jane Bennett (2009)
Perhaps the claim to a vitality intrinsic to matter itself becomes more plaUSible if one takes a long view of time. If one adopts the perspective the force of things of evolutionary rather than biographical time, for example, a mineral efficacy becomes visible. Here is De Landa’s account of the emergence of our bones: «Soft tissue (gels and aerosols, muscle and nerve) reigned supreme until 5000 million years ago. At that point. some of the conglomerations of Beshy matter-energy that made up life underwent a sudden mineralization, and a new material for constructing living creatures emerged: bone «It is almost as if the mineral world that had served as a substratum for the emergence of biological creatures was reasserting itself» «Mineralization names the creative agency by which bone was produced, and bones then «made new forms of movement control possible among animals. freeing them from many constraints and literally setting them Into motion to conquer every available niche in the air, in water, and on land» In the long and slow time of evolution, then, mineral material appears as the mover and shaker, the active power, and the human beings, with their much-lauded capacity for self-directed action, appear as its product.» Vernadsky seconds this view in his description of humankind as a particularly potent mix of minerals: «What struck [Vernadsky] most was that the material of Earth’s crust has been packaged into myriad moving beings whose reproduction and growth build and breakdown matter on a global scale. People, for example, redistribute and concentrate oxygen … and other elements of Earth’s crust Into two-legged, upright forms that have an amazing propensity to wander across, dig Into and In countless other ways alter Earth’s surface. We are walking, talking minerals.»(Bennett 11)

0 notes
Text
0 notes
Text

Two excerpts from Rosi Braidotti's Posthuman Knowledge
12 notes
·
View notes
Text
As Karl Marx insists, it is only when matter is understood to be lifeless that it can be used unconditionally, and without permission, to create profit or property. It is only because we assume that rivers, soils, mountains, and rocks are not animate—let alone divine—that we can even imagine rerouting, poisoning, removing, or fracking them. These sorts of ecological concerns form a good deal of the motivation behind Jane Bennett’s retrieval of materiality as agential, or “vibrant”: “Why advocate the vitality of matter?” she asks. “Because my hunch is that the image of dead or thoroughly instrumentalized matter feeds human hubris and our earth-destroying fantasies of conquest and consumption.”
This is not to say that a living, active matter is necessarily benevolent or eco-friendly; it is simply to say that such matter does things that call into question the ontic dominance of “conscious” animals. Omega-3 actively alters the moods of the earth’s purported hierarchs; trash actively generates gases and reconfigures landscapes; and the multifarious “assemblage” of gunpowder, gun, human volition, and bodily mechanics enables a bullet to hit whatever it hits and kill whomever it kills. Agents marked as natural, cultural, material, immaterial, animal, vegetable, and mineral constantly function in such intermingled assemblages to get everything done that is done; “the electrical grid,” for example, is for Bennett “a volatile mix of coal, sweat, electromagnetic fields, computer programs, electron streams, profit motives, heat, lifestyles, nuclear fuel, plastic, fantasies of mastery, static, legislation, water, economic theory, wire, and wood—to name just some of the actants.” Mel Chen similarly animates the allegedly inanimate in their analyses of environmental toxins, which enter animal and vegetable bodies in a constant “merging of forms of ‘life’ and ‘nonlife.’” Such toxins, they argue, undertake cultural work, as one can detect in the case of lead’s producing a racist panic among white, heterosexist, American parents when it appears in toys manufactured in China. In the work of Bennett, Chen, and other “new materialist” authors, we find a refusal to divide the world into spirit and matter, life and nonlife, or activity and passivity […].
Mary-Jane Rubenstein, Pantheologies: Gods, Worlds, Monsters (2018, p.68)
85 notes
·
View notes
Text
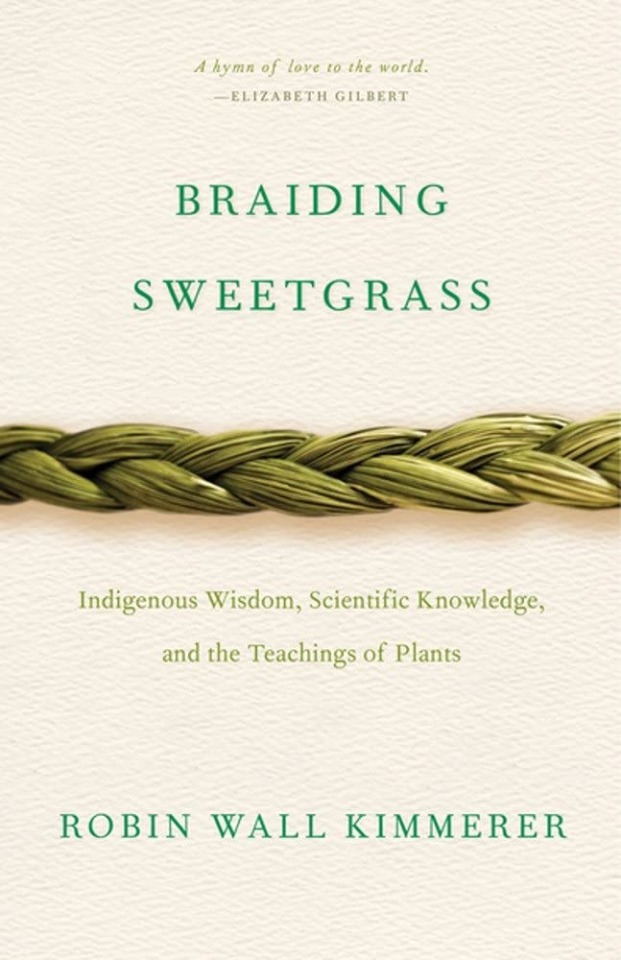
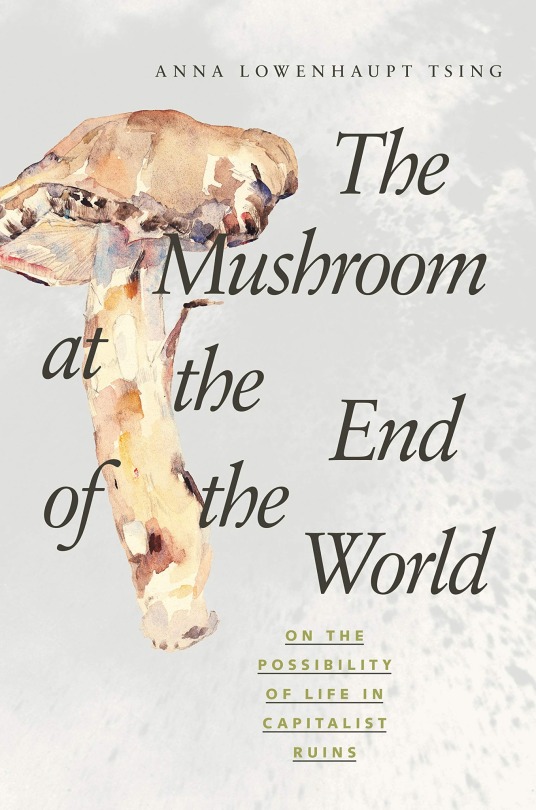
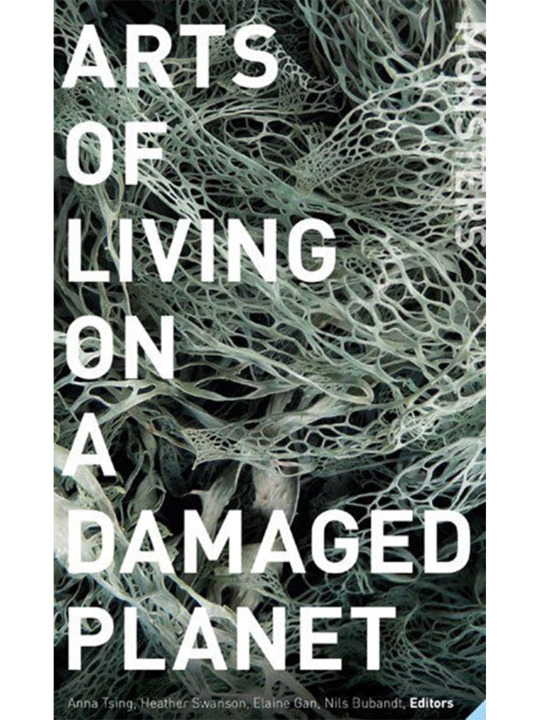
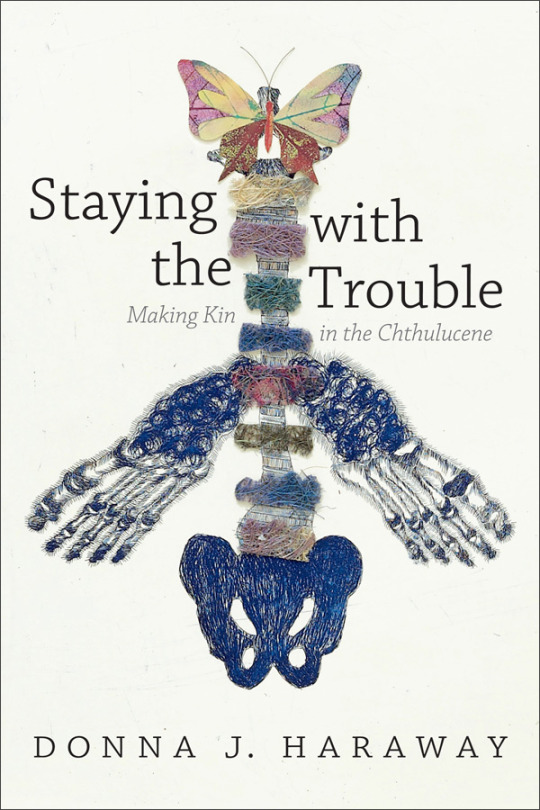
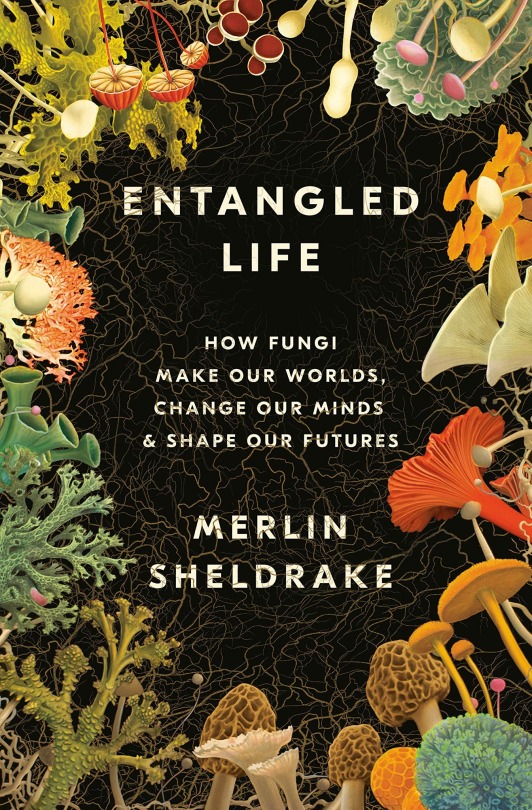
so i like to read a bunch of books about a similar topic and here’s my picks that rewire your brain to better understand nature
pls send recs if you have any
942 notes
·
View notes
Text
Nuevos Materialismos y Posthumanismo en Estado Vegetal (2017) y Cómo Convertirse en Piedra (2020) de Manuela Infante
La destrucción de nuestro planeta debido al cambio climático es un tema del que no podemos rehuir. Los seres humanos hemos causado un sinnúmero de efectos negativos en el medio ambiente y, paulatinamente, hemos modificado nuestro planeta profunda e irremediablemente. Esta nueva etapa de la tierra, la cual se caracteriza por la destrucción a manos del hombre, ha sido denominada “Antropoceno”. En el Antropoceno la noticia del día a día anuncia la aniquilación del medio ambiente y con él, nuestra futura extinción. La casi inevitable destrucción nos tiene flanqueados desde todos los ángulos. Escuchamos sin cesar sobre las emisiones de CO2 y la huella de carbono o nuestra dependencia de los contaminantes combustibles fósiles, sobre el tope permitido del aumento de la temperatura antes de la catástrofe: 1.5 grados Celsius a los que nos acercamos de manera acelerada. Escuchamos también sobre el derretimiento de los glaciares y la tristísima e irrevocable extinción de especies seguido de un largo etcétera que se devela día a día. En resumen: el fin del mundo como lo conocemos es un tema que permea casi todos los ámbitos de nuestra vida y causa ansiedades cuando de imaginar el futuro se trata. Por eso no es extraño que las artes se estén volcando a la representación de esta realidad. Tratar de comprender qué significa para la humanidad este momento histórico y geológico, además de encontrar soluciones desde el ejercicio artístico, se ha convertido en una de las muchas razones de la proliferación de obras que, de una u otra manera, se han propuesto pensar una nueva realidad que cuestiona el actuar del ser humano a través de su relación con el entorno.
La dramaturga y música chilena Manuela Infante es una de las escritoras teatrales más destacadas del último tiempo. Su obra ha tenido un desarrollo considerado brillante por la crítica y el público. Desde sus inicios, sus representaciones han llamado la atención por su incisiva naturaleza; desde el primer momento, sus comentarios y reflexiones han apuntado a la política, la religión, y otras temáticas sociales que se han desarrollado a través de un entramado finísimo. En este, cada una de las piezas de la estructura de la representación dramática están cuidadosamente pensadas para transmitir a la audiencia el sentir del mundo representado. Las obras de Infante tienden a contar la historia multilateralmente, desde el esqueleto del escrito hasta la masa muscular compuesta por la escenografía, las luces, y las voces que crean paisajes sonoros envolventes que sitúan al público en los nuevos mundos propuestos por la autora. Este análisis se centra en dos obras: la primera, Estado Vegetal (2017) y la segunda, Cómo Convertirse en Piedra (2020). Entre ambas obras podemos establecer una clara relación basada en las temáticas donde el ser humano deja de estar posicionado en el centro. Es a través del análisis de las temáticas, pero también de otros aspectos tales como escenografía, vestuario y sonido, permitido por la investigación archivística comprendida por entrevistas, críticas y videos de las representaciones que buscaré establecer la relación temática que existe entre los conceptos de Nuevos Materialismos y Post-humanismo que dan vida a un nuevo teatro denominado Teatro Post-antropocéntrico.
El teatro post-antropocentrico
La corriente de los Nuevos Materialismos nos propone formas de concebir relaciones ontológicas entre habitantes de la tierra a través del reconocimiento de agencialidades que anteriormente habían sido olvidadas o simplemente no consideradas como tal. En este campo existen diversas miradas, todas, sin embargo, buscan encontrar las respuestas que permitan avanzar soluciones para un presente en crisis y un futuro incierto. El rechazo de la concepción cartesiana de las cosas conduce a los pensadores de esta corriente a introducir una mirada enfocada en la materialidad en vez de concentrarse en el representacionalismo que propone que existe distancia entre la experiencia fenomenológica y la representación de esta, basada en la subjetividad. Con todo esto, parece ser que el estudio de las materialidades ha sido desplazado a un lugar de menos prestigio en el pensamiento filosófico, quizá por la restrictiva apariencia de su tangibilidad. La resignificación de la importancia de la materia en términos filosóficos constituye el centro desde donde se expande esta mirada que busca, entre otras cosas, fomentar una nueva manera de coexistencia entre habitantes de nuestro planeta, como afirman Diana Coole y Samantha Frost:
We discern as an overriding characteristic of the new materialists their insistence on describing active processes of materialization of which embodied humans are an integral part, rather than the monotonous repetitions of dead matter from which human subjects are apart. (mi énfasis; p. 7, 2010)
Es este énfasis en los procesos de materialización lo que nos lleva a cuestionar las más mundanas relaciones del día a día en las que se separan y categorizan antojadizamente a nuestros coterráneos. Del mero intelecto que podía definir el lugar en el mundo de cierto individuo, hemos tenido un giro hacia el cuestionamiento de las corporalidades y cómo estas afectan las políticas relacionales no solo humanas, sino también de otras especies y agentes no-bióticos. En este punto podemos introducir el pensamiento posthumano, tema explorado por la pensadora Rosi Braidotti en su libro Lo Posthumano (2013), en el cual se comprenden las ideas que buscan repensar el ideal humano-excepcionalista que proviene de la tradición renacentista. Para esta autora, el hombre vitruviano de Da Vinci es “el símbolo de la doctrina del humanismo, que interpreta la potenciación de las capacidades humanas, biológicas, racionales y morales a la luz del concepto de progreso racional, orientado teleológicamente” (Braidotti, 2015, p.3). La corriente posthumanista se opone a estas ideas a través de la demostración de las múltiples falencias que el posicionamiento central del humano y su experiencia nos han traído hasta ahora. De hecho, es este lugar hegemónico del hombre blanco el que ha permitido la ocurrencia de abusos e injusticias ejercidas no solo sobre otras especies, si no también sobre seres humanos que no calzan con el ideal europeo del hombre hábil y anatómicamente perfecto. El humanismo es para Braidotti una corriente con mucho espacio para mejoras que deberían traducirse en una posible resolución de conflictos a los que se llega por vía política. Es en el segundo capítulo del libro, titulado post-antropocentrismo: la vida más allá de la especie, donde Braidotti propone la idea de una convivencia interespecie, la cual considera necesaria para pensar el futuro rechazando el individualismo intrínseco de las filosofías predecesoras, e instaurando un pensamiento no jerárquico que involucre y se haga cargo de un mundo en que el ser humano debe dejar de estar en el centro:
El punto de partida común para mí sigue siendo el continuum naturaleza-cultura, aunque ahora me urge añadir a tal contexto la convicción de la filosofía monista que, como ha afirmado Lloyd, “todos nosotros somos parte de la naturaleza” (Braidotti, 2015, p. 66).
La inspiración monista de Braidotti es la que la lleva a plantear la horizontalidad e integración de las especies. Al igual que otras pensadoras, Braidotti aboga por una nueva consciencia colectiva que una el entramado interespecie que, en realidad, nunca ha estado hermanado, menos aún cuando hablamos de elementos no vivos, como el agua y las rocas, elementos por los cuales el día de hoy se libran fuertes discusiones que afectarán nuestra supervivencia, sobre todo cuando se trata del primer elemento nombrado.
Una de las formas de generar nuevas conciencias y cuestionar órdenes establecidos, ha sido siempre desde el arte. En este escrito, como hemos adelantado previamente, nos concentraremos en el arte teatral en el contexto latinoamericano. Más específicamente, ahondaremos en un nuevo tipo de obra que surge en Chile de la mano de la mirada feminista y posthumanista de una de las dramaturgas contemporáneas más transgresoras, Manuela Infante. En general, el teatro convencional tiene una estructura narrativa y temática puramente antropocéntrica. Con esto nos referimos principalmente a la forma en que se narran historias a través de diálogos entre diferentes personajes humanos que aluden a situaciones representativas de la vida en sociedad. El teatro de infante escapa de esta concepción humanista, centrada en las problemáticas del sujeto, para enfocarse en subjetividades Otras. Si bien en sus inicios su teatro trató asuntos históricos, religiosos y directamente sociales en naturaleza, su evolución la ha llevado a mutar hasta llegar a un cambio de interés ontológico. Además, el teatro de Infante puede ser considerado un teatro liminal, ya que este responde a ciertas características propuestas por Ileana Diéguez en su artículo Escenarios y teatralidades liminales. Prácticas artísticas y socioestéticas. Para la pensadora cubana experta en teatro, lo liminal está directamente relacionado con las performances llevadas a cabo por personas, actores o civiles, que tienen un propósito político detrás de tales actuaciones. Con esto, ellas buscan hacerse parte de una situación de protesta. Para esto utilizan dispositivos estéticos de distinta índole. Si bien Diéguez no considera el teatro en sí como parte de algo liminal, puesto que la actuación dentro de un teatro es parte de un espacio constituido que sigue una estructura determinada, me atrevo a a sugerir que podríamos considerar que el teatro de Infante, sobre todo sus últimas obras, podrían ser consideradas liminales gracias a su revolucionaria forma de incorporar agencialidades marginalizadas, tales como las vegetales y minerales que generan y proponen nuevas formas de hacer e incorporar nuevas comunidades no necesariamente humanas. El espacio del teatro de Infante transcurre en este lugar liminal en que las subjetividades de lo humano y lo no-humano se entremezclan constantemente. Diéguez define lo liminal de la siguiente manera:
Como ya puede deducirse, reflexionar sobre las teatralidades liminales no sólo implica considerar su complejo hibridismo artístico, sino también considerar las articulaciones con el tejido social en el cual se insertan. La transgresión de las formas teatrales en gran medida ha estado condicionada por los cambios de sus realidades (2009, p. 4).
El teatro de Infante, sin duda, transgrede las formas teatrales comunes. Si bien esta transgresión no ocurre fuera de la estructura de la teatralidad que se ajusta a un escenario en el que se presenta una ficción, el teatro de Infante va más allá y nos conduce a un cuestionamiento del tejido social del cual somos partes. Como ya hemos mencionado previamente, en este trabajo investigativo tomaremos sus dos últimas obras presentadas en chile, las cuales no son difíciles de situar como representaciones hermanas en el sentido en que exponen una forma de teatralidad que ha sido denominada como “teatro post-antropocéntrico” o “teatro post-humanista.”, como explica la autora a continuación:
El trabajo es, y ha sido, contrarrestar la noción moderna de humanidad como medida de todas las cosas. Esto, por medio de investigaciones teatrales que buscan decolonizar las prácticas teatrales del pensamiento humanista. El concepto de «Humano» ha servido para sostener y justificar significativas explotaciones y exclusiones. No sólo hacia los no humanos, sino también hacia los humanos considerados menos que humanos. Un teatro no-humano es una práctica crítica y también, una coreografía especulativa con otras formas de organización social. (Mi énfasis; Infante, 2020)
La organización social que Infante plantea problematiza, al igual que Braidotti, las jerarquías existentes en las cuales el excepcionalismo humano nos ha situado en la cima de una pirámide que el teatro post y trans-humanos buscan desestabilizar a través de distintos mecanismos escénicos que exploraremos a continuación.
Estado Vegetal
youtube
Escenario:Estado Vegetal (2017) , Baryshnikov Art Center, NYC
Estado Vegetal (2017) narra el infortunio de un hombre que ha tenido un accidente y ha quedado en estado vegetativo. La historia es contada a través de un monólogo en el que la actriz principal (y única), Marcela Salinas, representa a siete personajes diferentes. Esta decisión estructural, en la cual se utiliza a una sola actriz para dar vida a todos los personajes, es decidora de la naturaleza rizomática de la obra: de una voz, la de Salinas, emerge un coro de voces que se expande y desarrolla sin volver a un centro, como explica Infante:
We came across this concept that plants are multitudes. They are more like crowds than individuals. So we have been working on how to make this one voice become many voices at the same time: the act of branching out. How can you construct a piece where you are always branching out into something new, and never coming back to the center? (BACNYCMEDIA, 2017).
Como especifica la directora, la composición estructural de la obra está en sincronía con la temática principal. Estado Vegetal nos invita a conocer, por medio de estos personajes, entre los que se encuentra una anciana que ama las plantas, la madre del joven accidentado, un vecino testigo y el mismo Manuel, un mundo que usualmente ignoramos a pesar de que convivimos con él. Esta obra nos provoca y llama a la especulación imaginativa sobre la vida de las cosas no-vivas o no conscientes: ¿Qué siente un bosque que se quema? ¿Por qué desestimamos la importancia de lo no-humano, excepto cuando sirve para nuestros propósitos? ¿Por qué hemos decidido ignorar otro tipo de inteligencias en favor de la nuestra? Y es que estar en estado vegetal, en el habla diaria, significa estar inconsciente, no poder comunicarnos, ni pensar. En esta sola frase se entiende la concepción que tenemos de las plantas. El filósofo Stefano Mancuso en Sensibilidad e Inteligencia en mundo vegetal (2015), rebate esta idea tan integrada en nosotros y menciona la importancia de estas en la supervivencia humana:
las plantas evidencian también lo que se conoce como «inteligencia de enjambre», que les permite comportarse no como un individuo, sino como una multitud y manifestar comportamientos grupales similares a los de una colonia de hormigas, un banco de peces o una bandada de pájaros. En general, las plantas podrían vivir sin nosotros. Nosotros, en cambio, sin ellas nos extinguiríamos en poco tiempo (p. 8).
El pensamiento de Mancuso busca otorgar el valor merecido a los cuerpos vegetales reconociendo en ellos virtudes de las que han sido despojados desde siempre, siendo estas solamente atribuibles a los humanos. Mancuso, a quien Infante abiertamente cita en múltiples entrevistas, explora la multiplicidad de facetas que los vegetales poseen y que nos enseñan sobre la ceguera ególatra en la que nos hemos dejado caer por cientos de años al ignorar que, por ejemplo, podemos reconocer, incluso, distintos tipos de inteligencias vegetales. Una de las varias razones de la significancia de este rebate crítico y, quizá, la que más rápidamente salta a la vista, es la posición ética con respecto a los problemas que nos afectan como sociedad debido a nuestro constante abuso por sobre otros seres. Aquellos que hemos ignorado y utilizado sin reparo en su bienestar, todo porque asumimos su subordinación en comparación a nuestra superioridad intelectual autoasignada. En las últimas líneas de la obra, la madre de Manuel, el hombre accidentado contra el árbol, reflexiona sobre el lugar en donde nos hemos situado con respecto a la naturaleza.
- Pero ustedes se dan cuenta de que yo ahora tengo un hijo en estado… en “estado vegetal”?
- Sí
- ¿Y qué hago yo con un hijo en estado vegetal? ¿Lo riego?! ¿Qué hago? Porque no se puede mover, no se puede mover. ¿Cómo vive algo que no se puede mover? El culpable es el árbol.
- Sí
-Cortó la luz y en ese momento mi hijo se hizo vegetal.
-Sí
-El árbol se lo llevó a su reino.
-Sí
-En ese momento, en la oscuridad, cambiaron a mi hijo de reino.
-Sí
-Eso traman. Alguien tenía que ponerse en el lugar del otro. Entiendo.
(Infante, 2017)
Cómo Convertirse en Piedra
El nombre de la obra es una pregunta, ¿Cómo nos convertimos en piedra? Y la respuesta es, endureciéndonos, enterrados en el olvido bajo capas de materiales que atraviesan miles de procesos químicos y físicos para llegar a ser. Al igual que los fósiles guardados en las capas de la tierra, podemos ser encontrados en la memoria que sobrevive en los cuerpos de quienes se van transformando. Esta obra aborda una multiplicidad de temas utilizando las piedras como metáfora de lo olvidado, lo sepultado, lo endurecido. Como consecuencia, en la obra de Infante, se reivindica la importancia de otras materialidades, como las rocas. En Cómo Convertirse en Piedra (2020), las piedras se transforman en protagonistas al concentrar en su composición las capas no solo minerales, sino también metafóricas a través de las cuales se expresan las historias que se llevan a escena.

Escenario: Cómo convertirse en piedra, Matucana 100.
El escenario está casi vacío, la escenografía compuesta por una hilera de rocas y un maniquí desnudo en la esquina del cuadrilátero. Toda la obra juega con las materialidades de los elementos en escena. Las rocas no son realmente rocas, sino cojines blandos que simulan la dureza de las piedras, pero que comparten su composición con los maniquíes, hechos también de tela y espuma. Los actores en escena, Marcela Salinas, Aliocha de la Sotta y Rodrigo Pérez, cargan a sus respectivos maniquíes al hombro, los arrojan, los apilan unos sobre otros, sobre ellos mismos, mientras cuentan una historia en que las corporalidades, humanas, no humanas, bióticas y abióticas, se transforman en testigos, con sus añosas composiciones minerales, de la historia de la tierra bajo la explotación humana.
Las luces y el sonido, a cargo de Pablo Mois, juegan un rol fundamental. Al igual que en Estado Vegetal, Infante busca transmitir una experiencia no humana a través de esos fenómenos físicos. Con las voces, los actores crean una coreografía coral que inunda los sentidos, y en una repetición prolongada de frases que aluden a la explotación mineral, la historia de un Chile herido, y el futuro posible, logramos hacer sentido de un conjunto de ideas que se superponen las unas con las otras en una concatenación que transmite el siguiente mensaje: ¿cómo hemos convivido entre todos? ¿qué debemos mejorar? ¿cuáles han sido nuestros errores? ¿qué podemos aprender de las piedras y nuestra relación con ellas? Nos vamos transformando, mutando, y seremos otros, pero ¿piedras? Es una extraña relación, pero Infante no es la única que la ha visto. Muy pocos irían caminando en un pacifico día y al encontrarse con un montón de basura pensarían que esa basura es materia vibrante. Materia que, a pesar de ser no-orgánica, tiene el poder de afectar al mundo tanto como aquello que está vivo. Jane Bennett es una de aquellas personas que sí lo haría, a la que un montón de basura le transmitiría algo que la haría cuestionarse las jerarquías que existen entre materialidades y seres. Manuela Infante también forma parte de aquel grupo que comprende que la totalidad de nuestros cuerpos está formada de materialidades y que nuestros huesos se componen de minerales y fragmentos orgánicos. En Vibrant Matter (2010), Jane Bennet citando a DeLanda, toma este mismo ejemplo para explicar su visión:
Here is De Landa’s account of the emergence of our bones: «Soft tissue (gels and aerosols, muscle and nerve) reigned supreme until 5000 million years ago. At that point some of the conglomerations of matter-energy that made up life underwent a sudden mineralization, and a new material for constructing living creatures emerged: bone. «It is almost as if the mineral world that had served as a substratum for the emergence of biological creatures was reasserting itself» (Bennett, p. 11)
Esta búsqueda termina volteando la pirámide en la cual el ser humano se encuentra en lo más alto. Es a través de los minerales, de los elementos abióticos, que los seres vivos llegan a ser, a pararse, a evolucionar; son los huesos los que nos permiten la movilidad: la base de todo lo que hemos construido está en las piedras. Pero esta visión materialista no solo busca reivindicar la importancia de lo no-vivo y atribuirle una fuerza que Bennet llama “thing-power” o “la fuerza de las cosas”, sino que también nos invita a una reflexión con la cual Infante se abandera, que es la de la posibilidad que nos a brindado el pensamiento antropocéntrico de abusar a lo que no se considera humano en su totalidad. Y esta distinción podría profundizarse si propusiéramos que existe una taxonomía no solo de los seres vivos en general, si no de los seres humanos, el la cual existen humanos más humanos que otros. Este planteamiento sería el que permite abusos de toda índole en contra de aquellos que se encuentran en los eslabones más débiles de los taxones.
¿Cuáles podrían ser soluciones? Bueno, las que presenta Manuela Infante a través de su obra en las que escuchamos a las plantas y nos convertimos en las piedras. Formar alianzas, o parentescos como lo llamaría Donna Haraway. Redirigir el protagonismo desde el humano a otros seres y cosas, de tal forma que nos desplacemos hacia espacios no céntricos, periféricos, donde podamos mirar con más distancia nuestra relación con el medio. Haraway diría que el teatro de Infante es simpoietico, en contraposición a nuestra mirada autopoietica de la vida:
Si es verdad que ni la filosofía ni la biología pueden continuar apoyando la noción de organismos independientes en entornos, es decir, una suma de unidades interactivas más contextos/reglas, entonces el nombre del juego es, sin lugar a duda, simpoiesis. El individualismo limitado (o neoliberal) enmendado por la autopoiesis no es lo suficientemente bueno, figurativa ni científicamente: hace que nos desencaminemos por senderos letales. (Haraway, 2020, p. 64)
Tal como afirma Haraway, ni la filosofía ni la biología pueden seguir sustentando el vivir autopoietico; aquél que afirma que la vida se genera y cierra en sí misma y que, probablemente, es lo que nos ha llevado a la crisis permanente en la que transitamos.
El teatro de infante es un teatro que se hace cargo de un mundo en ruinas, que vuelve a la naturaleza dañada a buscar respuestas que se encuentran en la consciencia de una planta o en el interior de una roca. Es un teatro liminal en el sentido en que explicamos anteriormente, no porque exista completamente fuera de las convenciones que exige la disciplina teatral, o porque surja de un revuelo social, como es comprendida la liminalidad por Diéguez, sino porque invierte conscientemente las jerarquías propuestas por el humanismo y va más allá, en búsqueda de nuevas voces e imaginarios que no podrían representarse así mismos ante nosotros, y les entrega agencialidad. A través de la mirada de Infante nos cuestionamos el quehacer del teatro en una nueva era que necesita generar nuevas maneras de representación, así como también nuevas maneras de imaginar, si es que no hay otra forma, inteligencias otras, como las vegetales y minerales. Sin duda, esta labor es difícil, puesto que nunca podemos escapar de nuestra subjetividad humana al ser nosotros mismos los gestores de cualquier obra artística, filosófica o literaria, pero vale la pena comenzar a pensar otros pensamientos, actuar otras obras, y contar otras historias como lo hace Manuela Infante.
Bibliografía
BACNYCMEDIA. (2017). BAC Residency I Manuela Infante I BAC Space Fall 2016 (In the Studio) [Video]. Retrieved 19 June 2022, from https://www.youtube.com/watch?v=TZ_FIPQpEYs&ab_channel=BACNYCMedia.
Bennett, Jane. Vibrant Matter. Durham: Duke UP, 2010.
Braidotti, Rosi. Lo Posthumano. Barcelona: Gedisa, 2015
Coole, Samantha y Samantha Frost. New Materialism. Ontology, Agency and Politics. Durham: Duke UP, 2010.
Dieguez, I. (2009). Escenarios y teatralidades liminales. Prácticas artísticas y socioestéticas – AVAE. AVAE. Retrieved 3 July 2022, from http://archivoartea.uclm.es/textos/escenarios-y-teatralidades-liminales-practicas-artisticas-y-socioesteticas/.
Haraway, D., & Torres Sbarbati, H. (2020). Seguir con el problema. Consonni.
Infante, M. (2020). CÓMO CONVERTIRSE EN PIEDRA | Fundación Teatro a Mil. Fundación Teatro a Mil. Retrieved 16 June 2022, from https://teatroamil.cl/que-hacemos/circulacion-nacional-e-internacional/catalogo/como-convertirse-en-piedra/.
Mancuso, S. (2015). Sensibilidad e inteligencia en el mundo vegetal (pp. 1-30). Galaxia Gutenberg.
#ensayo#humanism#teatro#como convertirse en piedra#estado vegetal#manuela infante#jane bennet#donna haraway#mancuso#stefano mancuso#plants#rocks#making kin#Youtube
0 notes
Text
Dramaturgas de lo vegetal
youtube
1 note
·
View note
Text
Entrevista Palabra Pública
«Sabemos quién es este humano: en la construcción del humanismo, sabemos que decimos “hombre” para decir “humanidad”, y sabemos que ese hombre lo que primero que deja fuera es a la mujer. Pero pienso que una dramaturgia feminista tiene que partir también por un cuestionamiento a lo que constituye una voz válida en nuestro paradigma patriarcal y esa voz válida tiene ciertas características, y te lo digo porque veo mucho esfuerzo por escribir narrativa feminista, dramaturgia feminista, y resulta casi siempre en ejercicios de tematización de los problemas del feminismo. Me parece más poderoso -en términos de cambiar el patriarcado- pensar desde nuestras disciplinas en modificar las estructuras formales. De ahí nace esta dramaturgia ramificada, esta dramaturgia mineral. Son maneras de cuestionar las formas dramáticas hegemónicas que nos han sido entregadas por una cultura teatral y literaria que es patriarcal y antropocéntrica. Gran parte de cuestionar el paradigma de lo humano es cuestionar la supremacía masculina, blanca, europea, especista. Están todas amarradas, no son independientes.»
0 notes
Text
Lo incapturable
«Lo notable, es que la interrogante no está solo a nivel temático, sino en los procedimientos mismos de construcción de la dramaturgia y la puesta en escena. Se inaugura así un estilo de trabajo escénico que podría analogarse a un ensayo literario llevado a escena. Es decir, la teatralidad está en la disposición de materializar conceptos y argumentos performativos sobre un asunto, antes que tratar un tema. Es a partir de este montaje que su trabajo pone el foco en una pregunta artística: cómo la manera de componer una historia es la que determina la particularidad y la ideología de la obra. » – Mauricio Barría.
0 notes
