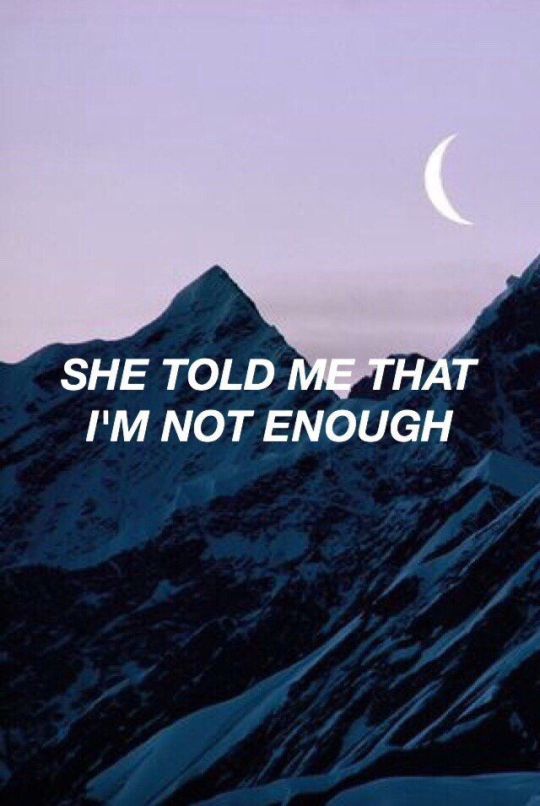Don't wanna be here? Send us removal request.
Text
La raza del romancero
Por los años de la década de 1920 la circulación literaria en Bogotá era ilustrativa en cierto sentido. Podríamos decir que en un día cualquiera algún bogotano podría pasar por la Librería Colombiana, aquella fundada a finales en el siglo XIX por el conocido liberal radical Salvador Camacho Roldán en la calle 12, y adquirir un ejemplar del llamado “hito de la narrativa hispanoamericana”, La Vorágine, cuyo acontecer, de hecho, se sitúa en el lugar de génesis de Camacho Roldán: Casanare, aquella zona que en antaño formaba parte del extenso Estado Soberano de Boyacá. $2.00 era su precio más económico, en una pasta de tela. ¿Qué podría leer este personaje bogotano en aquel libro cuyo primer tiraje fue agotado en las primeras horas del día 6 del mes de diciembre de 1924? ¿Qué impresión podrían traer las descripciones de una zona tan extensa y desconocida como el Casanare y la vasta selva amazónica para el habitante andino? No son más que dos preguntas apenas ápices de lo que plantea la novela de José Eustacio Rivera, pero de fondo se substrae también otra importante cuestión: el nosotros, quienes somos, y ellos, los que en el mapa están alejados y sesgados.
Abordemos aquella primera cuestión, quiénes somos, tomando como referencias algunas de las alusiones y observaciones que el 12 de octubre de 1930 el escritor Daniel Samper Ortega ofreció en su discurso en la Academia Colombiana de Historia. La primera de estas refiere a la afinidad frente a la raza del romancero, la raza del conquistador español que llegó a América en cualidad de héroe. Un conquistador de tez morena, o rubio si era del norte de España, proveniente de temibles piratas escandinavos, de montañeses y legionarios de la Roma de antaño, o de mercaderes de Cartago, de bárbaros de oriente. Una raza conquistadora que nació como el pináculo de la arquitectura gótica, cuando el Imperio Español con Felipe II alcanzaba su lugar donde no lo ocultaba el Sol. Eran estas, posiblemente, las características más generalizadas que se tenían de aquel��pasado de apenas cien años de una República que aún sentía los golpes de las invariabilidades del siglo XIX.
Con el atrevimiento del lector quisiera traer, en referencia a las anteriores alusiones, un primer extracto de la novela de J. E. Rivera. Situémonos en las márgenes del río Vichada: Cova no sólo sufre de fiebre, también está sintiendo la implacabilidad de la selva. El Pipa conecta con un grupo de indígenas del lugar y Arturo Cova describe una situación particular: “Los indios encargados de procurarnos la mercancía fueron estafados por los tenderos de Crocué. En cambio de los artículos que llevaron: seje, chinchorro, pendare y plumas, recibieron baratijas, que valían mil veces menos. Aunque el Pipa les enseñó cuidadosamente los precios razonables, sucumbieron a su ignorancia y la avilantez de los explotadores volvió a enriquecerse con el engaño. Unos paquetes de sal porosa, unos pañuelos azules y rojos y algunos cuchillos, fueron irrito pago de la remesa (…)”. Recordaremos también que esta escena acontece poco después del incidente con el pato gris. ¡A pie desnudo! Cual lo hicieron los legendarios hombres de la Conquista, relató Cova antes del anterior encuentro. Esta imagen no es sólo usual y común en aquellos procesos históricos que refieren una configuración económica-social fundada en el esclavismo o en la colonización, también es una imagen que expone un acervo cultural de gran cantidad de elementos de transcendencia histórica, como la aparente “protección” al indio natural. Primero una salvedad: aquel extenso departamento de Boyacá en la primera Ley de División Territorial de 1824 incluía no sólo la provincia del Casanare sino también toda aquella demarcación que los litigios limítrofes, cien años después, establecerán como las comisarías del Amazonas, del Caquetá, Vichada, Vaupés y Putumayo. Observamos también aquella zona de lo desconocido como un lugar amplio, que es del país, que está habitado y hay que resolver qué hacer con ella; prácticamente una situación familiar pero bajo un orden económico distinto.
La selva y su espesor son la característica más sobresaliente si observamos un mapa de Colombia, independientemente de su periodo histórico. Pero ante esta inmensidad de recursos, de grupos de personas milenarias, hay una piedra angular que hace que Cova implore “volver a aquel lugar donde el secreto no aterra a nadie, donde es imposible la esclavitud”. Los éxodos de don Clemente Silva, que va incluso desde la búsqueda de su hijo, pasando por aquella injusta condena de veinte azotes por día, incluyendo un rocío de sal eran apenas el comienzo de toda la empresa de cauchería que se había asentado allí. Esta nueva forma de esclavitud sólo tenía en similitud con su predecesor colonial el espacio, moldeado ahora por la fiebre del caucho; en tiempo diferían los modelos de extracción, las misiones evangélicas, el fin último de los imperios coloniales que se encontraban ya en vía de extinción. Aquel lúgubre lugar que antes era una extensa demarcación ahora debe ser administrada y defendida, aunque con administración nos debamos referir a la vinculación de la extracción de recursos naturales junto a los fundamentos que establecía el Estado para el ingreso de tributo: la dependencia del mercado exterior y la exacción tributaria a clases trabajadoras.
Ahora, observemos aquella comunidad adyacente a los grandes imperios coloniales, una república joven que organiza su territorio interno, ¿quiénes son ellos al otro lado del río Negro? No son dos sujetos como en antaño lo observábamos: Hic Sunt Canibales, una advertencia de no ir. Una sociedad mestiza es la más notoria característica del conjunto de personas al que pertenecía tanto Cova o Franco, como nuestro pequeño sujeto bogotano que va a comprar su ejemplar de La Vorágine. Hacia el otro lado, hacia el norte divisamos una España dolida después de 1898, y los demás países europeos con una fiebre enardecida por los grandes avances industriales y las luchas coloniales; en contraposición, hacia el sureste divisamos al otro que no conocen, tanto por lengua como por creencia. Este otro, como los aborígenes del bohío: “mansos, astutos, pusilánimes”, no estarán sujetos ahora a un orden colonial fundado en la unión de la Corona y la Iglesia. La condición de su territorio condicionará sus vidas en función de esta “nueva especie de esclavitud que vence la vida de los hombres y es transmisible a sus herederos”. Una de las situaciones en que confluyen los anteriores tres sujetos tiene un lugar característicamente detallado en una frontera. En San Fernando de Atabapo, Venezuela, el funcionamiento burocrático de aquel pequeño grupo de personas reflejaba, por un lado, una de las maneras en que se invisibilizaba la crueldad de la maquinaria cauchera. El aparente registro y/o control estatal de los recursos extraídos de determinado territorio se ligaba a sencillamente a una transacción mediante un pagaré, en cualquiera de sus sentidos, y sucumbiendo al clientelismo, la “inversión extranjera” de la extracción de caucho se canalizaba hacia irrisorias rentas estatales y un aumento de las clases sociales que acumulan capital. El dilema que se le planteaba al Estado al observar este panorama se hallaba lejos de obtener pronta respuesta. ¿Cómo obtener información de estos sujetos, colombianos de por sí, que se hallaban esclavizados a lo largo de las vertientes de los ríos que bañan aquella cárcel verde? Sujetos inaccesibles porque el control y el poder en aquellos territorios se sitúa en características similares a la de sus antepasados, aunque difieran en su emanar.
Como última observación, Colombia aun no se vislumbraba ni en su propia cartografía. El territorio nacional aun era desconocido para nuestro sujeto en la naciente urbe bogotana. Más allá del desconocido territorio le era también invisibilizado los procesos sociales y económicos que allí acaecían. En primer lugar, notamos que el Estado austero era resultado de su incapacidad de llegar y controlar los territorios alejados en su mapa geopolítico. Se había fragmentado el extenso Estado Soberano de Boyacá, pero todo este territorio seguía siendo igual de lúgubre que lo era para la generación del siglo XIX, incluso para la generación de conquistadores. Cova se internó en este territorio y su descripción nos confirma esta lejanía estatal. Regularmente, la dependencia del mercado exterior confluirá con la rápida y adquirida necesidad de la industria europea por materia prima; esto unido también a un factor pos-imperialista, en el que aun sobrevivían los rasgos coloniales de la sociedad europea en un mundo que comenzaba a fragmentarse. Conquistador, empresario cauchero, visitador, intendente o indígena, confluyen de manera similar en tiempos distintos. La estructura y el patrón característico de la sociedad, resultado de largas y cortas guerras civiles, no sufrió notables alteraciones en concordancia al letargo colonial: el territorio seguirá siendo explotado por extranjeros a través del resto del siglo XX.
Bibliografía Colombia y el mundo, 1924. (2006). Revista Credencial Historia, 195. Ortega, D. S. (1930). La raza del romancero. Santa Fe y Bogotá, 419-438 Rivera, J. E. (1924). La Vorágine. Bogotá
3 notes
·
View notes
Text
“If you say that it does not exist, you fail to see this: that it is. And therefore, no stable opposition can really succeed in describing the precise status of the non-existent in terms of a binary opposition. Because you always slip from being to non-existence, and then from non-existence to being. So much so that, with Derrida, you have a logic that is no longer authorized by the basic distinctions between assertion and negation. I think this is the crux of the matter. Deconstruction is taken to its limit when the logical space in which you are operating is no longer that of the opposition between assertion and negation at all. I would think that this is what touching is. When you touch something, you are that thing, and you are not that thing. That is the whole tragedy of the loving caress. Relating to a text, or a political situation, in the way that the loving caress logically relates to a body: that is deconstruction’s ideal. Touching’s ideal. In touching, that which touches is separate from that which is touched only by a non-existence, a non-ascribable vanishing point. For the distinction between two actants involved in touching—the active and the passive—is merely the act of touching, which is, of course, also what conjoins them. That is the major slippage, the slippage that has as its sign, its hitching post, the non-existent.”
— Alain Badiou, Pocket Pantheon, Figures of Postwar Philosophy
287 notes
·
View notes
Text
Because it's written from his perspective. You sort of understand and sympathize with him which is kind of amazing because he is essentially a child molester, but his love for her is beautiful. But it's also sort of a trick because it's so wrong, you know, he is old, and he basically rapes her. So, it makes me feel... I hate him! And somehow I feel sorry for him and the same time.
Captain Fantastic - 2015

46 notes
·
View notes