#dibujos de cinco pesos :v
Text
Some drawings I made in class

Hatt✨🎩🎩💚🩵
12 notes
·
View notes
Photo

LA MADRUGADA TE ENCONTRARÁ Y, SI TIENES SUERTE, SERÁ VIVO. Invitación firmada por Stella y Julian Favre ha llegado a tus manos susurrando promesa de níveo paraíso, no te toma más que un par de segundos deslizando tus dígitos por aquella carta para dejar correr el entusiasmo que enfrasca aquella aventura, ¿Qué dices ELECTRA WOODRIDGE? ¿Aceptas dejarte envolver por la madrugada?
CATA, bienvenide a demadrugada, esperamos que disfrutes de la experiencia del grupal. A partir de este momento cuentas con 24 horas para enviarnos la cuenta de tu personaje, de necesitar más tiempo no dudes en enviarnos un mensaje.
i. seudónimo: cata
ii. zona horaria: gmt-4
iii. triggers: non-con, incesto, pedofilia, maltrato animal
iv. ¿leíste las reglas? REMOVIDO
v. tu disponibilidad para el rol: seis/siete de diez
vi. ¿algo que quieras decirnos o advertirnos?: i’m so excited y’all, mátenla.
data del personaje.
i. completa el siguiente párrafo con información básica, no debe hacerse en letra mayúscula.
la víctima ha sido bautizada como electra woodridge, lleva hasta la fecha veintidós años respirando y ha sido un desafortunadx elegidx de la universidad glion por ser estudiante de turismo. su acento delata sus raíces, es estadounidense y nos llama la atención su parecido con nombre melisa döngel.
ii. datos biográficos y curiosidades: incluye cinco datos de extensión libre sobre la vida de tu personaje, alguno de ellos debe obligatoriamente incluir cómo llegó a su respectiva universidad, también puedes colocar alguna obsesión, gustos, signo astral, creencias, miedos, su estado amoroso, su relación con sus padres, lo que quieras.
uno. nace en popular ciudad de los angeles, california, llegando apenas minutos por detrás de su melliza, peach. infancia es buena y agradable, siempre tiene a sus hermanos para compartir y jugar. nada que decir en contra de progenitores, le entregan amor y atención, cuento perfecto de familia feliz rodea el hogar woodridge y nadie espera que narrativa acabase con un final tan oscuro y amargo. nunca sintió particular interés por las cámaras ni posar frente a ellas, pero había nacido con el don de ser agraciada y adorable a ojos ajenos, cosa que su madre no dejó pasar por alto. desde muy pequeña recuerda marcar sonrisas exageradas frente a flashes que luego saldrían a ojo público: marcas de vestuario, calzado, comerciales de juguetes y uno que otro rol mínimo en serie o película en dónde solo debía existir, nunca nada importante, claro, pero todo aquello se sumaba al currículo de electra a sus cortos ocho años. sus hermanos no estaban exentos de planes paternales, sobre todo eliath, el pequeño niño prodigio. a su existencia se sumaban papeles importantes, de esos que involucran diálogos y premieres, siendo una de estas la que terminaría por poner fin a cortar carrera de estrella adolescente.
dos. ¿qué malo puede pasar si te excedes un par de copas? en el caso del señor woodridge, la diferencia entre la vida y la muerte. es de regreso de una premiere que figura paterna toma volante estando ebrio y cuando reacciona, ya es demasiado tarde. eliath es declarado muerto y con eso todos los sueños e ilusiones del joven de catorce años. todo queda como un trágico accidente, porque un poco de dinero puede mover hasta los hilos más altos y eso bien lo saben los woodridge. lloran la muerte de primogénito como si nada tuviesen que ver en el asunto y cuando todos los ojos están puestos sobre ellos, desaparecen junto a sus hijas a un retirado pueblo en canadá, cortando carreras de las niñas y volviéndose totalmente protectores con su descendencia.
tres. dejar la vida frente a las cámaras supone un alivio tremendo para electra, quién jamás llegó a interesarse por una posible vida de fama y popularidad. comienza su nueva vida en un sitio donde cree poder ser ella misma, escondiendo el dolor de la perdida tras una careta de desinterés y despreocupación por todo lo que la rodea. funciona en automático, cumple con obligaciones pero jamás destaca, no cree tener aptitudes para hacerlo, nunca ha sabido para qué es realmente buena y eso lo frustra en el silencio de su habitación. comienza a desarrollar afinidad por el dibujo, por los trazos, pero ilusiones son rotas con prontitud por progenitores, eso no te llevará a ningún lado, despierta, electra, ya eres una adulta, debes pensar como una. entonces retoma sus antiguos vicios: sobrevivir y hacer solo lo que se espera que hagas. pero entonces llega oportunidad interesante presentada por su misma melliza, el plan es simple: escapar a estados unidos junto al agente de su hermana, quién no deja de ofrecerle el cielo y la tierra. es reacia al inicio, pero termina dando mano a torcer y se embarca en la aventura. pasan unos meses tratando de esconderse, entre mentiras sobre su edad e id falsos que intentan ocultar el par de años que les falta para la mayoría. la nueva vida en usa no termina por convencerla y la sensación de querer huir de regreso a casa se incrementa cada vez que está cerca del agente de su hermana, un tipo demasiado extraño quién parece no tener problema en estar ayudando a dos menores de edad con un clan descabellado.
cuatro. no aguanta mucho más y suma otra derrota: regresarse con la cabeza gacha a canadá, donde la reciben con los brazos abiertos y regaños por montón. es pronta en anunciar dónde pueden encontrar a peach y es que no termina de fiarse de agente con quién queda a cargo. siente peso de la culpa al inicio pero luego termina por convencerse que es por el bien de su melliza. sus padres no se arriesgan a otro episodio y se mudan al otro lado del océano. en suiza termina la secundaria e intenta destacar sin mucho éxito en más de algún ámbito. llega a glion luego de inscribirse a algo que cree poder sobrellevar, nunca ha tenido claro sus talentos o fortalezas y eso es algo que siempre le ha afectado en silencio. pero aires renovados en la institución le da un leve vuelco a su vida: cambia modo de ser, de vestir, se permite expresar como lo ha querido hacer desde entrada la adolescencia, dejando pasado de intento de estrella detrás.
cinco. de pronto se da cuenta que le es fácil hacer de sociable y ubicar personajes de interés público, se inscribe a equipo de animadoras como broma grupal y acaba escalando hasta terminar siendo capitana, pero personalidad se aleja mucho de lo que esperas en ese cupo. no se destaca por intelecto ni por esforzarse demasiado, mas si tiende a sobrepasarse en la competitividad deportiva ya que considera es uno de sus únicos puntos a destacar. no es extraño que se vea envuelta en problemas por seguir tonterías de resto o por carácter fuerte que puede llegar a ser conflictivo si la impulsan a serlo. aún cuando posición social no es del todo mala, prefiere no ser quién está en foco de atención y mofarse de quienes buscan con tanta desesperación tener sus cinco minutos de fama.
iii. datos psicológicos: incluye cuatro aspectos positivos y cuatro negativos, puedes explayarte o simplemente darnos adjetivos.
( + ) confiable, creativa, leal, valiente.
( - ) irresponsable, impaciente, competitiva, imprudente.
iv. motivo del viaje: skeleton 17, es capitana del equipo de animadoras, son muchos los rumores de un posible amorío con Julian, todos han sido negados.
1 note
·
View note
Photo

New Post has been published on https://wp.me/p5yJGk-3Bsl
El Manto Pintado Paracas: El Legado de Engel
El artículo presenta por primera vez el contexto arqueológico del manto pintado N° de inv. MSP-0043-02, uno de los textiles más emblemáticos de la colección del Museo de Sitio Julio C. Tello de Paracas. Se estudia desde una perspectiva comparada las características técnicas e iconográficas de dicho material excavado por Frédéric Engel y su equipo en 1959 en Cabezas Largas, sitio ubicado en la bahía de Paracas, con el objetivo de entender mejor las tradiciones estilísticas del final del Horizonte Temprano en la región.
Palabras clave: manto pintado, Cabezas Largas, tumba paracas, contextualización
Titulo original del artículo:
El manto pintado Parácas: El legado olvidado de Engel a la arqueología peruana
Autores:
Jessica G. Lévy Contreras
Pontificia Universidad Católica del Perú
Katherine A. Román Aquino
Museo de Sitio Julio C. Tello de Paracas
Img. 01: el manto pintado durante el proceso de desenfardelamiento del fardo VII
Introducción
La recontextualización del manto pintado N° de inv. MSP-0043-02, tanto como de los otros materiales de la colección del Museo de Sitio Julio C. Tello de Paracas (en adelante, MSP), representa un aporte clave para entender mejor las interacciones culturales que se desarrollaron en la península de Paracas, sobre todo en los sitios arqueológicos aledaños al museo, Cerro Colorado y Cabezas Largas, denominado también Arena Blanca.
A diferencia de otras colecciones sin procedencia conocida, todas las piezas del MSP provienen de las excavaciones de Frédéric Engel, arqueólogo suizo que trabajó en la Costa Sur del Perú entre los años 1950 y 1960, del cual sabemos que existen registros gráficos y fotográficos. Estos documentos se encuentran en otra dependencia museal, el Museo Nacional de Antropología, Biodiversidad, Agricultura y Alimentación (en adelante, MUNABA) en Lima, puesto que Engel pudo realizar sus investigaciones gracias al apoyo constante de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Bajo esta mirada, se recompiló los datos arqueológicos elaborados por Engel y su equipo y se analizó las características técnicas e (Archivo Engel s/a:fol.1:F. 703). iconográficas del manto pintado para comparar la pieza con otros materiales del mismo periodo.
Img. 02: fotografía de la excavación del contexto 104.AG SC. V T27 donde se observa el techo de la tumba 27 (Archivo Engel s/a:fol.91(b):83).
Si bien las publicaciones de Engel presentan el contexto de la pieza estudiada de manera limitada, el manto pintado fue mencionado una sola vez, lamentablemente con poca información y compartiendo sólo un detalle fotográfico del material (Engel 1991:102, fig. 71).
Posteriormente, en la reciente publicación del catálogo de la colección del MUNABA, se pudo observar por primera vez una fotografía del fardo al cual pertenece la tela (MUNABA 2015:143), en
particular una vista del manto pintado durante el proceso de desenfardelamiento del individuo (img. 01). Gracias a esas publicaciones, se pudo confirmar el lugar de descubrimiento y parte del rótulo de la pieza: Cabezas Largas, 14a-VI-3 T27.
Img. 03: (dibujo superior) vista de planta (Archivo Engel s/a:fol.91(b):98) y (dibujo inferior) corte de perfil de la tumba 27 (Archivo Engel s/a:fol.91(b):119).
A partir de la recopilación de los datos de Engel, se efectuó un cruce de la información hallada para destacar la fuente primaria o el contexto arqueológico asociado al manto pintado. Por eso, se realizó una secuencia cronológica de las acciones descritas por los responsables de la excavación, poniendo en relieve los problemas de metodología y la falta de sistematización de los datos recuperados.
Desde una perspectiva comparada, se estudió los datos obtenidos durante la conservación de la pieza1, la información recompilada de los archivos de Engel y los datos arqueológicos para desarrollar una discusión sobre las prácticas de producción, el repertorio iconográfico y la cosmovisión Paracas en el final del Horizonte Temprano (fases Ocucaje 8, 9 y 10).
Img. 04: fotografía del manto, visto después haber removido el doblez superior de la misma tela (Archivo Engel s/n:fol.91(b):88).
Contextualización del manto pintado paracas
De acuerdo con los datos mencionados en los archivos de Engel, escritos en castellano, francés y/o inglés, se empezó la excavación de la tumba 27 de Cabezas Largas en julio de 1959. Engel, quien encabezó las excavaciones del sitio arqueológico, designó a Henning Bischof para que supervise la excavación de la tumba 27 hasta agosto de ese mismo año (Archivo Engel s/a:fol.89(2):25)2. Luego, Engel asumió esa responsabilidad.
Los investigadores señalan que el hallazgo de la tumba fue un evento fortuito debido a que el relleno de esta cedió por el peso de un camión que pasó encima del sitio de Cabezas Largas (img. 02). Al remover el relleno, se halló una capa de caliche y debajo de ella un conjunto de diversos materiales asociados a la tumba. Citando las notas de Bischof corregidas por Engel:
Img. 05: negativo mostrando el estado de conservación inicial del manto pintado en donde se puede observar, en la parte central, la huella de la base del fardo (Archivo Engel s/a:fol.1:F. 718).
Un camión de pescadores derrumbó el relleno suelto, y apareció en el sitio cuadrángulo del mapa de Cabezas Largas un hueco, con y especímenes (ejemplares) a la vista. Para realizar la operación de salvación que fue necesaria, tuvimos que remover un amplio volumen de arena, entonces, decidimos de estudiar “in situ” las capas “in situ” que se notaban debajo de los rellenos, ya sean eólicos o artificiales. Así nació el corte estratigráfico V, él que nos proporcionó un apreciable número de datos (Archivo Engel s/a:fol.89(2): Ibid.).
La tumba medía 3.15 metros de largo por 0.70 metros de ancho. Sin embargo, no conocemos su profundidad con certeza porque varía según el documento en donde está anotado. Por ejemplo, tanto Bischof como Engel reescribieron sus apuntes entre abril y julio de 1962 (Archivo Engel s/a:fol.91(b):116-118 y 147) y en febrero y mayo de 1963 (Archivo Engel s/a:fol.91(b):120 y 89). Por ello, la información anotada en un documento no aparece en otro.
Img. 06: estado de conservación actual de la pieza estudiada.
Por lo tanto, haciendo un promedio de los datos, se puede deducir que la tumba estaba a una profundidad no menor a 2.75 metros de la superficie. Tenía una forma ovalada, con una orientación de este a oeste, y contenía siete fardos o paquetes funerarios (img. 03). Encima de los fardos estaban dispuestos, entre otros materiales, dos costillas de ballena, petates de caña brava, esteras de madera y una piel de lobo marino3, (Archivo Engel s/a:91(b):113-114).
La comparación de las notas con los dibujos de campo fue fundamental para entender el contexto estratigráfico de la tumba 274. Por ello, se decidió redibujar los dibujos de planta y de corte de la tumba 27 con los materiales únicamente mencionados por ambos investigadores5. Como se puede observar en el corte de perfil (img. 03), se descubrieron cinco lajas de piedras cementadas con algas al este de la tumba, característica común en los cortes estratigráficos de la península de Paracas (Engel 1966:160; Tello y Mejía 1979:254; Dulanto 2013:125). Este hallazgo planteó la pregunta sobre si se trataba de un muro de una casa. Desafortunadamente para los estudiosos, sólo se encontraron materiales intrusivos de niveles más tardíos tales como un porrón de 1.70 metros de alto y dos ollas (Archivo Engel s/a:fol.89(a):26). Después, con el propósito de conocer mejor la estratigrafía, hicieron una ampliación del corte en dirección norte a sur respecto a la tumba en donde, según los documentos revisados, descubrieron dos hornos (Archivo Engel s/a:fol.91(b):117).
Img. 07: pigmento y grosor del pincel utilizados para pintar la tela.
El ajuar funerario del fardo VII
El manto pintado pertenece al fardo denominado G o VII de la tumba 27 de Cabezas Largas, es decir, al individuo ubicado al lado oeste de la tumba. Este se presentaba en flexión forzada, sobre su espalda con las piernas dobladas hacia arriba, las rodillas formando el punto más alto del bulto. Tenía una modificación craneal, una trepanación curada en la frente y otra en la sien derecha6. Un asistente, de nombre Alejandro, lo identificó como un individuo masculino (Archivo Engel s/a:fol.91(b):145). Esos datos, al igual que los elementos de vestimenta que componen el fardo, podrían indicar la identidad social del difunto.
Ya que el registro gráfico y fotográfico del proceso de desenfardelamiento no se realizó de manera sistemática, y que hubo varias transcripciones posteriores escritas en diferentes idiomas, no se pudo recompilar la totalidad de la información del fardo VII. En ese sentido, sólo se puede decir que el fardo VII se componía de por lo menos trece capas de envoltorio y ochenta elementos7 según las descripciones de Bischof y de Engel (Archivo Engel s/a:fol.91(b):142-145, 159-161). Se menciona además dos otras telas pintadas en las capas más cercanas al individuo, pero no se tiene mayor descripción de las mismas. Este detalle llama la atención puesto que en ningún otro fardo de la tumba se hace mención del hallazgo de mantos pintados.
Img. 08: detalle del revés del manto donde traspasó la pintura.
El manto pintado perteneció a las primeras capas del fardo, posiblemente al quinto envoltorio del paquete funerario de acuerdo con el rótulo de la pieza en las fotografías de Engel. Esa práctica es común en la tradición Paracas donde se registraron generalmente mantos en las capas superiores de los fardos (Frame 2011:83). Sin embargo, no se entiende bien cómo el envoltorio estuvo dispuesto en el fardo ya que la descripción de la capa no aparece en diferentes imágenes del material (img. 04).
Por lo tanto, a través de la contrastación del registro fotográfico de Engel con fotografías actuales del manto pintado, se puede afirmar que la huella de forma circular ubicada al centro de la tela corresponde a la huella dejada por el fardo durante la práctica mortuoria (img. 05): el paquete funerario fue colocado en este lugar para enfardelar el individuo. De esta manera, se propone que la parte izquierda del manto, el área más dañada por la acidez del deterioro del cuerpo, fue doblada hacia el individuo y luego la parte derecha de la tela fue envuelta encima del fardo dejando a la vista las figuras pintadas de trazo más oscuro. El estado de conservación de la pieza se alteró por dicho procedimiento.
Img. 09: figuras donde se puede observar las capas (imagen izquierda) y los errores de pintura (imagen derecha).
El estado de conservación actual del manto pintado (img. 06) se debe principalmente a la falta de limpieza mecánica del material después de su descubrimiento y al montaje que este recibió para su exposición en el antiguo MSP inaugurado en 1964. Por haber sido encontrada en contexto funerario, la acidez de la tela deterioró la fibra y se nota, comparando las fotografías de Engel con las imágenes actuales del manto, que las zonas sin diseño (oxidadas) corresponden a la ausencia de fibra en esta parte de la pieza. Por otro lado, el uso de pegamento y de papel directamente adherido a la tela en el montaje anterior ocasionó la pérdida de algunos fragmentos del manto.
Actualmente, se estima que el 20% del material son faltantes por problemas de conservación.
Aspectos técnicos sobre la pieza estudiada
El manto pintado tiene una dimensión de 2.60 metros de largo por 1.56 metros de ancho. Se compone por dos paños horizontales (el paño superior mide 2.60 metros de largo por 0.81 metros de ancho y el paño inferior mide 2.60 metros de largo por 0.75 metros de ancho) elaborados en fibra de algodón crudo de color beige. Los paños tienen trece elementos de urdimbres y diez elementos de trama por centímetro cuadrado. Los elementos son de estructura S(2Z), su torsión varía entre 40° y 45° y su grosor entre 0.5 mm y 1 mm. Estos fueron unidos con una puntada diagonal en fibra de algodón crudo de color beige de estructura S(2Z), 45° de torsión y 1.5 mm de grosor. La decoración pintada del manto tiene un grosor de línea homogéneo por lo cual se debió utilizar la misma herramienta o pincel. Además, se observa en los diseños que tienen un grosor superior a 8 mm, grosor medio del pincel, que los contornos fueron primero trazados y luego rellenados en su interior (img. 07). El color utilizado, negro, parece provenir de pigmentos naturales. De acuerdo con los resultados de Boucherie (2014:842-843)9 sobre el análisis físico-químico de fibras pintadas y teñidas Nasca Tempano, este color podría haber sido obtenido a partir de negro de carbón mezclado con arcilla.
Img. 10: detalles del personaje con pintura facial o tatuajes durante el proceso de conservación de la pieza.
Al retirar el montaje anterior del manto para su conservación y puesta en valor en el nuevo MSP, se registró en la parte posterior de la pieza un atado de fibra de algodón compuesto por cuatro cabos de estructura S(2Z), 50° de torsión y 1 mm de grosor. Ese elemento pudo servir para inmovilizar la tela a una estructura semirrígida, probablemente de caña, para efectuar más fácilmente la decoración pintada. Cada paño pudo ser pintado de manera independiente y ser unidos después para constituir el manto. No obstante, como las figuras presentan cierta simetría y las mismas proporciones, no se descarta la hipótesis que la pieza fuese pintada después de haber unido sus paños. De hecho, se observa encima de la puntada de unión restos de pigmento que apoyarían este argumento.
De la misma manera, se pudo observar que la pintura traspasó la parte posterior de la tela (img. 08). En efecto, el color de las figuras parece más diluido al llegar cerca de la mitad de la pieza10. Ese detalle podría indicar que el manto fue pintado de la izquierda hacia la derecha ya que el negro más sólido y las manchas de pintura al revés de la tela coinciden en esta parte de la pieza11. Se podría tratar de un descuido, por la rapidez de ejecución de los diseños, para que la tela sea incluida en el enfardelamiento del individuo. En todo caso, ese dato confirma la idea de que el textil fue elaborado para el difunto, en el momento de su muerte o durante el ritual funerario antes de ser depositado como ofrenda en su ajuar mortuorio. Por otra parte, el manto conserva en sus bordes laterales puntadas diagonales, tal vez las que ayudaban a sujetar la tela al fardo. Sin embargo, no se pudo analizar adecuadamente sus características por la resequedad de la fibra.
Img. 11: diversos soportes materiales atribuidos al final del Horizonte Temprano donde aparece la figura del «Ser Oculado»: (a) Cuero pintado representando un personaje con apéndices, sosteniendo un cuchillo y una cabeza-trofeo (AMNH 41.2/715). (b) Cántaro de cerámica procedente de Callango decorada con ser sobrenatural y apéndices (MRI-04634-01). (c) Figura con apéndices y cara cordiforme grabada en una estólica (Ministerio de Cultura, MNAAHP 2013:196).
Asimismo, de acuerdo con las manchas de pintura al revés de la tela, se puede afirmar que hubo dos capas de pintura en los diseños más oscuro de la pieza. También se registraron errores u omisiones en algunos trazos de las figuras (img. 09), lo cual apoya el argumento de las autoras sobre la rapidez de ejecución de la decoración del manto. Por ende, se plantea la hipótesis que la pintura fue realizada por una sola persona, pues que el trazo de los diseños es parejo entre ambas capas y que el programa iconográfico es semejante entre ambas partes de la tela.
El análisis iconográfico del manto
El espacio figurativo del manto pintado fue mentalmente divido en ocho secciones de forma rectangular que difieren en sus proporciones. Las figuras que se encuentran a la derecha de la pieza fueron realizadas en un área restringida, variando sus diseños. Se observa cuatro figuras por paño, es decir, ocho personajes antropo-zoomorfos representados de pie con la cara de frente y el cuerpo de perfil que alternan en sus posiciones. Si bien la iconografía del manto presenta cierta simetría, los seres sobrenaturales, identificados por sus atributos de poder (cabezas-trofeo y flechas) y vestimenta (tocados radiantes con flechas, unku o túnica decorada), difieren en detalles (rasgos faciales, pinturas corporales o tatuajes y número de apéndices). Cabe mencionar que una de las figuras, la más deteriorada de la tela (img. 10), tiene una túnica decorada con un personaje similar en su interior y pintura facial o tatuajes en forma de lagrimales de halcón, característica fenotípica de dicho animal (Yacovleff 1932:50-52). Además, se observa una lagartija y un ave de perfil representados de manera aislada en una escala menor entre los personajes de la pieza.
Las características de las figuras se relacionan con el «Ser Oculado» por sus grandes ojos redondos y rasgos corporales de felino (rostros cordiformes y boca sonriente con colmillos) que otorgan al personaje su carácter sobrenatural. De acuerdo con la mayoría de los investigadores (Menzel et al. 1964; Dwyer y Dwyer 1973; Dawson 1979;
Dwyer 1979; Massey 1986, 1992; Bachir Bacha y Llanos 2012; Carmichael 2016), esa figura se vincula con la cerámica que proviene del valle bajo de Ica, particularmente de la cuenca de Ocucaje, entre el final del Horizonte
Temprano (Ocucaje 8-10) y el inicio del IntermedioTemprano (Nasca 1-2). Se puede decir entonces que la pieza estudiada es contemporánea a ese periodo que corresponde a la transición estilística Paracas-Nasca.
De la cabeza y del cuerpo de los personajes nacen apéndices serpentiformes, atributos recurrentes para transformar a un humano en un ser sobrenatural. Esos diseños fueron representados con bordes dentados a manera de cactáceas haciendo referencia al corte longitudinal de las plantas xerófilas. Convirtiéndose en ductos de agua, sangre u otros líquidos fisiológicos, el campo semántico de los apéndices, similar al concepto quechua de camac heredado de la cosmovisión andina, sirve para representar la capacidad de propiciar la vida o animar (Taylor 2000, Bray 2009). Por la evidencia de cabezas-trofeo y flechas, el contenido mitológico del manto puede ser relacionado al ritual que convierte las cabezas humanas en ex-voto portátiles. La ofrenda de sangre o sacrificio aparece como la condición sin la cual los hombres no pueden contar con la benevolencia de sus divinidades. La escasez de agua en la región está sin duda en el origen de esta curiosa convención (Makowski 2000, 2017; Lévy 2017).
Por último, se puede comparar el programa iconográfico del manto pintado con otros materiales atribuidos al final del Horizonte Temprano12 (imgs. 11a-c). En este periodo, se destaca la representación del «Ser Oculado», particularmente en cerámicas decoradas con pintura post-cocción, telas bicolores tejidas en telar, decoraciones bordadas y otros soportes materiales donde se repiten las mismas convenciones estilísticas: la combinación de varias especies o hibridación para representar a diferentes seres sobrenaturales, la postura de los personajes, los apéndices serpentiformes y los atributos de poder relacionados con la parafernalia ritual encontrada en contexto arqueológico.
Esas convenciones, originadas en la fase Ocucaje 9 (Menzel et al. 1964:171; Dawson 1979:102-103), se mantendrán sin variaciones importantes hasta el final del Periodo Intermedio Temprano, es decir, hasta la fase Nasca 5. Todo indica que esas imágenes difunden el mismo contenido simbólico. (Lévy 2017:68).
Conclusiones
Si bien los trabajos de Bischof y de Engel en Cabezas Largas constituyen un aporte científico importante para la investigación arqueológica en la península de Paracas, los datos relacionados con la tumba 27 no fueron registrados de manera sistemática, tanto en la excavación como en el desenfardelamiento del fardo VII. Tampoco se realizó un análisis de los materiales asociados a la tumba 27, lo cual pone en tela de juicio los métodos empleados por Engel y su equipo. Por lo tanto, se puede rescatar información de primera mano y completar algunos datos recompilados, particularmente con el análisis exhaustivo de los materiales que permanecen en la colección del MSP, para difundir los resultados obtenidos por ambos investigadores, ausentes en la mayoría de sus publicaciones.
El manto pintado N° de inv. MSP-0043-02 ofrece elementos inéditos para desarrollar una discusión acerca del periodo transicional Paracas-Nasca. Aunque la pieza presenta características técnicas e iconográficas atribuidas al final del Horizonte Temprano en la región, sus convenciones estilísticas y su contenido mitológico se relacionan con la imagen sobrenatural Nasca. Cabe recordar que el término-concepto de «Ser Oculado», llamado también «Oculate Being», procede del análisis de la cerámica del valle de Ica por la Escuela de Berkeley (Menzel et al. 1964). Esa terminología no sirve como herramienta precisa en el estudio descriptivo y contextualizante de la iconografía Paracas-Nasca (Peters 1991:248-249) ya que no se registró, hasta la fecha, dos representaciones iguales y lo que se comparte son los elementos constitutivos de la personalidad de los personajes, las convenciones estilísticas y las reglas de sintaxis (Lévy 2017:71).
Finalmente, sólo futuras investigaciones podrán ayudan a entender mejor las interacciones socioculturales que se desarrollaron desde el final del Horizonte Temprano hasta el inicio del Intermedio Temprano en la Costa Sur del Perú. Existen aún preguntas pendientes e hipótesis por confirmar, en particular, sobre la validez de la secuencia estilística tradicional por la falta de fechados radiocarbónicos para definir adecuadamente el periodo tratado (Léon 2007). La recontextualización y el análisis pluridisciplinario de los materiales conservados en las colecciones museales no deben ser olvidados, sino, valorados y difundidos en nuestras investigaciones. De esta manera la arqueología cumplirá un rol de mayor relevancia en el aprendizaje continuo sobre las sociedades del Antiguo Perú.
Agradecimientos
Esta investigación no hubiera sido posible sin el apoyo del Museo Nacional de Antropología, Biodiversidad, Agricultura y Alimentación, agradecemos a, Julio César Alfaro Moreno, Jorge Paolo Zorogastúa López y a Lucio Laura Aguirre quienes nos dieron su tiempo para escuchar nuestro proyecto y las facilidades para acceder a tan valiosa información. A Luis Alberto Peña Callirgos, por facilitarnos sus fotografías durante la conservación del manto pintado, y a Ann H. Peters, por habernos brindando información complementaria sobre el estilo Paracas.
Al Museo de Sitio Julio C. Tello de Paracas, en especial a Aldo Accinelli, por permitirnos publicar las imágenes del manto pintado MSP-0043-02. También al Museo Regional «Adolfo
Bermúdez Jenkins», en especial a Susana Arce, por permitirnos publicar la imagen de la urna MRI-04634-01. Por último, a Patricia Chirinos por su ayuda en la búsqueda bibliográfica.
Notas
1.- Esta labor se efectuó para la reapertura del MSP en 2016. Estuvo a cargo de Luis Alerto Peña Callirgos, conservador textil, y de Jessica G. Lévy Contreras, asistente de conservación.
2.- Los archivos a los que haremos referencia de aquí en adelante son de corte inédito y están manejados por el dominio del MUNABA.
3.- Se puede comparar por ejemplo los hallazgos de las capas superiores de la tumba 27 con los de la tumba 1 de Cabezas Largas, excavada también por Engel y su equipo (Engel 1991:42, figs. 25 y 26).
4.- Cabe señalar que algunos elementos del registro gráfico no fueron comprensibles, tampoco aparecen de manera similar en las descripciones de Bischof y de Engel. Por ejemplo, en la img. 3 de este artículo, donde la ubicación de los fardos es distinta en ambos redibujos.
5.- Se estima que los dibujos tienen un 95% de certeza de acuerdo con la información original.
6.- A diferencia de Bischof, Engel menciona esa trepanación en la sien izquierda del individuo (Archivo Engel s/a:fol.91(b):159).
7.- Valor promedio contabilizando todas las piezas encontradas en el fardo VII.
8.- Gracias al análisis de los negativos de Engel, se pudo comprobar que la tela fue enrollada sobre sí misma después de haber sido extendida de manera horizontal para su registro fotográfico.
9.- Su investigación se centró principalmente en materiales procedentes de Cahuachi, centro ceremonial ubicado en la cuenca media del Río Grande de Nazca.
10.- La distribución de las manchas de pintura podría confirmar la idea de que los dos paños del manto fueron pintados al mismo tiempo.
11.- Para explicar las diferencias de color entre ambas partes de la tela, el artesano pudo diluir la pintura utilizada o elaborar diferentes mezclas que varían en su composición. Sin embargo, la decoración del manto pudo haber sido alterada también por acciones antrópicas, quizás por el ritual mortuorio ya que la documentación consultada deja entender que la pieza se ubicaba en las primas capas del envoltorio.
12.- Para complementar las imágenes presentadas, ver también la pieza con RN° 0000002134 del catálogo virtual del Museo Nacional de Arqueológica, Antropología e Historia del Perú.
Bibliografía
Archivo Engel
s/a 14a-VI-3, fol. 89 (2). Lima: Museo
Nacional de Antropología,
Biodiversidad, Agricultura y
Alimentación.
s/a 14a-VI-3 tumbas, fol. 91 (b). Lima:
Museo Nacional de Antropología,
Biodiversidad, Agricultura y
Alimentación.
s/a Files de negativos, fol.1. Lima:
Museo Nacional de Antropología,
Biodiversidad, Agricultura y
Alimentación.
Bachir Bacha, Aïcha y Oscar Llanos
2012 «Arqueología e iconografía de los textiles Paracas descubiertos en Ánimas Altas, Ica, Perú». En: Solanilla, Victoria (ed.). Actas de las V Jornadas Internacionales sobre Textiles Precolombinos. Barcelona: Universidad Autónoma de Barcelona, pp. 211-230.
Boucherie, Nathalie
2014 La couleur dans la civilisation Nasca: production tinctoriale et picturale, tesis doctoral. Lyon: Universidad Lumière Lyon 2,
Escuela de Ciencias sociales, Facultad de Geografía, Historia del Arte y Turismo.
Bray, Tamara L.
2009 «An Archaeological Perspective on the Andean Concept of Camaquen: Thinking Through Late Pre-Columbian Ofrendas y Huacas». Cambridge
Archaeological Journal 19(3):357-366.
Carmichael, Partrick H.
2016 «Nasca Origins and Paracas Progenitors». Ñawpa Pacha 36(2):53-94.
Dawson, Lawrence E.
1979 «Painted Cloth Mummy Masks of Ica, Peru». En: Pollard, Ann, et al. (eds.). The Junius B. Bird Pre-Columbian Textile Conference, 19 y 20 de mayo de 1973.
Washington D.C.: Textile Museum, Dumbarton Oaks Research Library and Collection and Trustees for Harvard University, pp. 83-104.
Dulanto, Jalh
2013 «Puerto Nuevo: redes de intercambio a larga distancia durante la primera mitad del primer milenio antes de nuestra era». Boletín de Arqueología PUCP 17:103-132.
Dwyer, Edward y Jane P. Dwyer
1973 «The Paracas Cemeteries: Mortuary Patterns in a Peruvian South Coastal Tradition». En: Benson, Elizabeth (ed.). Death and Afterlife in Pre-Columbian America: A Conference at Dumbarton Oaks, 27 de octubre de 1973. Washington D.C.: Dumbarton Oaks Research Library and Collections, pp. 145-161.
Dwyer, Jane P.
1979 «The Chronology and Iconography of Paracas-Style Textiles». En: Pollard, Ann, Elizabeth Benson y
Anne-Louise Schaffer (eds.). The
Junius B. Bird Pre-Columbian Textile Conference, 19 y 20 de mayo de 1973. Washington D.C.: Textile Museum, Dumbarton Oaks Research Library and Collection and Trustees for Harvard University, pp. 105-128.
Engel, Frédéric
1966 Paracas: cien siglos de cultura peruana. Lima: Juan Mejía Baca. 1991 Un desierto en tiempos prehispánicos: Río Pisco, Paracas, Río Ica. Lima: Centro de Investigaciones de Zonas Áridas,
C.I.Z.A.
Frame, Mary
2011 «Las prendas bordadas en de la necrópolis de Wari Kayan». En:
Arellano, Carmen et. al. Hilos para la eternidad: textiles funerarios del antiguo Perú. Bogotá: Museo Nacional de
Arqueología, Antropología e
Historia del Perú, Ministerio de
Cultura del Perú, Ministerio de Cultura de la República de Colombia, pp. 79-95.
León Canales, Elmo
2007 «Cronología de los fardos funerarios de Wari Kayan, Paracas Necrópolis». En:
Instituto Nacional de Cultura (ed.). Hilos del pasado: el aporte francés al legado Paracas. Lima:
Instituto Nacional de Cultura, pp.
33-48.
Lévy Contreras, Jessica G.
2017 Los apéndices serpentiformes en la iconografía Nasca: repertorio y significado, tesis de maestría en arqueología. Lima: Pontifica
Universidad Católica del Perú, Programa de Estudios Andinos.
Makowski, Krzysztof
2000 «Los seres sobrenaturales en la iconografía Paracas y Nasca». En: Burger, Richard (ed.). Los dioses del antiguo Perú vol. 1. Lima:
Banco de Crédito del Perú, pp.
277-311.
2017 «Lo real y lo sobrenatural en las iconografías Paracas-Nasca». En: Pardo, Cecilia y Peter Fux (eds.). Nasca. Lima: Museo de Arte de Lima, pp. 144-153.
Massey, Sarah A.
1986 Sociopolitical Change in the Upper Ica Valley, BC 400 to 400 AD:
Regional States on the South
Coast of Peru, tesis doctoral. Los
Angeles: University of California, Departamento de Arqueología. 1992 «Investigaciones arqueológicas en el valle alto de Ica: periodo Intermedio Temprano 1 y 2». En: Bonavia, Duccio (ed.). Estudios de arqueología peruana. Lima: FOMCIENCIAS, pp. 215-236.
Menzel, Dorothy et al.
1964 The Paracas Pottery of Ica: a study in Style and Time. Berkeley: University of California Press.
Ministerio de Cultura y Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú (eds.)
2013 Paracas. Lima: Ministerio de
Cultura, Museo Nacional de Arqueología,Antropología e Historia del Perú.
Museo Nacional de Antropología,
Biodiversidad, Agricultura y Alimentación (MUNABA)
2015 Catálogo de tejidos: del junco al algodón. La Molina: Universidad Nacional Agraria La Molina.
Peters, Ann H.
1991 «Ecology and Society in
Embroidered Images from the
Paracas Necrópolis». En: Paul, Ann (ed.). Paracas Art and Architecture: Object and Context in South Coastal Peru. Iowa City: University of Iowa Press, pp. 240-
314.
Taylor, Gérald
2000 Camac, camay y camasca y otros ensayos sobre Huarochirí y Yauyos, Cusco. Lima: Instituto
Francés de Estudios Andinos,
Centro de Estudios Regionales Andinos «Bartolomé de las Casas».
Tello, Julio C. y Toribio Mejía Xesspe
1979 Paracas; segunda parte: Cavernas y Necrópolis. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Yacovleff, Eugenio
1932 «Las falcónidas en el arte y las cerámicas de los antiguos peruanos». Revista del Museo Nacional 1(1):35-111.
Crédito de imágenes
Imgs 01, 02, 04, 05: cortesía del Museo Nacional de Antropología, Biodiversidad, Agricultura y Alimentación.
Imgs. 03, 11a y c: redibujado por Katherine A. Román Aquino.
Imgs. 06-08, 10 : cortesía de Luis Alberto Peña Callirgos y del Museo de Sitio Julio C. Tello de Paracas.
Img. 09: fotografías de Jessica G Lévy Contreras; cortesía: Museo de Sitio Julio C. Tello de Paracas.
Img. 11(b): cortesía del Museo Regional de Ica «Adolfo Bermúdez Jenkins».
1 note
·
View note
Text
Joseph Adolphe – HEAVYWEIGHTPAINT
Joseph Adolphe se mudó a la ciudad de Nueva York en 1992 para asistir a la Escuela de Artes Visuales donde recibió su MFA en 1994. Ha recibido varios premios por su arte, incluido el primer lugar en el concurso «Figura ahora 2010» en la Universidad de Fontbonne en St. Louis, Missouri. Su trabajo ha sido presentado en más de cuarenta exposiciones desde 1998 en todo Estados Unidos e internacionalmente. Ahora vive con su esposa e hijos en New Haven, Connecticut, y es profesor de Bellas Artes en la Universidad de St. John en Nueva York.
Las pinturas al óleo de Joseph Adolphe representan incertidumbre, ansiedad y vulnerabilidad en la actualidad. Ya sea que sean derrotados combatientes, bestias ágiles o niños inocentes, sus súbditos parecen agobiados por el conflicto y el peso del mundo. No obstante, son personajes fuertes y resistentes, ya que su confianza y valentía le dan a las pinturas un optimismo innegable incluso cuando el tema es oscuro. «Toro Bravo», la primera exposición individual de Adolphe en BDG fue un éxito rotundo. En el verano de 2012, su pintura, Mars No. 1, fue elegida para la portada del Anual Internacional de Pintura de la Galería Manifiesto, y Joseph Adolphe y su trabajo aparecerán en el próximo documental, HEAVYWEIGHTPAINT. Las pinturas de Joseph Adolphe se encuentran en muchas colecciones privadas y corporativas en los EE. UU. Y en el extranjero
PREMIOS Y HONORES
2014 Conferenciante principal, Simposio internacional sobre diplomacia cultural, Naciones Unidas, NY. 2011 ManifestGallery.org, INPA2, International Painting Annual 2. Finalista. Elegido para la imagen de portada.
2011 ManifestGallery.org, INDA6, International Drawing Annual 6. Dos dibujos a gran escala seleccionados.
2010 Ganador del 1er lugar, The Figure Now 2010, International Juried Exhibition, Fontbonne University, St. Louis, Missouri. «Una exposición internacional con jurado, que reconsidera los enfoques tradicionales y contemporáneos de la figura.
2009 Studio Visit Magazine, volumen ocho y volumen nueve. Publicación con jurado.
1998 Elizabeth Greenshields Foundation Grant.
1992 School of Visual Arts, New York, NY, MFA Program, Beca Académica Completa
EXPOSICIONES INDIVIDUALES SELECCIONADAS
Galería Bertrand Delacroix 2014, Nuevas pinturas, Nueva York, Nueva York
Galería Bertrand Delacroix 2012, Toro Bravo, Obra reciente, Nueva York, Nueva York 2011 Galería Kehler Liddell, Nuevas pinturas, New Haven, Connecticut
2010 Galería West Rock, Pinturas de Italia, New Haven, Connecticut
2009 Kehler Liddell Gallery, Affinities, New Haven, Connecticut
2008 Kehler Liddell Gallery, Deconstruction & Resurrection, New Haven, Connecticut 2005 Galerie Françoise, New Works: Figures, Baltimore, Maryland
2003 Galerie Françoise, Joseph Adolphe: Urban Landscapes, Baltimore, Maryland 2003 Gallery 119, Joseph Adolphe: Urban Landscapes: Brooklyn & Rome, Jackson, Mississippi
2003 The Object Image Gallery, New Paintings, Brooklyn, Nueva York
2002 The Late Show, Rome: Paintings from the Eternal City, Kansas City, Missouri
2002 Pulmone Pulsante, Joseph Adolphe: Drawings 1993–2002, Rome, Italy
2002 The Late Show, Urban Landscapes-Brooklyn, Kansas City, Missouri
2002 North 6th Gallery , Joseph Adolphe: Drawings and Paintings, Brooklyn, Nueva York 2001 Bogigian Gallery, Joseph Adolphe: Paintings, Chambersburg, Pennsylvania
EXPOSICIÓN DE GRUPO SELECCIONADO
2014 New Zones Gallery, G’ddy Up !, Calgary, Canadá 2014 Axelle Gallery, Winter Collective, Boston, MAMÁ. 2013 The Art Directors Club, Round ZERO, NYC 2012 Bertrand Delacroix Gallery, NYC
2011 Jonathan Frost Gallery, New Artists Showcase, Rockland, Maine
2011 Norwalk College Gallery, Zoology 101, Norwalk, Connecticut
2010 A-Space Gallery @ West Cove Studios, Large Works Show, West Haven, Connecticut 2010 Fontbonne University Fine Arts Gallery, Figure Now, St. Louis, Missouri
2010 Kehler Liddell Gallery, Size Matters, New Haven, Connecticut
2009 Paper New England, Go Figure, Newspace Gallery, Manchester, Connecticut
2009 Paper New England, Current Connecticut, Artspace, Hartford, Connecticut
2009 Ct. Com. on Culture & Tourism, Touring Connecticut, CCCT Gallery, Hartford, Connecticut
2008 Kehler Liddell Gallery, Change, New Haven, Connecticut
2005 Delgado-Tomei Gallery, Figuratively Speaking, Brooklyn, New York
2005 NY Law School, Imprimir: OIA Group Show, Nuevo York, Nueva York
2004-5 Manhattan Graphics, Touring Group Show: monoimpresiones, en toda la India
2003-5 Conversaciones, Exposición colectiva itinerante, Comienzo en Baltimore, Maryland
2004 Evergreen House, Universidad Johns Hopkins, Baltimore, Maryland. 2 de octubre al 23 de enero
2004 Delaware Center for Contemporary Arts, Wilmington, Delaware. 6 de febrero al 23 de mayo
2004 Universidad de Hartford, West Hartford, Connecticut. 15 de julio a agosto 20
2003 Galerie Françoise, Summer Group Show, Baltimore, Maryland
2002 The Object Image Gallery, Brooklyn Artists, Brooklyn, New York Gallery 2002 119, The Self Portraits Show, Jackson, Mississippi
FERIAS DE ARTE
2014 ArtMRKT SAN FRANCISCO, Stephanie Breitbard Fine Art, San Francisco, CA. 2014 Dallas Art Fair, Newzones Gallery, Canadá,
2014 Miami International Art Fair, Bertrand Delacroix Gallery, Nueva York.
2014 Feria de Arte Contemporáneo ArtPalmBeach, Galería Bertrand Delacroix, Nueva York. 2013 Red Dot Art Fair, Miami, Bertrand Delacroix Gallery, NYC
TEACHING
2000-Profesor actual de arte, Departamento de Arte y Diseño, St. John’s University, NYC
PRENSA
Rae, Haniya, «Heavyweight Paint», Guernica Magazine, 26 de junio de 2013, Documental 2010-2014, Heavyweightpaint. www.Heavyweightpaint.com
PoetsArtists, Joseph Adolphe, número 40, noviembre de 2012, págs., 8-10
Sepulvida, David, Westville Painter hace el corte «Heavyweight», The New Haven, Advocate, 4 de junio de 2012. Versión web:
The Coffin Factory, Shelter, Paintings by Joseph Adolphe Issue 3, pgs 43 y 46
Sepulvida, David, New Haven, Independiente, «Open Studios Meets Westville Renaissance», 15 de octubre de 2010. Sección de Artes.
Hoffman, Hank, A Continuum of Gesture, The New Haven Advocate Pg. 35, 7–13 de enero de 2010
Catlin, Roger The State Through Artists ‘Eyes, The HartfordCourant, sección Art Week, pág. 12, 6 de noviembre de 2008
Duran, Elvira J. Elección de la crítica, Todos necesitamos un poco, New Haven Magazine, pág. 38, octubre de 2008
City Wide Open Studios Catalog, 2008–2009 Artists Directory, pág. 159
Glaser, Brian Visual Arts Journal, School of Visual Arts Magazine, Alumni Exhibitions, Nueva York, NY, Volumen 16, Número 2, pág. 90, 92.
Birke, Judy Dos artistas, dos enfoques hacen un buen espectáculo en Kehler Liddell, New Haven Register & (NewHAvenRegister.com), Sección E pg.1–2, 3 de febrero de 2008
Duran, Elvira J. Joseph Adolphe en La Galería Kehler Liddell, New Haven Magazine, pág.
48–49 , enero de 2008 Kobasa, Stephen, V. Painting Thick, The New Haven Advocate, pág. 39, 14 y 20 de febrero, edición de 2008.
Hoffman, Hank Más que rascar la superficie, ctartscene.blogspot.com, Connecticut Art Scene: Dedicado a cubrir la comunidad de artes visuales en Connecticut, jueves 21 de febrero de 2008
Art in America, (agosto de 2004). «Guía anual de museos, galerías, artistas», pág. 15 (2665)
“Ganadores de premios honrados” (noviembre de 2003) Charities USA, New York p. 26
Chalkley, Tom, (12/10/03) “Dialogue Boxes” City Paper, The Arts Section, Baltimore, MD.
Benoit, Julie, (noviembre de 2003). «Conversaciones: influencia y colaboración en el arte contemporáneo», Radar 8, Baltimore Arts & Culture, p. 22
Giuliano, Mike, (20 de julio de 2003). «Dos galerías ofrecen dos tomas del mundo», The Messenger, p.11
M.FA Alumni, «Illustration as Visual Journalism», School of Visual Arts Films, Documentary Video
Modenstein, SA (2003, primavera). «The Magazine Rack, Alumni Notes» Visual Arts Journal, p.42 y 46
Brown, Kenneth (2003, 10 de marzo). «Nuevo escaparate para el artista canadiense» Park Slope Courier, vol. XXV No. 10, pág. 4
Hackman, Kate. (2002, noviembre / diciembre) «Eterno / Glorioso». Revisión, p. 14
Barnaba, S. (2002, junio). «Citta e dintorni». La Repubblica Trova Roma, p. 9.
Sacca, Annalisa. (2002, junio). «Joe Adolphe: Disegni-Sulla Soglia Dello Sguardo». Ilfilorosso 32, p. 57.
Selvaggi, Giuseppe. (2002, 22 de junio). «La rivolta di Narciso». Il Giornale D’Italia, p.14. Hackman, Kate. (2002, mayo / junio). «Joe Adolphe en el Late Show». Review, p. 18.
Johnson, Dustin. (2002, julio / agosto). «Habitaciones con vistas familiares». Revisión, p. sesenta y cinco
Miller, Joe (2002, 23-29 de mayo). «Pinturas de Joe Adolphe». Pitch Weekly p. 24
«Need a Art Fix: The Late Show Provides» (25 de mayo de 2002). The Kansas City Star sección F, pág. 7
Grapa, Capricho. (14 de junio de 2002). «Un artista ha crecido en Brooklyn». The Kansas City Star sección F, pág. 33
Lucas, Jerez. (2002, 24 de marzo). «Autorretrato». The Clarion Ledger sección F, pág. 5. «Exposición Adolphe en la Galería Bogigian» (9de febrero de 2001) The Wilson Billboard, pág. 3 «Artista de Nueva York en Wilson» (marzo de 2001) The Chambersburg Gazette, pág. C3
0 notes
Text
And now here are some sketches with the chosen drawing style jsjsjs I'm really wey at drawing

We have Thomas all naughty
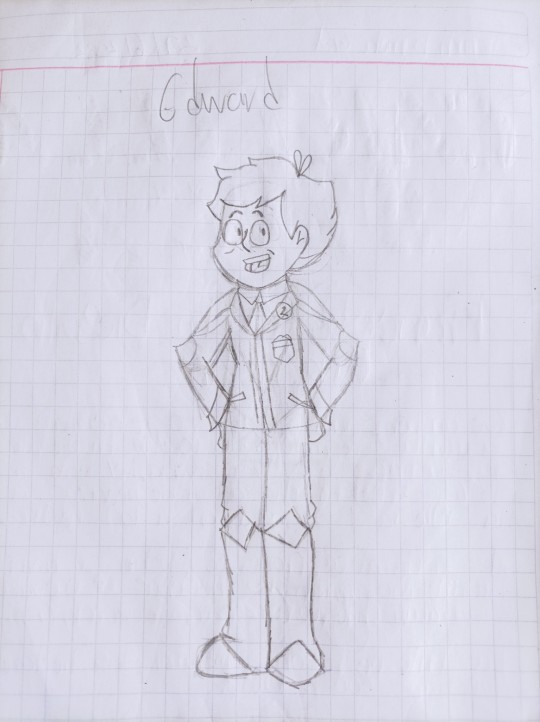
Edward's old lesbian, all loved and all old or so he looks :v
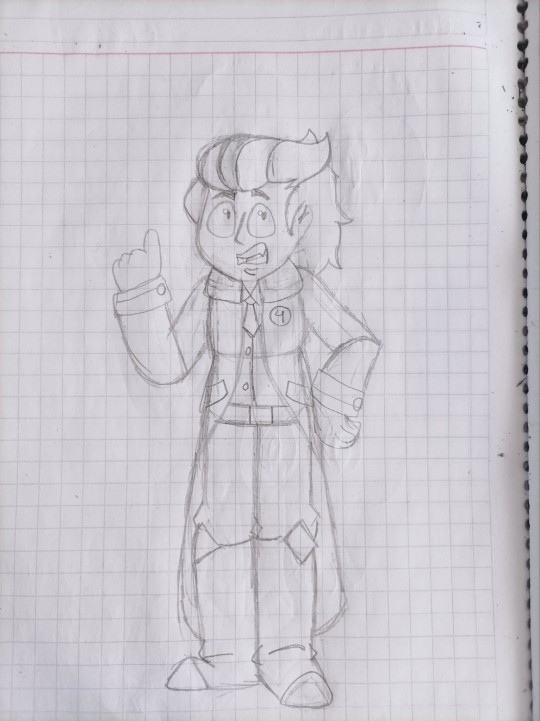
Here's Gordon's sucker, this blue guy who is the most important engine on Sodor, he blows my mind :v (I love you anyway pinshe Gordon 💙)
And now I have a drawing of the three blue locomotives of Sodor jsjsjs I hope that my content is to your liking and that you like it or it entertains you bye 💙💙💙1️⃣2️⃣4️⃣
16 notes
·
View notes
Photo

LA MADRUGADA TE ENCONTRARÁ Y, SI TIENES SUERTE, SERÁ VIVO. Invitación firmada por Stella y Julian Favre ha llegado a tus manos susurrando promesa de níveo paraíso, no te toma más que un par de segundos deslizando tus dígitos por aquella carta para dejar correr el entusiasmo que enfrasca aquella aventura, ¿Qué dices LUNARA BURNISSEN? ¿Aceptas dejarte envolver por la madrugada?
DOREMI, bienvenide a demadrugada, esperamos que disfrutes de la experiencia del grupal. A partir de este momento cuentas con 24 horas para enviarnos la cuenta de tu personaje, de necesitar más tiempo no dudes en enviarnos un mensaje.
data ooc
i. seudónimo: doremi
ii. zona horaria: argentina
iii. triggers: ninguno específicamente
iv. ¿leíste las reglas? REMOVIDO.
v. tu disponibilidad para el rol: 5 de 10
vi. ¿algo que quieras decirnos o advertirnos? tan guapassss.
data del personaje.
i. completa el siguiente párrafo con información básica, no debe hacerse en letra mayúscula.
la víctima ha sido bautizada como Lunara Efsum Burnissen, lleva hasta la fecha veintitrés años respirando y ha sido un desafortunada elegida de la universidad Glion por ser estudiante de Medicina. Su acento delata sus raíces, es suiza y nos llama la atención su parecido con nombre Seray Kaya.
ii. datos biográficos y curiosidades: incluye cinco datos de extensión libre sobre la vida de tu personaje, alguno de ellos debe obligatoriamente incluir cómo llegó a su respectiva universidad, también puedes colocar alguna obsesión, gustos, signo astral, creencias, miedos, su estado amoroso, su relación con sus padres, lo que quieras.
uno. Lunara es sinónimo de alegría: imposible no sentirse deidad o bendita cuando su llegada ha sido suplicada a todos los santos (de todos los orígenes y colores), tanto madre como padre se han arrodillado ante todos los cristos y demonios, de sus labios burbujea el suplicio, la promesa de un sinfín de sacrificios con tal de llenar el vacío que representa un hogar sin carcajada ni llanto infantil. Cuando la esperanzaba comenzaba a escasear, cuando sentían el cansancio apoderarse, el milagro se hizo realidad: adulada desde su primer respiro, casi venerada, casi purifica el aire y promete felicidad eterna, perfecta claman al unísono de jolgorio y festejo (no sabían que en realidad está defectuosa). Es fruto de un matrimonio que comparte pasión: arquitectura, ella proveniente de Estambul y él originario de Zúrich. De alguna forma admira (por lo lejano que le resulta) la religiosidad con la que sus progenitores han perseguido cumplir la fantasía e ideal de conceder vida, no se rindieron aun cuando la guerra parecía totalmente perdida y el pintaron de colores el óleo de una familia idónea.
dos. Se percata de sus privilegios de clase una tarde invernal viajando a clases de teatro con los grandes dedos de su padre tomando su muñeca con cuidado de no perderla a la multitud, cuando gira su cuello nota una silueta tan diminuta como la propia, pero las diferencias son notables: la niña tiene sus ojos cansados (hambrientos, rugen injusticia), sus manos no parecen conocer de peinar muñecas u osos de felpa, pero sí de máquinas de coser y de limosnas, se pasea saltarina entre las anatomías entre pedidos de monedas o algo para saciar el hambre de ella y su hermano y, ahí, comprende: no todos los niños pueden jugar, no todos tienen una cama, ¿por qué? Su familia le ha inculcado ideales de tipo progresista, siendo matriarca una activista por los derechos de la mujer en su juventud y por parte del hombre, una buena estancia como orgánico del partido comunista suizo; aquel ambiente ha sembrado en ella una visión muy clara y convencida de lo que es el mundo. En síntesis y como elemento importante: en su vida jamás faltó nada, ni materialmente ni afectivamente sino, al contrario, su familia es extremadamente amorosa y la relación entre mamá y papá parece la misma que en las fotos que compartían de jóvenes en el campus de su universidad: son compañeros de vida. Aquel también es un gusto que se dio cuenta de pequeña no todos tienen, muchos de sus amigos tenían padres viviendo bajo techos distintos, con visitas los findes de semana, es una duda de natura curiosa que la persigue hasta, dejándola famélica: ¿qué hace que se termine un amor? ¿es acaso un hecho tan natural como la muerte de las flores cuando azota un invierno o es acaso un artificio de este mundo hecho para las derrotas?
tres. Tiene un secreto y es uno grande, reza porque nunca nadie lo note porque a veces sus extremidades le fallan y la traicionan, desobedecen que es ella alma soberana y capitana, teme, tiembla trémula de pavor ante la idea de vislumbrar vulnerabilidad, las rendijas que dan a la realidad lóbrega. ¿No es acaso dantesco aquel presente y afirmación? Que tu cuerpo, tu templo sea tu propio enemigo, ¿cómo combatir aquel mal? Ah, ella que parece intocable, ella que parece indomable, no es otra cosa que un saco de huesos enfermo: pertenece al grupo 1 del excepcional, desafortunado, maldito grupo de jóvenes que son diagnosticados con parkinson temprano. Tenía dieciséis años, esa tarde noche tuvo una cita, su pierna izquierda no dejaba de moverse, sin embargo era verano, llevaba una falda corta con estampado de flores y ninguna ventisca soplaba, ¿entonces por qué aquel movimiento intratable, por qué sentía que de pedirle algo no le haría caso su rodilla, cómo haría para levantarse de aquel banco cuando llegase el muchacho? Descartaba los nervios, descartaba la temperatura, pero jamás pensó que el problema sería su cerebro. A las pocas semanas su médico clínico la derivó con un muy conocido neurólogo, a los pocos días el diagnóstico se atornillaba en su cráneo: parkinson, parkinson, parkinson. Es una anomalía, mas sus abuelos paternos la habían tenido y siguiendo el árbol genealógico, no eran los únicos. Sin embargo, sí era la primera del clan en despertar tal martirio de salud a edad tan temprana. Ah, hay una frase que odia muchísimo: tenía tanto para vivir. Los condena, los escupe, su vida es vida, aquella oración se conjuga en presente: Lunara es mucho más que sus recetas médicas y sus pastillas cortando su garganta, es mucho más que las visitas al hospital y no teme demostrar(lo) con fehacientes hechos. Lleva su enfermedad además con mucha naturalidad porque los síntomas todavía no son habituales y constantes, casi nadie sabe de ello.
cuatro. Y en esta alabanza, ella se jura reina. No hay nadie ni nada que pueda hacerla bajar la mirada, tiene fuego en las entrañas y lo escupe en cada sílaba que brota, ya ni se cree ni mundana sino, mágica. Porque ese santuario que son sus huesos y órganos está hecho ruinas, necesita venerarlo y asistir y no permitir ningún ataque, ¿acaso no sabías que a la cerámica se la trata con sumo cuidado? Lunara es eso, se cuida, tiene rituales para la dermis, para sostener el peso, en la comida, cuida los colores de cada atuendo, cuida que sus apuntes sean impolutos, que combinen, que la letra sea perfecta y no se pase ni un milímetro de la línea del renglón, es obsesiva del orden, es una perfeccionista que roza límites insufribles para cualquier humano, quizá tal característica es naciente de las enseñanzas de los cuidados de llevar una enfermedad que exige esos niveles de meticuloso comportamiento. Es demasiado organizada con sus horarios, con sus tareas, con sus responsabilidades y objetivos: quizá por eso el ingreso a una universidad no resultó nada complicado, aquí vinieron sus padres, aquí viene ella, no por obligación, nunca ha sentido presión en sus hombros, lo hace porque le gustó el plan de estudios. Escribe muchas cosas, lleva un diario consigo, anota, anota, siempre anota, además descubrió que quería estudiar medicina a través del dibujo, sí, es raro, pero siempre dibujaba anatomías, entrañas, corazones, cerebros, articulaciones, venas, así descubrió su pasión, aunque hasta hoy duda de quizá tomar el camino de la psicología. ¿Sabes lo que es para una obsesiva del orden que a veces te tiemblen las manos? Una frustración escala por sus vértebras, es tanta, que jura estar a punto de perder la conciencia. No necesita ayuda, ni te acerques.
cinco. Desea especializarse en obstetricia o ginecología, su interés primordial radica en las ramas que discuten contrahegemónicamente modelos de sexualidad y maternidad que violentan y deslegitiman la posibilidad del placer. Siempre ha sido alguien que no tiene problemas al momento de hablar de intimidad, siempre le molestó que, por ejemplo, en el género masculino la masturbación sea aceptada como algo natural y en sus compañeras de instituto pensar en la posibilidad generaba mejillas rojas, miradas evasivas, siempre le incordió el hecho de que el sexo heterosexual suele acabar cuando es el hombre quien llega a su punto máximo y, bueno, otro sinfín de detalles. Siguiendo ese recorrido a sus veintiún años (y ya habiendo tenido experiencia diversa en el ámbito sexual) descubre que jamás había tenido un orgasmo. Tal descubrimiento representa en ella una suerte de revolución: comienza a entablar una relación totalmente distinta con su cuerpo, de conocimiento y respeto con su deseo, casi de veneración como si su anatomía fuese un templo sagrado al cual dedicarle los mejores sacrificios y gustos, una suerte de expiación por tantos años negándose al verdadero disfrute.
iii. datos psicológicos:
+ independiente, determinada, honesta y de escucha activa.
definición hecha carne y hueso de “buena con los suyos, demonio con los enemigos”, depende de quién habla y usará adjetivos antitéticos para definirla.
-- autoritaria, rencorosa, mentirosa y soberbia.
iv. de no ser ningún skeleton, por favor detallar en breves líneas su relación con alguno de los mellizos favre.
Julian la ha perseguido, por no decir acoso. Cuatro veces le pidió salir, cuatro veces consiguió respuesta negativa, de alguna forma se las arregló para conseguir su número de teléfono. La venganza del ego masculino herido es terrible, una tarde (una mala tarde) se lo encontró y la bebida caliente que llevaba en su mano izquierda cayó justo en las piernas del muchacho, era una de esas tardes, una de mala racha donde desearía estar en su cama y no en la exterioridad porque su cuerpo le falla: él de alguna manera lo sabía y adelante de todos gritó sobre su enfermedad. Malparido. Está en su lista y las cosas que le quieren hacer serían alaridos de cualquier alma santa. en lugar de lloriquear o sentirse avergonzada, ella levantó más la voz: ¿es esta tu venganza porque una enferma no quiso ver tu pequeño miembro en acción? fin de la conversación, cada uno por su lado. Se odian.
0 notes
Photo

New Post has been published on https://wp.me/p5yJGk-3Bsl
El Manto Pintado Paracas: El Legado de Engel
El artículo presenta por primera vez el contexto arqueológico del manto pintado N° de inv. MSP-0043-02, uno de los textiles más emblemáticos de la colección del Museo de Sitio Julio C. Tello de Paracas. Se estudia desde una perspectiva comparada las características técnicas e iconográficas de dicho material excavado por Frédéric Engel y su equipo en 1959 en Cabezas Largas, sitio ubicado en la bahía de Paracas, con el objetivo de entender mejor las tradiciones estilísticas del final del Horizonte Temprano en la región.
Palabras clave: manto pintado, Cabezas Largas, tumba paracas, contextualización
Titulo original del artículo:
El manto pintado Parácas: El legado olvidado de Engel a la arqueología peruana
Autores:
Jessica G. Lévy Contreras
Pontificia Universidad Católica del Perú
Katherine A. Román Aquino
Museo de Sitio Julio C. Tello de Paracas
Img. 01: el manto pintado durante el proceso de desenfardelamiento del fardo VII
Introducción
La recontextualización del manto pintado N° de inv. MSP-0043-02, tanto como de los otros materiales de la colección del Museo de Sitio Julio C. Tello de Paracas (en adelante, MSP), representa un aporte clave para entender mejor las interacciones culturales que se desarrollaron en la península de Paracas, sobre todo en los sitios arqueológicos aledaños al museo, Cerro Colorado y Cabezas Largas, denominado también Arena Blanca.
A diferencia de otras colecciones sin procedencia conocida, todas las piezas del MSP provienen de las excavaciones de Frédéric Engel, arqueólogo suizo que trabajó en la Costa Sur del Perú entre los años 1950 y 1960, del cual sabemos que existen registros gráficos y fotográficos. Estos documentos se encuentran en otra dependencia museal, el Museo Nacional de Antropología, Biodiversidad, Agricultura y Alimentación (en adelante, MUNABA) en Lima, puesto que Engel pudo realizar sus investigaciones gracias al apoyo constante de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Bajo esta mirada, se recompiló los datos arqueológicos elaborados por Engel y su equipo y se analizó las características técnicas e (Archivo Engel s/a:fol.1:F. 703). iconográficas del manto pintado para comparar la pieza con otros materiales del mismo periodo.
Img. 02: fotografía de la excavación del contexto 104.AG SC. V T27 donde se observa el techo de la tumba 27 (Archivo Engel s/a:fol.91(b):83).
Si bien las publicaciones de Engel presentan el contexto de la pieza estudiada de manera limitada, el manto pintado fue mencionado una sola vez, lamentablemente con poca información y compartiendo sólo un detalle fotográfico del material (Engel 1991:102, fig. 71).
Posteriormente, en la reciente publicación del catálogo de la colección del MUNABA, se pudo observar por primera vez una fotografía del fardo al cual pertenece la tela (MUNABA 2015:143), en
particular una vista del manto pintado durante el proceso de desenfardelamiento del individuo (img. 01). Gracias a esas publicaciones, se pudo confirmar el lugar de descubrimiento y parte del rótulo de la pieza: Cabezas Largas, 14a-VI-3 T27.
Img. 03: (dibujo superior) vista de planta (Archivo Engel s/a:fol.91(b):98) y (dibujo inferior) corte de perfil de la tumba 27 (Archivo Engel s/a:fol.91(b):119).
A partir de la recopilación de los datos de Engel, se efectuó un cruce de la información hallada para destacar la fuente primaria o el contexto arqueológico asociado al manto pintado. Por eso, se realizó una secuencia cronológica de las acciones descritas por los responsables de la excavación, poniendo en relieve los problemas de metodología y la falta de sistematización de los datos recuperados.
Desde una perspectiva comparada, se estudió los datos obtenidos durante la conservación de la pieza1, la información recompilada de los archivos de Engel y los datos arqueológicos para desarrollar una discusión sobre las prácticas de producción, el repertorio iconográfico y la cosmovisión Paracas en el final del Horizonte Temprano (fases Ocucaje 8, 9 y 10).
Img. 04: fotografía del manto, visto después haber removido el doblez superior de la misma tela (Archivo Engel s/n:fol.91(b):88).
Contextualización del manto pintado paracas
De acuerdo con los datos mencionados en los archivos de Engel, escritos en castellano, francés y/o inglés, se empezó la excavación de la tumba 27 de Cabezas Largas en julio de 1959. Engel, quien encabezó las excavaciones del sitio arqueológico, designó a Henning Bischof para que supervise la excavación de la tumba 27 hasta agosto de ese mismo año (Archivo Engel s/a:fol.89(2):25)2. Luego, Engel asumió esa responsabilidad.
Los investigadores señalan que el hallazgo de la tumba fue un evento fortuito debido a que el relleno de esta cedió por el peso de un camión que pasó encima del sitio de Cabezas Largas (img. 02). Al remover el relleno, se halló una capa de caliche y debajo de ella un conjunto de diversos materiales asociados a la tumba. Citando las notas de Bischof corregidas por Engel:
Img. 05: negativo mostrando el estado de conservación inicial del manto pintado en donde se puede observar, en la parte central, la huella de la base del fardo (Archivo Engel s/a:fol.1:F. 718).
Un camión de pescadores derrumbó el relleno suelto, y apareció en el sitio cuadrángulo del mapa de Cabezas Largas un hueco, con y especímenes (ejemplares) a la vista. Para realizar la operación de salvación que fue necesaria, tuvimos que remover un amplio volumen de arena, entonces, decidimos de estudiar “in situ” las capas “in situ” que se notaban debajo de los rellenos, ya sean eólicos o artificiales. Así nació el corte estratigráfico V, él que nos proporcionó un apreciable número de datos (Archivo Engel s/a:fol.89(2): Ibid.).
La tumba medía 3.15 metros de largo por 0.70 metros de ancho. Sin embargo, no conocemos su profundidad con certeza porque varía según el documento en donde está anotado. Por ejemplo, tanto Bischof como Engel reescribieron sus apuntes entre abril y julio de 1962 (Archivo Engel s/a:fol.91(b):116-118 y 147) y en febrero y mayo de 1963 (Archivo Engel s/a:fol.91(b):120 y 89). Por ello, la información anotada en un documento no aparece en otro.
Img. 06: estado de conservación actual de la pieza estudiada.
Por lo tanto, haciendo un promedio de los datos, se puede deducir que la tumba estaba a una profundidad no menor a 2.75 metros de la superficie. Tenía una forma ovalada, con una orientación de este a oeste, y contenía siete fardos o paquetes funerarios (img. 03). Encima de los fardos estaban dispuestos, entre otros materiales, dos costillas de ballena, petates de caña brava, esteras de madera y una piel de lobo marino3, (Archivo Engel s/a:91(b):113-114).
La comparación de las notas con los dibujos de campo fue fundamental para entender el contexto estratigráfico de la tumba 274. Por ello, se decidió redibujar los dibujos de planta y de corte de la tumba 27 con los materiales únicamente mencionados por ambos investigadores5. Como se puede observar en el corte de perfil (img. 03), se descubrieron cinco lajas de piedras cementadas con algas al este de la tumba, característica común en los cortes estratigráficos de la península de Paracas (Engel 1966:160; Tello y Mejía 1979:254; Dulanto 2013:125). Este hallazgo planteó la pregunta sobre si se trataba de un muro de una casa. Desafortunadamente para los estudiosos, sólo se encontraron materiales intrusivos de niveles más tardíos tales como un porrón de 1.70 metros de alto y dos ollas (Archivo Engel s/a:fol.89(a):26). Después, con el propósito de conocer mejor la estratigrafía, hicieron una ampliación del corte en dirección norte a sur respecto a la tumba en donde, según los documentos revisados, descubrieron dos hornos (Archivo Engel s/a:fol.91(b):117).
Img. 07: pigmento y grosor del pincel utilizados para pintar la tela.
El ajuar funerario del fardo VII
El manto pintado pertenece al fardo denominado G o VII de la tumba 27 de Cabezas Largas, es decir, al individuo ubicado al lado oeste de la tumba. Este se presentaba en flexión forzada, sobre su espalda con las piernas dobladas hacia arriba, las rodillas formando el punto más alto del bulto. Tenía una modificación craneal, una trepanación curada en la frente y otra en la sien derecha6. Un asistente, de nombre Alejandro, lo identificó como un individuo masculino (Archivo Engel s/a:fol.91(b):145). Esos datos, al igual que los elementos de vestimenta que componen el fardo, podrían indicar la identidad social del difunto.
Ya que el registro gráfico y fotográfico del proceso de desenfardelamiento no se realizó de manera sistemática, y que hubo varias transcripciones posteriores escritas en diferentes idiomas, no se pudo recompilar la totalidad de la información del fardo VII. En ese sentido, sólo se puede decir que el fardo VII se componía de por lo menos trece capas de envoltorio y ochenta elementos7 según las descripciones de Bischof y de Engel (Archivo Engel s/a:fol.91(b):142-145, 159-161). Se menciona además dos otras telas pintadas en las capas más cercanas al individuo, pero no se tiene mayor descripción de las mismas. Este detalle llama la atención puesto que en ningún otro fardo de la tumba se hace mención del hallazgo de mantos pintados.
Img. 08: detalle del revés del manto donde traspasó la pintura.
El manto pintado perteneció a las primeras capas del fardo, posiblemente al quinto envoltorio del paquete funerario de acuerdo con el rótulo de la pieza en las fotografías de Engel. Esa práctica es común en la tradición Paracas donde se registraron generalmente mantos en las capas superiores de los fardos (Frame 2011:83). Sin embargo, no se entiende bien cómo el envoltorio estuvo dispuesto en el fardo ya que la descripción de la capa no aparece en diferentes imágenes del material (img. 04).
Por lo tanto, a través de la contrastación del registro fotográfico de Engel con fotografías actuales del manto pintado, se puede afirmar que la huella de forma circular ubicada al centro de la tela corresponde a la huella dejada por el fardo durante la práctica mortuoria (img. 05): el paquete funerario fue colocado en este lugar para enfardelar el individuo. De esta manera, se propone que la parte izquierda del manto, el área más dañada por la acidez del deterioro del cuerpo, fue doblada hacia el individuo y luego la parte derecha de la tela fue envuelta encima del fardo dejando a la vista las figuras pintadas de trazo más oscuro. El estado de conservación de la pieza se alteró por dicho procedimiento.
Img. 09: figuras donde se puede observar las capas (imagen izquierda) y los errores de pintura (imagen derecha).
El estado de conservación actual del manto pintado (img. 06) se debe principalmente a la falta de limpieza mecánica del material después de su descubrimiento y al montaje que este recibió para su exposición en el antiguo MSP inaugurado en 1964. Por haber sido encontrada en contexto funerario, la acidez de la tela deterioró la fibra y se nota, comparando las fotografías de Engel con las imágenes actuales del manto, que las zonas sin diseño (oxidadas) corresponden a la ausencia de fibra en esta parte de la pieza. Por otro lado, el uso de pegamento y de papel directamente adherido a la tela en el montaje anterior ocasionó la pérdida de algunos fragmentos del manto.
Actualmente, se estima que el 20% del material son faltantes por problemas de conservación.
Aspectos técnicos sobre la pieza estudiada
El manto pintado tiene una dimensión de 2.60 metros de largo por 1.56 metros de ancho. Se compone por dos paños horizontales (el paño superior mide 2.60 metros de largo por 0.81 metros de ancho y el paño inferior mide 2.60 metros de largo por 0.75 metros de ancho) elaborados en fibra de algodón crudo de color beige. Los paños tienen trece elementos de urdimbres y diez elementos de trama por centímetro cuadrado. Los elementos son de estructura S(2Z), su torsión varía entre 40° y 45° y su grosor entre 0.5 mm y 1 mm. Estos fueron unidos con una puntada diagonal en fibra de algodón crudo de color beige de estructura S(2Z), 45° de torsión y 1.5 mm de grosor. La decoración pintada del manto tiene un grosor de línea homogéneo por lo cual se debió utilizar la misma herramienta o pincel. Además, se observa en los diseños que tienen un grosor superior a 8 mm, grosor medio del pincel, que los contornos fueron primero trazados y luego rellenados en su interior (img. 07). El color utilizado, negro, parece provenir de pigmentos naturales. De acuerdo con los resultados de Boucherie (2014:842-843)9 sobre el análisis físico-químico de fibras pintadas y teñidas Nasca Tempano, este color podría haber sido obtenido a partir de negro de carbón mezclado con arcilla.
Img. 10: detalles del personaje con pintura facial o tatuajes durante el proceso de conservación de la pieza.
Al retirar el montaje anterior del manto para su conservación y puesta en valor en el nuevo MSP, se registró en la parte posterior de la pieza un atado de fibra de algodón compuesto por cuatro cabos de estructura S(2Z), 50° de torsión y 1 mm de grosor. Ese elemento pudo servir para inmovilizar la tela a una estructura semirrígida, probablemente de caña, para efectuar más fácilmente la decoración pintada. Cada paño pudo ser pintado de manera independiente y ser unidos después para constituir el manto. No obstante, como las figuras presentan cierta simetría y las mismas proporciones, no se descarta la hipótesis que la pieza fuese pintada después de haber unido sus paños. De hecho, se observa encima de la puntada de unión restos de pigmento que apoyarían este argumento.
De la misma manera, se pudo observar que la pintura traspasó la parte posterior de la tela (img. 08). En efecto, el color de las figuras parece más diluido al llegar cerca de la mitad de la pieza10. Ese detalle podría indicar que el manto fue pintado de la izquierda hacia la derecha ya que el negro más sólido y las manchas de pintura al revés de la tela coinciden en esta parte de la pieza11. Se podría tratar de un descuido, por la rapidez de ejecución de los diseños, para que la tela sea incluida en el enfardelamiento del individuo. En todo caso, ese dato confirma la idea de que el textil fue elaborado para el difunto, en el momento de su muerte o durante el ritual funerario antes de ser depositado como ofrenda en su ajuar mortuorio. Por otra parte, el manto conserva en sus bordes laterales puntadas diagonales, tal vez las que ayudaban a sujetar la tela al fardo. Sin embargo, no se pudo analizar adecuadamente sus características por la resequedad de la fibra.
Img. 11: diversos soportes materiales atribuidos al final del Horizonte Temprano donde aparece la figura del «Ser Oculado»: (a) Cuero pintado representando un personaje con apéndices, sosteniendo un cuchillo y una cabeza-trofeo (AMNH 41.2/715). (b) Cántaro de cerámica procedente de Callango decorada con ser sobrenatural y apéndices (MRI-04634-01). (c) Figura con apéndices y cara cordiforme grabada en una estólica (Ministerio de Cultura, MNAAHP 2013:196).
Asimismo, de acuerdo con las manchas de pintura al revés de la tela, se puede afirmar que hubo dos capas de pintura en los diseños más oscuro de la pieza. También se registraron errores u omisiones en algunos trazos de las figuras (img. 09), lo cual apoya el argumento de las autoras sobre la rapidez de ejecución de la decoración del manto. Por ende, se plantea la hipótesis que la pintura fue realizada por una sola persona, pues que el trazo de los diseños es parejo entre ambas capas y que el programa iconográfico es semejante entre ambas partes de la tela.
El análisis iconográfico del manto
El espacio figurativo del manto pintado fue mentalmente divido en ocho secciones de forma rectangular que difieren en sus proporciones. Las figuras que se encuentran a la derecha de la pieza fueron realizadas en un área restringida, variando sus diseños. Se observa cuatro figuras por paño, es decir, ocho personajes antropo-zoomorfos representados de pie con la cara de frente y el cuerpo de perfil que alternan en sus posiciones. Si bien la iconografía del manto presenta cierta simetría, los seres sobrenaturales, identificados por sus atributos de poder (cabezas-trofeo y flechas) y vestimenta (tocados radiantes con flechas, unku o túnica decorada), difieren en detalles (rasgos faciales, pinturas corporales o tatuajes y número de apéndices). Cabe mencionar que una de las figuras, la más deteriorada de la tela (img. 10), tiene una túnica decorada con un personaje similar en su interior y pintura facial o tatuajes en forma de lagrimales de halcón, característica fenotípica de dicho animal (Yacovleff 1932:50-52). Además, se observa una lagartija y un ave de perfil representados de manera aislada en una escala menor entre los personajes de la pieza.
Las características de las figuras se relacionan con el «Ser Oculado» por sus grandes ojos redondos y rasgos corporales de felino (rostros cordiformes y boca sonriente con colmillos) que otorgan al personaje su carácter sobrenatural. De acuerdo con la mayoría de los investigadores (Menzel et al. 1964; Dwyer y Dwyer 1973; Dawson 1979;
Dwyer 1979; Massey 1986, 1992; Bachir Bacha y Llanos 2012; Carmichael 2016), esa figura se vincula con la cerámica que proviene del valle bajo de Ica, particularmente de la cuenca de Ocucaje, entre el final del Horizonte
Temprano (Ocucaje 8-10) y el inicio del IntermedioTemprano (Nasca 1-2). Se puede decir entonces que la pieza estudiada es contemporánea a ese periodo que corresponde a la transición estilística Paracas-Nasca.
De la cabeza y del cuerpo de los personajes nacen apéndices serpentiformes, atributos recurrentes para transformar a un humano en un ser sobrenatural. Esos diseños fueron representados con bordes dentados a manera de cactáceas haciendo referencia al corte longitudinal de las plantas xerófilas. Convirtiéndose en ductos de agua, sangre u otros líquidos fisiológicos, el campo semántico de los apéndices, similar al concepto quechua de camac heredado de la cosmovisión andina, sirve para representar la capacidad de propiciar la vida o animar (Taylor 2000, Bray 2009). Por la evidencia de cabezas-trofeo y flechas, el contenido mitológico del manto puede ser relacionado al ritual que convierte las cabezas humanas en ex-voto portátiles. La ofrenda de sangre o sacrificio aparece como la condición sin la cual los hombres no pueden contar con la benevolencia de sus divinidades. La escasez de agua en la región está sin duda en el origen de esta curiosa convención (Makowski 2000, 2017; Lévy 2017).
Por último, se puede comparar el programa iconográfico del manto pintado con otros materiales atribuidos al final del Horizonte Temprano12 (imgs. 11a-c). En este periodo, se destaca la representación del «Ser Oculado», particularmente en cerámicas decoradas con pintura post-cocción, telas bicolores tejidas en telar, decoraciones bordadas y otros soportes materiales donde se repiten las mismas convenciones estilísticas: la combinación de varias especies o hibridación para representar a diferentes seres sobrenaturales, la postura de los personajes, los apéndices serpentiformes y los atributos de poder relacionados con la parafernalia ritual encontrada en contexto arqueológico.
Esas convenciones, originadas en la fase Ocucaje 9 (Menzel et al. 1964:171; Dawson 1979:102-103), se mantendrán sin variaciones importantes hasta el final del Periodo Intermedio Temprano, es decir, hasta la fase Nasca 5. Todo indica que esas imágenes difunden el mismo contenido simbólico. (Lévy 2017:68).
Conclusiones
Si bien los trabajos de Bischof y de Engel en Cabezas Largas constituyen un aporte científico importante para la investigación arqueológica en la península de Paracas, los datos relacionados con la tumba 27 no fueron registrados de manera sistemática, tanto en la excavación como en el desenfardelamiento del fardo VII. Tampoco se realizó un análisis de los materiales asociados a la tumba 27, lo cual pone en tela de juicio los métodos empleados por Engel y su equipo. Por lo tanto, se puede rescatar información de primera mano y completar algunos datos recompilados, particularmente con el análisis exhaustivo de los materiales que permanecen en la colección del MSP, para difundir los resultados obtenidos por ambos investigadores, ausentes en la mayoría de sus publicaciones.
El manto pintado N° de inv. MSP-0043-02 ofrece elementos inéditos para desarrollar una discusión acerca del periodo transicional Paracas-Nasca. Aunque la pieza presenta características técnicas e iconográficas atribuidas al final del Horizonte Temprano en la región, sus convenciones estilísticas y su contenido mitológico se relacionan con la imagen sobrenatural Nasca. Cabe recordar que el término-concepto de «Ser Oculado», llamado también «Oculate Being», procede del análisis de la cerámica del valle de Ica por la Escuela de Berkeley (Menzel et al. 1964). Esa terminología no sirve como herramienta precisa en el estudio descriptivo y contextualizante de la iconografía Paracas-Nasca (Peters 1991:248-249) ya que no se registró, hasta la fecha, dos representaciones iguales y lo que se comparte son los elementos constitutivos de la personalidad de los personajes, las convenciones estilísticas y las reglas de sintaxis (Lévy 2017:71).
Finalmente, sólo futuras investigaciones podrán ayudan a entender mejor las interacciones socioculturales que se desarrollaron desde el final del Horizonte Temprano hasta el inicio del Intermedio Temprano en la Costa Sur del Perú. Existen aún preguntas pendientes e hipótesis por confirmar, en particular, sobre la validez de la secuencia estilística tradicional por la falta de fechados radiocarbónicos para definir adecuadamente el periodo tratado (Léon 2007). La recontextualización y el análisis pluridisciplinario de los materiales conservados en las colecciones museales no deben ser olvidados, sino, valorados y difundidos en nuestras investigaciones. De esta manera la arqueología cumplirá un rol de mayor relevancia en el aprendizaje continuo sobre las sociedades del Antiguo Perú.
Agradecimientos
Esta investigación no hubiera sido posible sin el apoyo del Museo Nacional de Antropología, Biodiversidad, Agricultura y Alimentación, agradecemos a, Julio César Alfaro Moreno, Jorge Paolo Zorogastúa López y a Lucio Laura Aguirre quienes nos dieron su tiempo para escuchar nuestro proyecto y las facilidades para acceder a tan valiosa información. A Luis Alberto Peña Callirgos, por facilitarnos sus fotografías durante la conservación del manto pintado, y a Ann H. Peters, por habernos brindando información complementaria sobre el estilo Paracas.
Al Museo de Sitio Julio C. Tello de Paracas, en especial a Aldo Accinelli, por permitirnos publicar las imágenes del manto pintado MSP-0043-02. También al Museo Regional «Adolfo
Bermúdez Jenkins», en especial a Susana Arce, por permitirnos publicar la imagen de la urna MRI-04634-01. Por último, a Patricia Chirinos por su ayuda en la búsqueda bibliográfica.
Notas
1.- Esta labor se efectuó para la reapertura del MSP en 2016. Estuvo a cargo de Luis Alerto Peña Callirgos, conservador textil, y de Jessica G. Lévy Contreras, asistente de conservación.
2.- Los archivos a los que haremos referencia de aquí en adelante son de corte inédito y están manejados por el dominio del MUNABA.
3.- Se puede comparar por ejemplo los hallazgos de las capas superiores de la tumba 27 con los de la tumba 1 de Cabezas Largas, excavada también por Engel y su equipo (Engel 1991:42, figs. 25 y 26).
4.- Cabe señalar que algunos elementos del registro gráfico no fueron comprensibles, tampoco aparecen de manera similar en las descripciones de Bischof y de Engel. Por ejemplo, en la img. 3 de este artículo, donde la ubicación de los fardos es distinta en ambos redibujos.
5.- Se estima que los dibujos tienen un 95% de certeza de acuerdo con la información original.
6.- A diferencia de Bischof, Engel menciona esa trepanación en la sien izquierda del individuo (Archivo Engel s/a:fol.91(b):159).
7.- Valor promedio contabilizando todas las piezas encontradas en el fardo VII.
8.- Gracias al análisis de los negativos de Engel, se pudo comprobar que la tela fue enrollada sobre sí misma después de haber sido extendida de manera horizontal para su registro fotográfico.
9.- Su investigación se centró principalmente en materiales procedentes de Cahuachi, centro ceremonial ubicado en la cuenca media del Río Grande de Nazca.
10.- La distribución de las manchas de pintura podría confirmar la idea de que los dos paños del manto fueron pintados al mismo tiempo.
11.- Para explicar las diferencias de color entre ambas partes de la tela, el artesano pudo diluir la pintura utilizada o elaborar diferentes mezclas que varían en su composición. Sin embargo, la decoración del manto pudo haber sido alterada también por acciones antrópicas, quizás por el ritual mortuorio ya que la documentación consultada deja entender que la pieza se ubicaba en las primas capas del envoltorio.
12.- Para complementar las imágenes presentadas, ver también la pieza con RN° 0000002134 del catálogo virtual del Museo Nacional de Arqueológica, Antropología e Historia del Perú.
Bibliografía
Archivo Engel
s/a 14a-VI-3, fol. 89 (2). Lima: Museo
Nacional de Antropología,
Biodiversidad, Agricultura y
Alimentación.
s/a 14a-VI-3 tumbas, fol. 91 (b). Lima:
Museo Nacional de Antropología,
Biodiversidad, Agricultura y
Alimentación.
s/a Files de negativos, fol.1. Lima:
Museo Nacional de Antropología,
Biodiversidad, Agricultura y
Alimentación.
Bachir Bacha, Aïcha y Oscar Llanos
2012 «Arqueología e iconografía de los textiles Paracas descubiertos en Ánimas Altas, Ica, Perú». En: Solanilla, Victoria (ed.). Actas de las V Jornadas Internacionales sobre Textiles Precolombinos. Barcelona: Universidad Autónoma de Barcelona, pp. 211-230.
Boucherie, Nathalie
2014 La couleur dans la civilisation Nasca: production tinctoriale et picturale, tesis doctoral. Lyon: Universidad Lumière Lyon 2,
Escuela de Ciencias sociales, Facultad de Geografía, Historia del Arte y Turismo.
Bray, Tamara L.
2009 «An Archaeological Perspective on the Andean Concept of Camaquen: Thinking Through Late Pre-Columbian Ofrendas y Huacas». Cambridge
Archaeological Journal 19(3):357-366.
Carmichael, Partrick H.
2016 «Nasca Origins and Paracas Progenitors». Ñawpa Pacha 36(2):53-94.
Dawson, Lawrence E.
1979 «Painted Cloth Mummy Masks of Ica, Peru». En: Pollard, Ann, et al. (eds.). The Junius B. Bird Pre-Columbian Textile Conference, 19 y 20 de mayo de 1973.
Washington D.C.: Textile Museum, Dumbarton Oaks Research Library and Collection and Trustees for Harvard University, pp. 83-104.
Dulanto, Jalh
2013 «Puerto Nuevo: redes de intercambio a larga distancia durante la primera mitad del primer milenio antes de nuestra era». Boletín de Arqueología PUCP 17:103-132.
Dwyer, Edward y Jane P. Dwyer
1973 «The Paracas Cemeteries: Mortuary Patterns in a Peruvian South Coastal Tradition». En: Benson, Elizabeth (ed.). Death and Afterlife in Pre-Columbian America: A Conference at Dumbarton Oaks, 27 de octubre de 1973. Washington D.C.: Dumbarton Oaks Research Library and Collections, pp. 145-161.
Dwyer, Jane P.
1979 «The Chronology and Iconography of Paracas-Style Textiles». En: Pollard, Ann, Elizabeth Benson y
Anne-Louise Schaffer (eds.). The
Junius B. Bird Pre-Columbian Textile Conference, 19 y 20 de mayo de 1973. Washington D.C.: Textile Museum, Dumbarton Oaks Research Library and Collection and Trustees for Harvard University, pp. 105-128.
Engel, Frédéric
1966 Paracas: cien siglos de cultura peruana. Lima: Juan Mejía Baca. 1991 Un desierto en tiempos prehispánicos: Río Pisco, Paracas, Río Ica. Lima: Centro de Investigaciones de Zonas Áridas,
C.I.Z.A.
Frame, Mary
2011 «Las prendas bordadas en de la necrópolis de Wari Kayan». En:
Arellano, Carmen et. al. Hilos para la eternidad: textiles funerarios del antiguo Perú. Bogotá: Museo Nacional de
Arqueología, Antropología e
Historia del Perú, Ministerio de
Cultura del Perú, Ministerio de Cultura de la República de Colombia, pp. 79-95.
León Canales, Elmo
2007 «Cronología de los fardos funerarios de Wari Kayan, Paracas Necrópolis». En:
Instituto Nacional de Cultura (ed.). Hilos del pasado: el aporte francés al legado Paracas. Lima:
Instituto Nacional de Cultura, pp.
33-48.
Lévy Contreras, Jessica G.
2017 Los apéndices serpentiformes en la iconografía Nasca: repertorio y significado, tesis de maestría en arqueología. Lima: Pontifica
Universidad Católica del Perú, Programa de Estudios Andinos.
Makowski, Krzysztof
2000 «Los seres sobrenaturales en la iconografía Paracas y Nasca». En: Burger, Richard (ed.). Los dioses del antiguo Perú vol. 1. Lima:
Banco de Crédito del Perú, pp.
277-311.
2017 «Lo real y lo sobrenatural en las iconografías Paracas-Nasca». En: Pardo, Cecilia y Peter Fux (eds.). Nasca. Lima: Museo de Arte de Lima, pp. 144-153.
Massey, Sarah A.
1986 Sociopolitical Change in the Upper Ica Valley, BC 400 to 400 AD:
Regional States on the South
Coast of Peru, tesis doctoral. Los
Angeles: University of California, Departamento de Arqueología. 1992 «Investigaciones arqueológicas en el valle alto de Ica: periodo Intermedio Temprano 1 y 2». En: Bonavia, Duccio (ed.). Estudios de arqueología peruana. Lima: FOMCIENCIAS, pp. 215-236.
Menzel, Dorothy et al.
1964 The Paracas Pottery of Ica: a study in Style and Time. Berkeley: University of California Press.
Ministerio de Cultura y Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú (eds.)
2013 Paracas. Lima: Ministerio de
Cultura, Museo Nacional de Arqueología,Antropología e Historia del Perú.
Museo Nacional de Antropología,
Biodiversidad, Agricultura y Alimentación (MUNABA)
2015 Catálogo de tejidos: del junco al algodón. La Molina: Universidad Nacional Agraria La Molina.
Peters, Ann H.
1991 «Ecology and Society in
Embroidered Images from the
Paracas Necrópolis». En: Paul, Ann (ed.). Paracas Art and Architecture: Object and Context in South Coastal Peru. Iowa City: University of Iowa Press, pp. 240-
314.
Taylor, Gérald
2000 Camac, camay y camasca y otros ensayos sobre Huarochirí y Yauyos, Cusco. Lima: Instituto
Francés de Estudios Andinos,
Centro de Estudios Regionales Andinos «Bartolomé de las Casas».
Tello, Julio C. y Toribio Mejía Xesspe
1979 Paracas; segunda parte: Cavernas y Necrópolis. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Yacovleff, Eugenio
1932 «Las falcónidas en el arte y las cerámicas de los antiguos peruanos». Revista del Museo Nacional 1(1):35-111.
Crédito de imágenes
Imgs 01, 02, 04, 05: cortesía del Museo Nacional de Antropología, Biodiversidad, Agricultura y Alimentación.
Imgs. 03, 11a y c: redibujado por Katherine A. Román Aquino.
Imgs. 06-08, 10 : cortesía de Luis Alberto Peña Callirgos y del Museo de Sitio Julio C. Tello de Paracas.
Img. 09: fotografías de Jessica G Lévy Contreras; cortesía: Museo de Sitio Julio C. Tello de Paracas.
Img. 11(b): cortesía del Museo Regional de Ica «Adolfo Bermúdez Jenkins».
0 notes