#27. Filosofía
Explore tagged Tumblr posts
Text
“Federico García Lorca: Entre la Tragedia de la Existencia y La Belleza de la Poesía”

View On WordPress
#Cante Jondo#Derecho#Dramaturgia#Federico García Lorca#Filosofía y Letras#Generación del 27#Guerra Civil Española#literatura española#Poesía española#Poet en Nueva York#siglo XX#Trilogía Trágica.
0 notes
Text

[Drawtober 2018]
Day 27. Interview with Chupacabra / Entrevista con el Chupacabras HISTORIA Ese día yo tenía una tarea especial, entrevistar a un ser legendario, pero no eran una tarea con la que pudiese sentirme cómoda, primero, yo era científica, no reportera o presentadora. Además, no hablaba idioma monstruo con fluidez. Estaba nerviosa, pero como mi filosofía de vida era "tirar pa'lante", me coloqué la larga túnica que usaban en el programa y me acerqué al escritorio del escenario.
Me senté con propiedad en la silla, acomodé las largas mangas para no hacerlas un nudo, con esa ropa podría pasar por una parca. Reí suavemente ante la idea y me dieron la señal de que en un par de minutos estaríamos al aire. Respiré profundo, mis manos sudaban dentro de las mangas, así que trate de secarlas con la tela, miré al coordinador de escenario, quien me daría la señal.
Vi un conteo regresivo con los dedos por su parte, 3-2-1. Suspiré por última vez y comenzó el programa. "Buenas noches, damas y caballeros, humanos y seres mágicos, esta noche seré su presentadora, la cadena me ha invitado para acompañarlos, no solo eso, esta noche tenemos un invitado especial", trataba de que no se me enredara la lengua mientras seguía mi guion. "Por años fue considerado el terror de los granjeros de norte y centro América, ¿Pero en realidad es eso cierto? Esta noche tenemos con nosotros al increíble Chupacabras". Estiré mi mano para presentar educadamente al monstruo, entró caminando y se sentó en la silla huevo que tenía delante mío. La entrevista comenzó.
#chupacabra#monsters#monster art#monster#creature design#drawtober#drawing#my draws#tradicional art#colombia#traditional art#traditional drawing#traditional illustration
4 notes
·
View notes
Text
“La memoria no es lo que recordamos, sino lo que nos recuerda. La memoria es un presente que nunca acaba de pasar”
Octavio Paz

Octavio Irineo Paz Lozano, fue un poeta ensayista y diplomático mexicano, nacido en la ciudad de México en marzo de 1914. Se le considera uno de los mas influyentes autores del siglo XX y uno de los grandes poetas de todos los tiempos.
A los pocos meses de unirse su padre al ejército zapatista, su madre lo llevó a vivir a la casa de su abuelo paterno a Mixcoac, un poblado cercano a la ciudad de México, en donde vivieron un tiempo para posteriormente asilarse en Los Ángeles con la representación de Emiliano Zapata en los Estados Unidos.
Su padre trabajó como escribano y abogado de Emiliano Zapata y estuvo involucrado en la reforma agraria que siguió a la Revolución.
Octavio Paz recuerda su imposibilidad para comunicarse, en Los Angeles, fue víctima de burlas por no hablar inglés y después, cuando regresa a México.
Su padre participó como diputado en el movimiento vasconcelista, y aunque Octavio no participó en él, comulgó con el ideal que lo guiaba. Estudió en las facultades de leyes y de Filosofía y letras de la Universidad Nacional, y en 1937 se casó con la escritora Elena Garro abandonando sus estudios para realizar junto con su esposa, un viaje a Europa en donde entraría en contacto con Cesar Vallejo y Pablo Neruda, y en donde fue invitado al Congreso de Escritores Antifascistas de Valencia.
Hasta finales de 1937, permaneció en España en donde conoció a Rafael Alberti, Antonio Machado y Nicolas Guillen, así como a importantes poetas de la generación del 27. Escribió numerosos artículos en apoyo a la causa republicana.
En 1938, tras regresar de Paris y Nueva York , Octavio Paz vivió en México, en donde colaboró con los refugiados republicanos españoles, especialmente con los poetas del grupo Hora de España.
A finales de 1943, Octavio Paz recibe una beca Guggenheim para visitar los Estados Unidos, y hasta 1953 residió fuera de su país natal.
Al concluir la Segunda Guerra Mundial en París después de ingresar al servicio exterior mexicano, entra en contacto con Benjamin Péret y establece una gran amistad con André Breton, alejándose del marxismo y el existencialismo, y acercarse al surrealismo.
En la década de los 60, regresa al servicio exterior mexicano y es destinado como funcionario en la embajada mexicana en Paris, y de 1961 a 1968 en la embajada de la India, terminando su carrera diplomática en 1968 cuando renunció como protesta contra la política represiva del gobierno mexicano de Gustavo Diaz Ordaz.
Durante la década de los 70, ejerció la docencia en universidades americanas y europeas y en Mexico funda diversas revistas como Plural y Vuelta.
En 1990 se le concedió el premio Nobel de Literatura como un reconocimiento a su ejemplar trayectoria a las letras hispanoamericanas, reconocimiento que le haría obtener mas tarde los premios Cervantes en 1981 y El Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades en 1993.
La vasta producción de Octavio Paz se encuadra en dos géneros: La lírica y el ensayo. Su poesía se adentró en los terrenos del erotismo, la experimentación formal y la reflexion sobre el destino del hombre. En su obra poética, Paz entroncó con la tradición surrealista, el contacto con lo oriental y la alianza entre el erotismo y el conocimiento.
Con el surrealismo descubre el poder liberador de la palabra y con la valoración de lo irracional, la posibilidad de devolverle al lenguaje unas dimensiones míticas.
Octavio Paz muere en abril de 1988 en Coyoacán en la ciudad de México a los 84 años de edad. El escritor había sido trasladado por la presidencia de la República en enero de 1997 ya enfermo, luego de un incendio que destruyó su departamento y parte de su biblioteca en 1996.
Fuente Wikipedia y biografiasyvidas.com
#citas de reflexion#escritores#poetas en español#frases de poetas#citas de poetas#poetas#citas de escritores#frases de escritores#octavio paz#méxico#coyoacán
14 notes
·
View notes
Text
Quien domina la cultura siempre acabará dominando el Estado

Por Alain de Benoist
Traducción de Juan Gabriel Caro Rivera
La siguiente entrevista fue publicada por primera vez el 27 de junio en el blog del escritor turco Eren Yesilyurt.
Alain de Benoist es un escritor y pensador francés considerado como uno de los principales representantes del movimiento europeo conocido como la Nueva Derecha. De Benoist ha escrito muchas obras importantes, especialmente sobre la identidad, la cultura y el nacionalismo. Le he preguntado sobre la Revolución Conservadora, el gramscismo de derechas, las elecciones francesas y muchos otros temas. Esta es la primera entrevista que se ha hecho a de Benoist en Turquía.
¿Qué piensa del concepto de “Revolución Conservadora”? ¿Qué significado tiene hoy el concepto de Revolución Conservadora? Usted es considerado como un intelectual francés que muestra un considerable interés por los intelectuales alemanes del siglo pasado, especialmente por Friedrich Nietzsche, Carl Schmitt y Ernst Jünger. Empecemos por su interés por la Revolución Conservadora y los intelectuales conservadores revolucionarios.
La expresión “Revolución Conservadora” suena como una especie de oxímoron, una contradicción en los términos. Pero no es asó. Cuando uno desea hacer cambios radicales con tal de preservar ciertos elementos obviamente te conviertes automáticamente en un revolucionario. Si pensamos, por ejemplo, que para preservar los diferentes ecosistemas tenemos que acabar con el sistema capitalista, principal responsable de la contaminación y los daños ecológicos, entonces se hace manifiesto la magnitud de los cambios que debemos hacer. Muchos autores (y no sólo en Alemania) han sido clasificados como revolucionarios conservadores, empezando por Hegel, Walter Benjamin y Gustav Landauer.
También hay que recordar que lo que ahora llamamos Revolución Conservadora (RC) en Alemania nunca fue un término que usaran estos autores para autodescribirse. Ese término fue acuñado por el ensayista suizo-alemán Armin Mohler en una conocida tesis publicada en 1951 para designar a varios centenares de autores y teóricos que, bajo la República de Weimar, no pertenecían ni a la derecha tradicional o al nacionalsocialismo. Mohler distinguió varias corrientes diferentes dentro de la RC, siendo las principales los Jóvenes Conservadores, los Nacionalrevolucionarios y los representantes del movimiento Völkisch.
Usted busca crear una revolución cultural de derechas en contra de la hegemonía cultural de las izquierdas. Es conocido su interés por intelectuales de derecha como Schmitt y Jünger, así como por intelectuales marxistas como Antonio Gramsci. Usted incluso se describe como un “gramscianista de derechas”. ¿Qué han aprendido los intelectuales de derechas de Gramsci? ¿Por qué es tan importante la hegemonía cultural? Y tomando en cuenta lo anterior, ¿qué significa el concepto de “metapolítica”, un concepto muy utilizado por usted?
Antonio Gramsci, uno de los líderes del Partido Comunista Italiano, fue el primero en plantear la tesis de que ninguna revolución política es posible a menos que la mente de las personas haya sido imbuida por ciertos valores, temas y “mitos” transmitidos por los partidarios de esa revolución. En otras palabras, sostuvo que la revolución cultural era la condición sine qua non de cualquier revolución política y asignó esta tarea a lo que él llamó los “intelectuales orgánicos”. El ejemplo clásico de este problema sería la Revolución Francesa de 1789, que probablemente no habría sido posible si las élites de esa época no hubieran simpatizado con las ideas difundidas por la filosofía de la Ilustración. Del mismo modo, podría decirse que Lenin fue posible primero gracias a Marx.
El concepto de “metapolítica”, a menudo muy mal entendida, se refiere sobre todo al trabajo de los “intelectuales orgánicos”. La metapolítica es lo que está más allá de la política cotidiana: por lo que en ciertos momentos es más importante dedicarse al trabajo de las ideas, a un esfuerzo cultural y teórico, que embarcarse en empresas políticas prematuras condenadas al fracaso.
El “gramscismo” no hace referencia necesariamente a una familia particular de pensamiento. Ser conscientes de que la cultura no es algo secundario frente a la acción política es una idea importante para cualquier círculo. En este sentido he podido hablar de “gramscismo de derechas”.
Añadiría que, a finales de la década de 1970, me di cuenta de que el mundo estaba en un proceso de cambio y que los conceptos y teorías de los años anteriores se estaban quedando cada vez más obsoletos como consecuencia de ello. El gran ciclo de la Modernidad parecía estar llegando a su fin, mientras que el mundo venidero era aún demasiado incierto. Llegué a la conclusión de que había que empezar de cero y construir una doctrina intelectual sin preocuparse por la procedencia de sus ideas. Para mí no existen ideas de derechas e ideas de izquierdas, sino ideas correctas e ideas erróneas.
Mayo de 1968 fue sin duda un punto de inflexión, pero tampoco debemos sobrevalorarlo. Ante todo, debemos darnos cuenta de que en mayo del 68 surgieron dos corrientes que estuvieron relacionadas la una con la otra, pero que en realidad eran muy ajenas entre sí. Por un lado, había revolucionarios sinceros que querían romper con la sociedad del espectáculo, teorizada por Guy Debord y más tarde por Jean Baudrillard, y poner fin a la lógica del beneficio; y por otro, liberales-libertarios que querían fundar “una playa sobre la cual ver guijarros” y que obedecía a una realidad puramente hedonista. Los representantes de esta tendencia se dieron cuenta rápidamente de que el sistema capitalista y la ideología de los derechos humanos eran los principios más indicados para permitirles alcanzar la libertad ilimitada y la “revolución del deseo” que tanto buscaban.
Desde este punto de vista, yo no diría que seguimos viviendo en una hegemonía cultural creada por mayo del 68, sino que, más bien, estamos viviendo el reinado de una ideología dominante basada en una antropología de tipo liberal, a la que se han adherido muchos de los antiguos actores de mayo del 68. La hegemonía innegable de esta ideología dominante, cuyos dos vectores principales son la ideología del progreso y la ideología de los derechos humanos, no tiene nada de inevitable. En cuanto al argumento que cita (“los derechistas dirigen el Estado, pero nosotros dirigimos la cultura”), me parece extremadamente hipócrita, que es precisamente lo que Gramsci nos ayudó a comprender: quien domina la cultura siempre acaba dominando el Estado. La prueba es que quienes hoy dirigen el Estado están cada vez más influidos y manipulados por la ideología dominante que reina también en los medios de comunicación y en los círculos editoriales del sector cultural. Como vio claramente Marx, esta ideología dominante también está siempre al servicio de la clase dominante.
Con el inicio de la globalización parece que la distinción entre derecha e izquierda ya no es tan fuerte como antes y que resulta insuficiente para definir los conflictos actuales que se libran en la arena política. ¿Cómo podemos caracterizar las tensiones políticas del siglo XXI? ¿En base a qué contradicciones fundamentales divergen los países y el mundo? En su opinión, ¿siguen siendo válidas las distinciones entre izquierda y derecha? ¿Se ha convertido hoy la política esencialmente en una guerra cultural?
Lo que se denomina “populismo”, a menudo de forma puramente polémica, es uno de los fenómenos más característicos de la recomposición política que ya he mencionado. También habría que hablar de la aparición de “democracias iliberales”. Pero no hay que equivocarse: No existe una ideología populista, ya que el populismo es ante todo un estilo y este estilo puede estar al servicio de sistemas y doctrinas muy diferentes. Lo que mejor caracteriza al populismo es la clara distinción que hace entre democracia y liberalismo. En un momento en que las democracias liberales están todas más o menos en crisis, es hora de reconocer que existe una incompatibilidad fundamental entre liberalismo y democracia. La democracia se basa en la soberanía popular y en la distinción entre ciudadanos y no ciudadanos. El liberalismo analiza las sociedades desde la perspectiva del individualismo metodológico, es decir, piensa todo como una agregación de individuos. Desde el punto de vista liberal, los pueblos, las naciones y las culturas no existen como tales (“la sociedad no existe”, como dijo Margaret Thatcher). El liberalismo espera que el Estado garantice los derechos individuales sin percibir la dimensión colectiva de las libertades. También condiciona el ejercicio de la democracia rechazando cualquier decisión democrática que contradiga la ideología de los derechos humanos.
La asimilación del populismo a la “extrema derecha” (concepto que aún necesita de una definición precisa) no resulta para nada serio. Cuando se tildan de “extremistas” las reivindicaciones de una mayoría de ciudadanos, en última instancia se legitima el extremismo. Al hacerlo, terminamos por ser incapaces de cuestionar las causas profundas del auge del populismo.
Todavía es demasiado pronto para hacer un balance de los regímenes populistas que han surgido en los últimos años. A algunos les va muy bien. Otros han empezado a decepcionar a su electorado transigiendo con el sistema, como vemos actualmente en Italia (aunque el Gobierno de Giorgia Meloni es simplemente conservadurismo liberal que verdadero populismo). Pero carecemos de la perspectiva necesaria para emitir un juicio global.
Aún no se ha producido el fin de la hegemonía liberal y “occidentalista”, pero nos estamos acercando rápidamente a ello. Lo que ocurra en Francia, Alemania, España e Italia en los próximos diez o quince años será sin duda decisivo. Ya está claro que hemos entrado en un periodo de interregno, es decir, en un periodo de transición. La característica de los periodos de transición es que todas las instituciones experimentan una crisis generalizada. La brecha que se ha ensanchado entre la “clase alta” y las clases populares, asociada a una clase media en declive; la miseria social debida a la inseguridad política, económica y cultural de la mayoría; las amenazas que plantea la generalización de la precariedad y el agravamiento de la inseguridad, todo ello no hace sino agravar la crisis.
Pronto se celebrarán las elecciones al Parlamento Europeo. Todos los sondeos predicen que, en muchos países, incluida Francia, las elecciones darán la victoria a movimientos que durante mucho tiempo han sido etiquetados y demonizados como de “extrema derecha” por los actores políticos dominantes. ¿Qué puede decirnos del destino del populismo en la arena política? ¿Seguirán estos movimientos una línea de compromiso y se integrarán en el sistema, como en el caso de Italia, o estamos ante el principio del fin del orden de Maastricht y de la hegemonía liberal?
Es probable que la decisión de Emmanuel Macron de disolver la Asamblea Nacional tras las elecciones europeas, marcadas por el espectacular ascenso de la Agrupación Nacional (más del 30% de los votos) y el hundimiento de la antigua “mayoría presidencial” (15% de los votos o el 8% de los votantes registrados) acelere aún más la recomposición política. Mientras escribo, nos acercamos a las elecciones legislativas que tal disolución ha hecho inevitables. Creo que todo ello confirmará las tendencias reveladas por las elecciones europeas, a pesar de las diferencias entre los dos sistemas de votación, pero no podemos saber de antemano en qué medida. Lo que es seguro es que entramos en un periodo de gran inestabilidad. Son posibles los escenarios más diversos. Oswald Spengler usaba la expresión “años decisivos”.
#alain de benoist#política#izquierda#derecha#metapolítica#cultura#revolución cultural#filosofía#revolución conservadora
11 notes
·
View notes
Text
Piedad Bonett
“A los quince años descubrí que una bicicleta y el viento sobre mi cara podían ser una forma suprema de felicidad". -Piedad Bonett
[Donde nadie me espere]- Piedad Bonett
¡Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana 2024 ¡
Piedad Bonnett (Amalfi, Antioquia, 1951) es una poeta, novelista, dramaturga y crítica literaria colombiana. Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana 2024.
Hija, nieta y hermana de maestros, Piedad Bonnett nació en el municipio antioqueño de Amalfi en el seno de una familia muy católica. Con 14 años ya escribía y leía poesía. Estudió en un internado y más tarde se licenció en Filosofía y Letras de la Universidad de los Andes, donde ha ejercido como profesora en filosofía y lenguas y donde ocupó la cátedra de literatura desde 1981. Tiene una maestría en Teoría del Arte, la Arquitectura y el Diseño por la Universidad Nacional de Colombia. Fue profesora de la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de Los Andes de 1981 a 2010.
Pasó 30 años dando clases a adolescentes en la Universidad de Medellín.
Su primer libro de poesía De círculo y ceniza» fue publicado en 1989 y recibió una mención de honor en el Concurso Hispanoamericano de Poesía Octavio Paz.
En 1992 recibió la beca Francisco de Paula Santander para un trabajo de dramaturgia. En 1994 fue galardonada con el Premio Nacional de Poesía otorgado por Colcultura con «El hilo de los días».
En 1996 publicó Ese animal triste.
En 1998, recibió una de las becas de investigación del Ministerio de Cultura, con el proyecto Cinco entrevistas a poetas colombianos, que dio origen a su libro Imaginación y oficio, publicado por la Universidad de Antioquia, 2003. En 2011 obtuvo el premio "Casa América de Poesía Americana" por Explicaciones no pedidas.
Su poesía, teatro y narrativa están profundamente arraigadas en su experiencia vital y expresan la visión de la mujer de clase media en un país desgarrado por múltiples violencias, desigualdades y conflictos.
Cuando su hijo Daniel tenía 18 años fue diagnosticado de esquizofrenia y diez años después se suicidó en Nueva York donde estudiaba arte en Columbia. A partir de la experiencia publicó Lo que no tiene nombre (2013), una reflexión sobre el suicidio y el desconcierto que provoca la muerte de un hijo.
En Qué hacer con estos pedazos (2022) habla de la insatisfacción, de la vida matrimonial, la vejez, y las relaciones familiares. También se ha dedicado a la crítica literaria. Es columnista del periódico El Espectador desde 2012.
En el XIV Encuentro de poetas del mundo latino, que tuvo lugar en Ciudad de México y Aguascalientes entre el 25 y el 31 de octubre de 2012, le fue otorgado el premio de poesía Poetas del Mundo Latino Víctor Sandoval 2012 por su aporte a la lengua castellana. En 2017 recibió el premio Generación del 27 por Los habitados.
Cuentos y ensayos suyos han sido publicados en distintas revistas y periódicos del país y del extranjero. Ha representado a Colombia en numerosos encuentros de poesía en Granada (España), Córdoba (España), Morelia (México), Rosario (Argentina) y Medellín (Colombia), entre muchos otros, y en encuentros literarios como el Festival de Literatura de Berlín y el Hay Festival de Segovia. En 2008 fue la poeta homenajeada por la Consejería para la equidad de la Mujer de la Presidencia de la República, durante la Feria del libro de Bogotá.
Su poesía ha sido traducida al italiano, al inglés, al francés, al sueco, al griego y al portugués.
Pido al dolor que persevere- Piedad Bonett
Pido al dolor que persevere.
Que no se rinda al tiempo, que se incruste como una larva eterna en mi costado para que de su mano cada día con tus ojos intactos resucites, con tu luz y tu pena resucites dentro de mí.
Para que no te mueras doblemente pido al dolor que sea mi alimento, el aire de mi llama, de la lumbre donde vengas a diario a consolarte de los fríos paisajes de la muerte. -Piedad Bonett
Ahora que ya no soy más joven- Piedad Bonett
"Ahora que ya remonto la mitad del camino de mi vida, yo que siempre me apené de las gentes mayores, yo, que soy eterna pues he muerto cien veces, de tedio, de agonía, y que alargo mis brazos al sol en las mañanas y me arrullo en las noches y me canto canciones para espantar el miedo, ¿qué haré con esta sombra que comienza a vestirme y a despojarme sin remordimientos? ¿Qué haré con el confuso y turbio río que no encuentra su mar, con tanto día y tanto aniversario, con tanta juventud a las espaldas, si aún no he nacido, si aún hoy me cabe un mundo entero en el costado izquierdo? ¿Qué hacer ahora que ya no soy más joven si todavía no te he conocido?" -Piedad Bonett “Emilia llamaba todos los días a su madre. Aunque, si lo piensa bien, sólo lo hizo con cierta asiduidad cuando esta empezó a hacerse vieja. Pero ¿qué es empezar a hacerse vieja? ¿Tener sesenta, setenta? Tiene claro, sí, que cuando su madre se convirtió definitivamente en una anciana vacilante, la llamaba por la mañana y por la noche. Resultaba agotador mantener viva la comunicación, porque se había ido sustrayendo del mundo, de modo que atendía a los datos de la realidad exterior con cara de estupefacción, como un Niño que recibe una orden que no comprende". -Piedad Bonett - S.O.S.- Piedad Bonett
Estoy pensando qué cuerda podría lanzarte yo, qué salvavidas.
Y pensando también -con el alma estrujada en un turbión de pena- en el hondo sofoco de tus aguas, en tu esfuerzo de nadar y nadar la vida entera, en tus ojos que buscan, como peces sonámbulos ensombrecidos de algas y de arena.
En tu cansancio, en tu desgarradura.
Pero no tengo cuerda ni red para salvarte ni oración que conjure las tinieblas o que sirva de tabla de naufragio y ni siquiera -ahí donde me ves, cargada con mis jarcias- tengo orilla certera. -Piedad Bonett

Literatura, arte, cultura y algo más
4 notes
·
View notes
Text

«Mediante la palabra “pensar” entiendo todo aquello que acontece en nosotros de tal forma que nos apercibimos inmediatamente de ello; así pues, no sólo entender, querer, imaginar, sino también sentir es considerado aquí lo mismo que pensar. Pues si dijera que veo o que camino, e infiriera de ello que yo soy; en el caso de que entendiera al decir tal que hablo de la acción que se realiza con mis ojos o con mis piernas, esta conclusión no es infalible en modo tal para que no tenga motivo para dudar de ella, puesto que puede suceder que piense ver o que piense caminar aunque no abra los ojos y aunque no abandone mi puesto; es así, pues esto es lo que acontece en algunas ocasiones mientras duermo y lo mismo podría llegar a suceder si no tuviera cuerpo. Pero sí, por el contrario, solamente me refiero a la acción de mi pensamiento, o bien de la sensación, es decir, al conocimiento que hay en mí, en virtud de la cual me parece que veo o que camino, esta misma conclusión es tan absolutamente verdadera que no puedo dudar de ella, puesto que se refiere al alma y sólo ella posee la facultad de sentir o de pensar, cualquiera que sea la forma.»
Rene Descartes: Principios de filosofía. Alianza Editorial, págs. 26-27. Madrid, 1995.
TGO
@bocadosdefilosofia
#rene descartes#descartes#principios de filosofía#pensar#pensamiento#atributo#atributos#modo#modos#entender#querer#imaginar#sentir#modos del pensamiento#sujeto#alma#duda#duda metódica#método de la duda#primera certeza#facultad#racionalismo#barroco#filosofía moderna#época moderna#filosofía francesa#teo gómez otero
5 notes
·
View notes
Text
"Desde ya nos interesa oponernos claramente a esa filosofía fácil que se apoya sobre un sensualismo más o menos franco, más o menos novelesco, y que pretende recibir directamente sus lecciones de un dato claro, limpio, seguro, constante, siempre ofreciéndose a un espíritu siempre abierto. He aquí entonces la tesis filosófica que sostendremos: el espíritu científico debe formarse en contra de la naturaleza, en contra de lo que es, dentro y fuera de nosotros, impulso y enseñanza de la naturaleza, en contra del entusiasmo natural, en contra del hecho coloreado y vario. El espíritu científico debe formarse reformándose."
— G. Bachelard (1945). Pág 27.
2 notes
·
View notes
Text
¡Hola!
Las conclusiones siempre han sido las partes más difíciles de escribir para mí en un texto porque siento que en el cuerpo ya he dicho lo que tengo por decir. Las introducciones, en cambio, son siempre incómodas, graciosas, extrañas y curiosamente inadecuadas. Iniciamos a tientas, y eso es aceptado, mientras que al culminar se espera que hayamos aprendido lo suficiente para desenvolvernos con destreza. Ni el mundo externo ni el interno funcionan tan fácilmente, por supuesto. Detesto las expectativas (tanto como a las conclusiones), pero tomaré prestado este motivo para introducirme semi-formalmente, aun con un poco de incomodidad ;).
Soy Massiel, tengo 27 años y actualmente me encuentro en Cambridge, Inglaterra, haciendo mi maestría (MPhil) en Theology, Religion and Philosophy of Religion. Parte del por qué he abierto este blog es porque quiero compartir mis experiencias aquí, como estudiante y como ser humano, hablar de temas incómodos y usualmente omitidos, así como reflexionar en conjunto. Creo que cada día es una oportunidad para esto último. Amo escribir, investigar, dormir y caminar. También la espiritualidad es importante para mí así que aquí encontrarán un poco de eso, así como algunas referencias a filósofxs que leo y escucho, por supuesto, y que creo que transmiten mucho para un vivir más consciente. Soy fotógrafa amateur, así que ahora ya saben también qué esperar.
Empecé a estudiar filosofía porque quería ser, y cito a mi yo de diecinueve años, “más consciente del mundo y de mí misma”. Porque la búsqueda es interminable, este es el motivo por el cual me encuentro aquí ahora: aprender, transformarme y vivir lo que me haya de enseñar la vida, los seres y las personas. Eso es lo que estoy buscando desde hace mucho tiempo, aunque ahora con el corazón más abierto. Es decir, ahora busco también amar y abrazar la experiencia de estar aquí. Porque esto último es relacional, tal como la vida, he decidido salir de mi dolorosamente cómodo caparazón de la timidez para compartir un poco de mí en este lugar. Te agradezco que hayas llegado hasta aquí y espero que también hagas de tu viaje uno que merezca la pena ser vivido, para lo cual la curiosidad es un gran motivo e hilo conductor, como lo es decidir hacer algo distinto tras sentir que cada día es igual de aburrido que el anterior.
Voy a estudiar latín ahora (estoy un poco atrasada), así que ¡hasta la próxima!
3 notes
·
View notes
Text
👑 Anna Beatrice d’Este

“Retrato oficial de Su Majestad la Reina Anna Beatrice d’Este” Óleo sobre lienzo atribuido a Vittorio Greggi, fechado en 1804. Actualmente en exhibición permanente en la Galería de los Monarcas del Museo Histórico de Valeriano.
Nombre completo: Anna Beatrice Maria Eleonora d’Este Fecha de nacimiento: 2 de abril de 1769 Lugar de nacimiento: Palacio Ducal de Módena, Ducado de Módena y Reggio Padres: Ercole III d’Este y Maria Teresa Cybo-Malaspina Casa de origen: Casa de Este Casa Real por matrimonio: Casa Real de Valeriano Consorte: Giovanni I di Valeriano Títulos: Princesa de Módena, Reina consorte de Valeriano (1803–1820), Reina Madre (1820–1844) Predecesora: Elisabetta Farnese di Parma Sucesora: Carlotta di Braganza e Borbone Fallecimiento: 12 de noviembre de 1844 (75 años), Palacio de Villalba, Valeriano Sepultura: Cripta Real de la Catedral Basílica San Luigi Gonzaga, Montevalle
✦ Orígenes familiares y juventud en Módena
Anna Beatrice Maria Eleonora d’Este nació el 2 de abril de 1769 en el majestuoso Palacio Ducal de Módena, siendo la hija menor del duque Ercole III d’Este y de la princesa Maria Teresa Cybo-Malaspina, soberana de Massa y Carrara. Desde su nacimiento, su vida estuvo marcada por las intrigas palaciegas, la exquisita cultura musical de la corte estense y una educación poco convencional para las princesas italianas de la época.
La joven Anna creció rodeada de partituras, lenguas extranjeras y paseos formales por las galerías del palacio donde colgaban retratos de sus antepasados renacentistas. Su madre, mujer de carácter firme, exigía de ella perfección en el protocolo, mientras que su padre, de talante más permisivo, le permitió desarrollar una curiosidad vivaz por el teatro, la filosofía ilustrada y las artes plásticas.
Los cronistas de la corte modenesa la describían como precoz, altiva y dotada de una belleza “singularmente serena”, con ojos oscuros de expresión cambiante y un carácter ya entonces indomable. Se dice que a los once años protagonizó un escándalo doméstico al negarse a besar la mano de un prelado que criticó a su madre durante una visita. A los quince, escribía cartas en francés y latín, participaba en veladas literarias disfrazada de pastora virgiliana y leía con avidez a Rousseau y Alfieri.
Aunque su nombre sonó entre los posibles enlaces dinásticos para las casas de Parma, Saboya y el imperio austríaco, su destino dio un giro inesperado cuando, en 1785, su padre recibió una propuesta informal de alianza proveniente de una corte menor, pero en crecimiento: la del recién fundado Estado Real de Valeriano. Lo que comenzó como una curiosidad diplomática se transformaría en uno de los matrimonios más comentados y problemáticos de toda la historia valeriana.

"Retrato juvenil de Anna Beatrice d’Este" Óleo sobre lienzo atribuido a Gabriele Morlani, circa 1783. Pintado en el Salón Dorado del Palazzo Ducale de Módena. Colección de la Galería Este-Valeriano, Montevalle.
✦ Matrimonio real y llegada a Montevalle
El 27 de abril de 1786, Anna Beatrice Luigia d’Este contrajo matrimonio con el príncipe heredero Giovanni di Valeriano, en una ceremonia celebrada en Módena que fue interpretada por las cancillerías europeas como una jugada diplomática notable: la joven y aún poco consolidada Casa Real de Valeriano se unía a la ilustre y antiquísima Casa d’Este, emparentada directamente con el emperador del Sacro Imperio. Anna Beatrice era hija del duque Ercole III y sobrina del emperador José II, y su nombre comenzaba a resonar en los círculos vieneses por su inteligencia, gusto refinado y temperamento ambicioso.
Tenía apenas 16 años cuando abandonó Módena rumbo a Montevalle, escoltada por una comitiva de 180 personas: damas de compañía, músicos, filósofos ilustrados, modistas franceses y hasta un boticario personal. Su arribo causó conmoción. En una corte valeriana acostumbrada a la sobriedad, la religiosidad y el decoro clásico, la irrupción de una figura tan excéntrica como elegante generó desde asombro hasta escándalo. El día de su entrada oficial al palacio, Anna Beatrice vistió una capa de terciopelo rojo bordada con lirios dorados, un gesto que rompía con la costumbre valeriana de usar azul marino en señal de humildad. La reina madre, Elisabetta Farnese di Parma, lo consideró una afrenta directa, y desde ese momento la relación entre suegra y nuera se tiñó de una tensión sutil pero constante.
La joven princesa heredera no tardó en marcar su propio estilo. Transformó los salones del Palacio Real en escenarios de veladas musicales, introdujo el uso de perfumes orientales en la corte, reorganizó el vestuario ceremonial de las damas nobles e instaló en Villalba la residencia veraniega una biblioteca personal con obras ilustradas que incomodaban a algunos clérigos.
A pesar de la presión que significaba la vida palaciega valeriana, Anna Beatrice se sintió fascinada por Montevalle y por su esposo Giovanni, a quien describió en una de sus cartas privadas como “un hombre de silencios largos, pero de convicciones hondas”. Al principio de su matrimonio, el vínculo entre ambos fue estrecho y afectuoso. El nacimiento de su primer hijo, Luigi Francesco Vittorio, en marzo de 1788, consolidó su posición como madre del heredero y futura reina consorte.
Con el paso de los años, sin embargo, las diferencias entre Anna Beatrice y su entorno se fueron ampliando. La corte se dividía entre quienes la veían como una fuerza renovadora y quienes la consideraban una amenaza a las tradiciones. Ella no era una figura pasiva: organizaba cenas con pensadores ilustrados, protegía a artistas foráneos y desafiaba abiertamente los códigos de etiqueta, a veces incluso en presencia de la reina madre. Su salón en Villalba comenzó a atraer a nobles más jóvenes, a diplomáticos extranjeros e incluso a clérigos progresistas, consolidándose como un polo alternativo de influencia dentro del Estado Real.
En paralelo, su esposo Giovanni, de espíritu más reservado, se mantuvo dentro de los márgenes tradicionales del poder. Si bien no impidió los movimientos de su esposa, comenzó a mostrarse distante hacia algunas de sus decisiones, especialmente aquellas que tocaban asuntos simbólicos o religiosos. Las primeras grietas del matrimonio comenzaron a hacerse visibles en la década de 1790, aunque en público ambos mantenían la compostura y la apariencia de armonía.
En suma, la llegada de Anna Beatrice a Montevalle no fue solo el ingreso de una nueva princesa: fue la entrada de una nueva época. Su estilo cosmopolita, su vocación de poder, su sensibilidad artística y su capacidad de desafiar convenciones la convirtieron desde muy temprano en una figura insoslayable de la vida valeriana. Para muchos, su coronación como reina consorte en 1803 no fue más que la confirmación formal de un reinado simbólico que ya ejercía desde hacía años.

"Anna Beatrice d’Este a su llegada a Montevalle", óleo atribuido a Gianbattista Rinaldi, ca. 1786. Actualmente en la Galería de Retratos Reales del Palacio de Montevalle.
✦ Descendencia, conflictos con la Reina Madre y la crianza de Luigi II
Anna Beatrice d’Este, reina consorte de Giovanni I di Valeriano, fue una figura central y profundamente divisiva en la historia del Estado Real de Valeriano. Su llegada a Montevalle en 1786 marcó una ruptura estética, moral y política dentro de la corte. A sus dieciséis años, contrajo matrimonio con el heredero del trono, Giovanni, y pronto dio a luz al primer hijo varón de la nueva generación: Luigi Francesco Vittorio di Valeriano, nacido el 10 de marzo de 1788. Posteriormente, tuvo varios hijos más, incluyendo a Camilla (1791), Tomasso (1793), Maria Enrichetta (1795), Giuseppe Benedetto (1798), Eleonora (1800) y Alessandro (1802), cuyas vidas jugarían un papel importante en la vida política, religiosa y cultural del Reino.
Sin embargo, su papel como madre fue cuestionado y, en gran parte, desplazado por la figura dominante de su suegra, la Reina Madre Elisabetta Farnese di Parma. Elisabetta, ya consagrada como modelo de virtud católica y orden moral, reclamó para sí la crianza del primogénito Luigi II, a quien formó bajo una estricta educación religiosa y disciplinaria, relegando a Anna Beatrice a un segundo plano. Este gesto, aprobado por el Consejo Real y respaldado por el propio rey Vittorio Emanuele I, fue la primera herida abierta en una relación que se volvería legendariamente conflictiva.
Desde su llegada a Montevalle, Anna Beatrice había mostrado una visión moderna y culturalmente ambiciosa de la vida cortesana: introdujo tertulias, reformas estéticas en los salones del Palacio Real, invitó a filósofos ilustrados y artistas, y organizó mascaradas y conciertos con cierta libertad en el protocolo. Para Elisabetta, que aún dominaba los espacios litúrgicos y los códigos morales del Palacio, la joven princesa era un elemento de ruptura peligrosa. Las tensiones crecieron rápidamente, con enfrentamientos que, si bien nunca estallaron en escándalo público, se vivieron como una guerra fría dentro de las paredes del poder.
La pugna alcanzó su clímax en 1799 con la controversia por la "mascarada de los lirios", un evento celebrado en la Galería de los Fundadores sin presencia del clero, que fue usado por Elisabetta como argumento para limitar las apariciones de su nuera en actos litúrgicos. El Consejo Real respaldó la medida, y desde entonces la imagen de Anna Beatrice empezó a asociarse, entre los sectores más conservadores, con una suerte de peligro moral.
Durante los primeros años del siglo XIX, la relación entre suegra y nuera se volvió insostenible. Aunque convivieron en el mismo palacio hasta la muerte de Vittorio Emanuele I en 1803, las tensiones se hicieron evidentes incluso en los rituales funerarios. Anna Beatrice, vestida con perlas, fue criticada por su falta de austeridad frente al luto de su suegra, que apareció en profundo recogimiento. Con la muerte de Elisabetta en 1806, Anna Beatrice se convirtió formalmente en Reina Madre, pero las comparaciones con su predecesora siguieron marcando su reputación.
Hoy, la historia del conflicto entre Anna Beatrice d’Este y Elisabetta Farnese se ha convertido en una de las narrativas más debatidas y analizadas por los historiadores valerianos. Lo que en su momento fue visto como una lucha entre virtud y frivolidad, hoy se interpreta como un enfrentamiento entre dos concepciones de la feminidad, el poder y la corte. En palabras del historiador Massimo Rinaldi: “El trono de Valeriano, en los años finales del siglo XVIII, fue sostenido por dos mujeres que no compartieron ni la corona, ni la visión del mundo. Elisabetta fue el último eco del barroco devoto; Anna Beatrice, la precursora de la modernidad teatral".
✦ Reina consorte y musa cortesana
Desde el instante en que Anna Beatrice d’Este cruzó los portones del Palacio Real de Montevalle en la primavera de 1786, su presencia trastocó los ritmos antiguos de la corte valeriana. Con apenas dieciséis años, pero dotada de una educación refinada, una personalidad brillante y una belleza inusual, la nueva princesa consorte comenzó a construir lo que muchos cronistas de la época denominaron “la revolución estética de Valeriano”.
Educada en Módena entre músicos, poetas y filósofos, Anna Beatrice llegaba con una visión del mundo profundamente marcada por la Ilustración tardía italiana y francesa. Su presencia no solo representaba una alianza política con la Casa d’Este, sino también una apertura simbólica hacia las corrientes modernas del arte, el pensamiento y la moda. En sus primeros meses como esposa del heredero Giovanni, la joven princesa reorganizó por completo el Salón de las Damas, lo transformó en un espacio de tertulias musicales y poéticas, y comenzó a recibir a artistas extranjeros, especialmente franceses e italianos, que traían nuevas ideas estéticas al centro del reino.
Su estilo era provocador. Vestía colores encendidos, rompía el protocolo con tejidos ligeros y peinados de inspiración griega, y reía sin temor en público, algo mal visto en una corte donde el decoro era la norma más elevada. La pintura de Giulio Maretti de 1787, titulada Primavera a la Valeriana, la retrata en un jardín del ala este, rodeada de lirios blancos y portando un laúd, mientras declama versos de Alfieri. Ese cuadro sería el primero de muchos que inmortalizarían su reinado como musa viva de Montevalle.
Como reina consorte, tras la ascensión de su esposo en 1803, Anna Beatrice obtuvo oficialmente el título de Sua Maestà la Regina Anna Beatrice d’Este, y con ello, el peso institucional de representar al Estado Real de Valeriano en las ceremonias religiosas, cívicas y diplomáticas. Lejos de asumir el rol pasivo que había caracterizado a las reinas anteriores, Anna Beatrice desarrolló una agenda propia: fundó la Accademia delle Arti Cortigiane, apoyó la creación del Conservatorio de Montevalle, protegió a pintores y músicos que luego marcarían la escena nacional, como Lorenzo Bellagamba y la violinista francoparlante Émilie de Roquefort.
Pero su rol de musa fue inseparable del de mujer cortesana en el sentido más amplio. Anna Beatrice fue una reina de gestos calculados, de frases seductoras, de cenas donde se combinaban la política, la filosofía y el deseo. Su vida sentimental, aunque protegida por el protocolo, fue objeto de innumerables rumores: desde un supuesto idilio con el poeta siciliano Silvano Mignardi, hasta la sutil cercanía con el embajador del Ducado de Toscana, conte Ferruccio della Rovere, quien escribió sobre ella en sus memorias: “tenía el don de convertir en palacio cada rincón del alma”.
La relación con su esposo, Giovanni I, si bien formalmente estable, fue distante emocionalmente desde los primeros años del matrimonio. Él, reservado y de temperamento meditabundo, optó por concentrarse en los asuntos de Estado y en su vida privada con discreción, mientras que Anna Beatrice florecía en los espacios públicos, intelectuales y artísticos. La falta de comprensión mutua los alejó, aunque jamás rompieron el vínculo conyugal. Para muchos observadores, su matrimonio fue más un pacto dinástico que una unión emocional, pero no por ello menos simbólico para la estabilidad institucional.
Fue también una madre que intentó, aunque con limitada influencia, incidir en la formación de su hijo Luigi. Pero como ya ha sido ampliamente detallado, su suegra, la poderosa Reina Madre Elisabetta, se interpuso en esa misión. Esta imposición educativa, junto con el progresivo aislamiento que sufrió tras los escándalos cortesanos, terminarían relegando a Anna Beatrice a un segundo plano en la vida palaciega. Aun así, su figura seguía brillando, y los cuadros que la retrataban seguían exhibiéndose en los salones como símbolo de una modernidad femenina que la corte aún no estaba lista para asumir plenamente.
En estos años, Anna Beatrice se convirtió en una figura contradictoria: idolatrada por los artistas, temida por los religiosos, amada por el pueblo por su cercanía y humanidad, pero criticada por los sectores más conservadores como símbolo de decadencia moral. En palabras del historiador contemporáneo Luigi Mantovani:
“Anna Beatrice no fue una simple consorte, sino la encarnación de una nueva sensibilidad en un viejo mundo que aún se resistía a cambiar”.
✦ Escándalos, tensiones y retiro a Villalba
La década de 1790 marcó un punto de inflexión en la vida de la reina Anna Beatrice d’Este. Si en los primeros años fue celebrada como una musa de la renovación cultural valeriana, hacia finales del siglo XVIII comenzó a ser también protagonista involuntaria (y en ocasiones provocadora) de una serie de controversias que pusieron en jaque la estabilidad simbólica de la monarquía. La corte, acostumbrada al orden rígido, la religiosidad exhibida y la discreción, observó con creciente recelo los gestos audaces de la reina.
El primer gran escándalo estalló en 1793, cuando se filtraron rumores sobre una posible relación afectiva entre la reina y Lorenzo Bardi, un joven poeta y músico napolitano a quien ella misma había invitado a Montevalle como instructor de retórica para la corte femenina. Lo que podría haber sido un simple rumor tomó otra dimensión cuando apareció un retrato de Anna Beatrice pintado por Bardi, donde aparecía sin velo ni insignias reales, en una postura informal y mirada frontal. La obra, considerada en extremo inapropiada, fue confiscada y destruida por orden directa del rey Giovanni I, un gesto interpretado tanto como defensa del decoro como un claro signo de tensión matrimonial. La condesa di Murano, dama de cámara de la reina madre, documentó en su diario que aquel día “el ala norte del palacio se llenó de susurros, y el ala este de silencio”.

“La Reina Anna Beatrice d’Este durante la Fiesta de las Flores”, 1794, ataviada con su célebre vestido escarlata bordado en espigas doradas y la tiara de Proserpina. Óleo sobre lienzo de Giulio Maretti. Colección permanente del Museo Real de Montevalle.”
Lejos de doblegarse, Anna Beatrice respondió al escándalo con más visibilidad. En 1794 presidió la tradicional Fiesta de las Flores ataviada con un vestido escarlata bordado con espigas doradas y una tiara inspirada en la diosa Proserpina. La prensa clerical condenó el atuendo como una “provocación pagana” y comenzaron a circular panfletos anónimos como Del letargo de la virtud en Villalba, donde se acusaba a la reina de fomentar bailes franceses, lecturas heréticas y veladas nocturnas donde se mezclaban “filosofía, vino y desvergüenza”. Aunque la mayoría de las acusaciones carecían de prueba concreta, bastaron para instalar una narrativa peligrosa.
Giovanni I, marcado por la muerte de su hermano el cardenal Filippo Augusto en 1796 y por el clima de inseguridad europea ante la Revolución Francesa, comenzó a refugiarse en la religión y a escuchar con mayor frecuencia a sus asesores eclesiásticos. Las decisiones del gobierno se tornaron más conservadoras, y la reina, símbolo de un espíritu moderno y libre, se volvió un elemento incómodo. Fue excluida de la organización de la Pascua Real de 1797 una humillación simbólica y se redujeron sus apariciones oficiales junto al monarca. El Consejo Real comenzó a sesionar sin su presencia, y las audiencias de la reina fueron cada vez más esporádicas.
En 1799 se produjo el punto de quiebre. Un sector de nobles tradicionalistas, apoyado por clérigos cercanos al arzobispado, redactó un “manifiesto de restauración moral” que proponía limitar los privilegios ceremoniales de la reina, suspender sus pensiones y trasladarla a una residencia secundaria. El documento, que nunca fue presentado oficialmente por temor al escándalo internacional, llegó sin embargo a oídos de la reina, quien comprendió que había sido efectivamente apartada del centro del poder.
Fue entonces cuando Anna Beatrice decidió retirarse a Villalba, el palacio de verano que ella misma había renovado en 1791 como residencia privada. Aunque oficialmente se trataba de un “retiro estacional”, su permanencia allí se volvió casi definitiva. Desde Villalba, mantuvo una pequeña corte artística, organizó conciertos, escribió cartas cargadas de ironía política y continuó ejerciendo una influencia cultural considerable, aunque ya sin la visibilidad institucional de años anteriores.
La herida más profunda, sin embargo, no vino de los nobles ni del rey, sino de su propio hijo, el príncipe heredero Luigi. A partir de 1800, Luigi fue persuadido por la reina madre, Elisabetta Farnese di Parma, y por ciertos sectores del clero, de que su madre era una figura moralmente inadecuada. Se le prohibió visitar Villalba sin permiso, y sus cartas comenzaron a disminuir. La ruptura entre madre e hijo se volvió pública cuando Luigi asistió a una misa de acción de gracias en Montevalle presidida por su abuela, sin mencionar a su madre en los agradecimientos. Para Anna Beatrice, aquello fue “una decapitación simbólica”.
A pesar de todo, nunca renunció a su condición de reina. Continuó firmando cartas con su título completo, mantuvo los retratos oficiales colgados en los salones de Villalba, y aún enviaba presentes diplomáticos en su nombre a cortes amigas, especialmente Módena y Parma. Su influencia se tornó silenciosa, pero no menos presente. Los cuadros de esos años la muestran con mirada melancólica, envuelta en sedas más sobrias, pero siempre con un libro o una flor en la mano, como si se negara a renunciar a la estética como herramienta de resistencia.

"El Baile de Villalba" (1799), óleo sobre lienzo. Artista anónimo de la corte valeriana. Actualmente en colección privada del Palacio de Villalba, Montevalle. Representa una de las veladas más comentadas de la reina Anna Beatrice d’Este durante el verano de 1799.
✦ Relación con sus hijos: afectos divididos y heridas silenciosas
A pesar de haber sido madre de una prolífica estirpe real, Anna Beatrice d’Este vivió la maternidad como un campo de tensiones políticas, afectivas y simbólicas. Lejos de la imagen de la madre soberana distante o meramente decorativa, Anna fue una figura apasionada, presente y emocionalmente implicada en la vida de sus hijos, aunque marcada por el dolor de ver cómo algunos de ellos eran moldeados por fuerzas que escapaban a su control.
Su relación con Luigi Francesco Vittorio, el primogénito y futuro Luigi II, fue desde el principio compleja y dolorosa. Como se ha narrado, la intervención férrea de su suegra Elisabetta Farnese en la educación del heredero privó a Anna del rol materno en los años más decisivos del niño. Lo que podría haberse reparado con el tiempo, se transformó en un abismo afectivo insalvable. Luigi, ya adulto, encarnó valores opuestos a los de su madre: rigidez doctrinaria, austeridad emocional, desprecio por la frivolidad artística y adhesión absoluta a las normas eclesiásticas. A sus ojos, Anna Beatrice representaba un pasado escandaloso y desordenado. Para ella, su hijo fue el retrato andante de una traición silenciosa. Se cruzaban en los pasillos del palacio, pero pocas veces intercambiaban palabras más allá del protocolo. El vínculo nunca se rompió del todo, pero se enfrió hasta volverse irreconocible.
Muy distinta fue su conexión con Camilla, su segunda hija y la más devota de sus aliadas. Desde temprana edad, Camilla compartió con su madre el amor por la música sacra, la poesía, las tertulias ilustradas y el arte religioso. Fue su presencia constante durante los momentos más críticos del escándalo cortesano, y luego, su compañía fiel en el retiro de Villalba. Camilla no solo la admiraba: la comprendía. Se convirtió en su defensora dentro y fuera de la corte, y heredó parte de su temperamento firme y sensibilidad estética. Fue Camilla quien recopiló sus cartas, mantuvo vivas sus memorias y pidió a Giulio Maretti la pintura conmemorativa que la representara como Mater Pietatis.
Entre los más pequeños, Eleonora y Alessandro ocuparon un lugar privilegiado en el corazón de Anna Beatrice. Eleonora, de carácter vivaz y mirada penetrante, fue la hija que más se le parecía: coqueta, amante del teatro y con una inteligencia que rayaba en la irreverencia. A Anna la divertían sus ocurrencias, sus bailes improvisados en los salones, su capacidad de seducir a embajadores y cardenales por igual. Siempre dijo que “Eleonora era la cortesana perfecta… si no hubiese nacido princesa”.
Alessandro, por su parte, fue su confidente predilecto. Desde pequeño demostró un carisma natural, belleza desbordante y un talento para el drama que lo convirtió en protagonista de más de un escándalo. Su vida estuvo marcada por romances ruidosos, duelos, aventuras políticas y conflictos con la autoridad de su hermano mayor. Anna no solo lo perdonaba todo: lo alentaba. Decía que era “la sangre más valeriana de toda la familia”. Veía en él no solo un hijo, sino una prolongación de su propio espíritu rebelde. Su relación fue tan estrecha que incluso en Villalba, ya retirada, era frecuente verlo llegar sin previo aviso para compartir con ella cenas privadas, cartas de amor de sus amantes, o simplemente buscar su aprobación tras cada nuevo enfrentamiento en la corte. “De todos mis hijos —decía la reina— solo Alessandro tiene el valor de vivir en voz alta”.
Otros hijos como Tommaso, Duque de Bellasombra, y Giuseppe Benedetto, futuro cardenal, vivieron divididos entre la influencia paterna y el afecto materno. El primero se mantuvo siempre cordial con su madre, pero eligió una vida militar marcada por el honor, la reserva y la distancia emocional. El segundo, más ambivalente, si bien fue uno de los últimos en visitar a Anna Beatrice en su retiro, mantuvo con ella una correspondencia afectuosa pero discreta. Su carrera eclesiástica lo alejó del recuerdo de los escándalos, aunque una carta conservada en el archivo de la Congregación de Montevalle, fechada en 1821, revela algo más íntimo: “No hay virtud que no haya aprendido en el templo, pero fue mi madre quien me enseñó a observar el mundo con piedad... y con sospecha”.
Uno de los dolores más profundos que marcaron su vida fue la muerte de su hija Maria Enrichetta, ocurrida en 1817 a los 21 años. Casada con un príncipe de Toscana, la joven princesa falleció sin dejar descendencia, tras una enfermedad fulminante que la sorprendió en Florencia. Anna, que tenía entonces 48 años, no pudo viajar a su lecho de muerte y lloró durante semanas su pérdida. Se cuenta que vistió luto riguroso durante un año y que mandó cerrar la galería de música donde solían ensayar juntas las piezas de clavicémbalo.
Pero ninguna muerte la golpeó tanto como la de Alessandro, ocurrida en 1844. La reina tenía entonces 75 años y ya vivía apartada de la vida pública en Villalba. El fallecimiento de su hijo más cercano, tras una breve enfermedad que lo fue apagando con lentitud, significó para Anna el derrumbe de su último bastión afectivo. Los sirvientes recuerdan que, tras recibir la noticia, permaneció tres días sin hablar. Solo pidió que le llevaran una carta escrita por él en su juventud, que conservaba entre sus libros favoritos, y un pañuelo bordado con su nombre. Desde entonces, su salud comenzó a declinar visiblemente.
Al final de su vida, cuando el eco de la corte ya no llegaba hasta los corredores de Villalba, Anna Beatrice conservaba cartas de Camilla atadas con listones de seda, dibujos de Eleonora enmarcados entre tapices, y medallas conmemorativas que Alessandro le había enviado tras cada victoria o derrota. De Luigi II, en cambio, no guardaba nada. Solo un libro de oraciones, obsequio de su suegra, con una nota escrita a mano por el entonces príncipe: “Para que nunca olvide cuál debe ser la verdadera reina”. Aquel libro, según los criados, permaneció cerrado por décadas, en el estante más alto de su estudio, cubierto de polvo y de silencio.

"Familia Real de Giovanni I di Valeriano", ca. 1798. Óleo sobre lienzo atribuido a Giulio Maretti. La obra retrata a los monarcas Giovanni I y Anna Beatrice d’Este junto a sus siete hijos en una escena íntima de corte. Museo Real de Montevalle, Colección Permanente. Se encuentra, el príncipe heredero Luigi (de pie, al fondo, con porte rígido), la princesa Camilla (al clavicordio), el príncipe Tommaso (leyendo), el joven Giuseppe Benedetto (en actitud orante), y los pequeños Maria Enrichetta, Eleonora y Alessandro jugando en primer plano.
✦ Reina madre: entre tensiones y ternura heredada
Tras la ascensión de su hijo Luigi II al trono en 1820, Anna Beatrice d’Este se convirtió en Reina Madre, un título que no le restó influencia, sino que reafirmó su posición como matriarca indiscutible de la Casa de Valeriano. Aunque ya no llevaba la corona, su presencia era omnipresente en los asuntos de corte, las ceremonias religiosas y, sobre todo, en las dinámicas familiares que comenzaron a tensarse con la llegada de su nuera, Carlotta di Braganza e Borbone.
Desde el primer encuentro, la relación entre Anna Beatrice y Carlotta fue distante, revestida de cortesía y desconfianza. A ojos de la Reina Madre, Carlotta era una figura rígida, sombría y poco carismática, incapaz de comprender los matices teatrales y mundanos de la corte valeriana. Anna Beatrice, heredera del refinamiento modenés y acostumbrada a los gestos altivos de la cultura italiana, encontraba intolerable la solemnidad vacía con la que su nuera abordaba cada aparición pública. Por su parte, Carlotta consideraba a su suegra un ejemplo nefasto de ostentación y liberalidad moral, especialmente ante los más jóvenes.
Las fricciones no tardaron en multiplicarse. Carlotta reclamaba una corte austera, casi monacal, mientras que Anna Beatrice mantenía todavía veladas musicales, cenas con intelectuales y debates políticos en los salones de Villalba. Más de una vez, la Reina Madre fue excluida de actos oficiales organizados por su nuera, bajo pretextos de “agenda eclesiástica” o “consejos íntimos”. En 1832, cuando Anna Beatrice solicitó visitar a su nieto Giovanni con mayor frecuencia, Carlotta respondió por escrito que el príncipe debía “mantener una rutina disciplinaria estricta, sin interferencias emocionales”. El dolor de Anna fue profundo. En sus diarios, anotó: “Le temen a mi abrazo más que a su soledad. ¿Qué clase de cuna es aquella que prohíbe la ternura?”.
No obstante, con el paso del tiempo, y especialmente tras la muerte de su hijo Luigi II en 1840, el joven Giovanni ya con 30 años se acercó espontáneamente a su abuela. Lo hacía en visitas breves, muchas veces furtivas, escoltado solo por un criado de confianza. En las memorias de la dama de honor Lorenza Meli, se relata que Giovanni entraba por la puerta lateral de Villalba, sin uniforme ni séquito, para compartir con su abuela charlas largas frente a la chimenea, sobre pintura, música, política y la vida. “Con vos, abuela, respiro sin tener que medir mis gestos”, le habría dicho en una de esas ocasiones. Anna lo escuchaba con mirada suave, orgullosa de ver en él cierta chispa heredada: la ironía de Alessandro, la sensibilidad de Eleonora, el juicio de Camilla, pero también y quizás sobre todo el eco de su propia juventud.
Con su nieta Maria Teresa, nacida en 1815, el vínculo fue más delicado, pues Carlotta controlaba de forma férrea su entorno educativo y sus visitas. Anna Beatrice apenas pudo verla en sus primeros años, pero conforme la niña creció, mostró una inclinación natural hacia su abuela. Compartían un carácter firme, una inteligencia viva y una innata dignidad en el andar. En una carta conservada en los archivos de Montevalle, fechada en 1842, Maria Teresa escribe: “Mi madre me enseña el deber; mi abuela me hace sentir que valgo por ser quien soy. Ambas tienen razón, pero yo prefiero la que me mira con esperanza”. Aquella frase sería citada décadas después cuando Maria Teresa ascendió al trono como la primera reina reinante de Valeriano, consolidando así un legado que llevaba la marca indeleble de su abuela.
Pese a las restricciones impuestas por Carlotta, Anna Beatrice se las arreglaba para enviar a sus nietos pequeños libros, relicarios, retratos familiares y, en ocasiones, pequeñas notas con frases que ellos escondían entre los volúmenes de catecismo. La reina madre recurría a sus antiguos aliados en palacio para mantener ese lazo silencioso pero constante. La iconografía popular conserva incluso un retrato de Giovanni niño con una miniatura de su abuela en la mano, pintado hacia 1820 por Giulio Maretti.
Anna nunca perdonó del todo a su nuera, y Carlotta, a su vez, jamás hizo un gesto de reconciliación. Pero en los últimos años, la presencia de sus nietos suavizó el ocaso de la Reina Madre. Sabía que, más allá de las intrigas, su sangre seguía viva y fuerte. En una de sus últimas frases conocidas, al ver partir a Maria Teresa tras una visita, susurró: “Que el mundo la desafíe. Ella lleva en la frente lo que el deber no puede enseñar: la llama de Valeriano”.

“La Reina Madre Anna Beatrice d’Este en sus últimos años” Retrato al óleo sobre lienzo, atribuido a la pintora cortesana Eleonora Bassi, ca. 1840. Conservado en la Colección Real Privada de la Casa di Valeriano.
✦ Últimos años y muerte
Durante sus últimos años, Anna Beatrice d’Este vivió casi en reclusión voluntaria en su villa de Villalba, rodeada de sus damas de compañía, correspondencia privada, reliquias familiares y recuerdos de una vida intensa. A pesar del aislamiento progresivo, se mantuvo al tanto de los acontecimientos de la corte y conservó una relación epistolar constante con sus hijos y nietos, especialmente con Giovanni II y Maria Teresa, a quienes seguía considerando sus más dignos herederos espirituales. Se sabe que su correspondencia con Eleonora y Camilla fue frecuente, y que recibió en Villalba la visita del cardenal Giuseppe Benedetto poco antes de su fallecimiento.
El peso de los años, las dolencias físicas y las pérdidas familiares progresivas fueron erosionando su vitalidad. La muerte de su hijo Alessandro en 1845, ocurrida en Castelverde, fue el golpe final para su ánimo. Aunque ya no tenía fuerzas para asistir al funeral, hizo colocar en su oratorio privado una pintura con su imagen como homenaje silencioso al hijo más controvertido, pero quizás más parecido a ella.
Anna Beatrice falleció el 12 de noviembre de 1844, a los 75 años de edad, en el Palacio de Villalba, tras varios días de fiebre e inflamación pulmonar. Su deceso fue anunciado oficialmente por la corte al día siguiente, aunque muchos en Montevalle ya lo sabían por la conmoción que causó su agonía. El funeral se celebró con una ceremonia sobria pero solemne en la Catedral Basílica San Luigi Gonzaga, donde fue sepultada con honores reales, junto a su esposo, el rey Giovanni I, y no lejos de su hija Maria Enrichetta.
A su sepelio asistieron sus hijas Eleonora y Camilla, su hijo Giuseppe, varios miembros de la nobleza, religiosas que habían compartido su vida en Villalba, y una gran multitud que se congregó en la plaza. La reina Carlotta, en cambio, no asistió, alegando razones de salud, aunque para muchos fue un gesto deliberado y simbólico. Giovanni II, entonces ya rey, pronunció una frase que quedó grabada en los anales del Palacio: “Con ella se va la última gran llama de la vieja corte… pero no su fuego.”

“La Reina Anna Beatrice y el Rey Luigi II” (c. 1838) Retrato formal que evidencia la distancia emocional entre madre e hijo durante los últimos años del reinado.
✦ Legado: entre sombras y fuego eterno
La figura de Anna Beatrice d’Este ha sido objeto de pasión y polémica en los anales del Reino de Valeriano. Amada y criticada, venerada y temida, su legado ha resistido los embates del tiempo no por su perfección, sino por su profundidad humana. No fue una reina silenciosa ni pasiva; fue una soberana con voz, con errores y con fuego. Marcó generaciones no con decretos, sino con presencia. Su estilo era el de la mirada intensa, la frase cortante, la pasión indómita que no admitía medias tintas.
Historiadores la han descrito como “la última gran dama del barroco valeriano”, un alma nacida entre óperas, escándalos y rezos, que supo convertir el drama en afirmación vital. Políticamente, no dejó leyes memorables, pero sí tejió alianzas internas, salvó reputaciones y sostuvo a su esposo en años difíciles. Socialmente, protegió a artistas, religiosos y viudas nobles que hallaban en Villalba un refugio inesperado.
En la vida privada, fue madre de contrastes: protectora y exigente, cálida y vengativa, afectuosa con algunos hijos, implacable con otros. Convirtió su maternidad en una dimensión política y espiritual, y su influencia fue determinante en el carácter de figuras como Eleonora, Camilla, Giuseppe Benedetto y el siempre recordado Alessandro, cuya vida tempestuosa llevó también el sello dramático de su madre.
Pero quizás el legado más profundo de Anna Beatrice se encuentra en Maria Teresa I, su nieta y futura reina, quien encarnó, ya en tiempos modernos, la memoria de su abuela: su sentido de la dignidad, su pasión por la verdad y su rechazo a la hipocresía. La frase que Maria Teresa pronunció en su coronación aún se cita con solemnidad: “No heredo una corona, sino un fuego. El mismo que ardió en mi abuela, que la hizo vivir entre la sospecha y el amor”.
Aún hoy, en los pasillos del Museo Real de Montevalle, su retrato obra de Giulio Maretti observa a los visitantes con cejas arqueadas, rostro altivo y labios cerrados, como si esperara la próxima generación que se atreva a mirar la historia con la misma pasión con la que ella la vivió.

“Anna Beatrice d’Este con su nieto Giovanni” (c. 1845) La reina madre junto al joven príncipe Giovanni en el palacio de Villalba.
✦ Anna Beatrice en la cultura popular
Pocas figuras reales han ejercido tanta fascinación a lo largo de los siglos como Anna Beatrice d’Este, reina consorte de Valeriano entre 1786 y 1820, y reina madre hasta su muerte en 1844. Si bien su vida estuvo marcada por escándalos, amores ilícitos, tensiones cortesanas y una personalidad indomable, fue precisamente esa complejidad la que la convirtió en una leyenda viva para su tiempo y un ícono histórico para la posteridad.
Desde mediados del siglo XIX, apenas dos décadas después de su muerte, comenzaron a circular en Montevalle las primeras crónicas privadas y anécdotas no oficiales sobre su vida en Villalba, sus cartas íntimas, sus disputas con la reina Carlotta y su influencia sobre los nietos reales. Las imprentas independientes y salones literarios del Reino no tardaron en convertirla en protagonista de folletines populares, muchos de ellos repletos de adornos románticos o escandalosos. Se la retrataba ora como una “reina caía en desgracia, pero fiel a sus pasiones”, ora como una “víctima de una corte hipócrita y represiva”.
En el siglo XX, el auge de la radio y la televisión reavivó el interés por su figura. En 1964, la novela histórica “La Rosa del Exilio” de Giordano Vescari fue un éxito de ventas en Valeriano y Francia, presentando a Anna Beatrice como una mujer adelantada a su tiempo, apasionada y rebelde. Le siguieron varias adaptaciones teatrales y cinematográficas, entre las que destacó “Anna Regina” (1978), un filme barroco y controversial, protagonizado por la actriz Sophia Lucci, que ganó varios premios internacionales. La película se atrevió a mostrar su relación tensa con el rey Giovanni I, su conflicto con el clero, y su supuesto romance con un pintor de la corte, lo que provocó un fuerte debate entre historiadores y sectores conservadores.
Ya en el siglo XXI, las plataformas digitales y el feminismo académico rescataron su legado desde una óptica crítica, reinterpretando su figura como la de una mujer que se atrevió a desafiar el sistema de poder masculino y clerical de su época. Documentales como “Anna Beatrice: Entre el Trono y la Libertad” (2011) y series dramatizadas como “Coronas Rotas” (2020) han generado renovado interés en su historia, particularmente entre los jóvenes. Es común encontrar memes, hilos en redes sociales, análisis históricos y hasta obras de teatro contemporáneo inspiradas en ella.
Su rostro, basado en los retratos de Giulio Maretti, sigue siendo reproducido en postales, exposiciones, colecciones oficiales de estampillas y hasta en tazas o textiles turísticos de Montevalle. Existen cafés literarios, clubes de lectura e incluso asociaciones de mujeres que llevan su nombre como símbolo de independencia femenina y coraje emocional. En Villalba, la casa donde pasó sus últimos años fue convertida en museo, y cada 15 de mayo fecha simbólica de su retiro se celebran eventos culturales en su honor.
A día de hoy, Anna Beatrice d’Este no es recordada solo como reina consorte ni como madre de reyes, sino como una figura poliédrica, capaz de encarnar la elegancia cortesana, la rebeldía íntima, el poder femenino y la vulnerabilidad humana. Su historia hecha de gloria, caída, amor, dolor y legado continúa siendo contada, cuestionada y admirada.
#Anna Beatrice d’Este#Royal Women#Controversial Queens#Historical Fiction#Fictional Royalty#Valeriano Royal Family#Royal Scandals#Alt History#European Court Drama#Powerful Women#Queens of Tumblr#Reigning Women#Tumblr Monarchies#Catholic Queens#Noble Women#Court Intrigue#Historical Royal Aesthetics#Queen Mother Aesthetic#Female Icons#Tumblr History Nerds#19th Century Vibes#Tumblr Period Drama#Reimagined History#Fictional Queens#Valeriano Lore#Montevalle Palace#sims 4#the sims 4 storytelling
0 notes
Text
Beato Bartolomé de los Mártires Fernandes 16 Julio

Obispo
En el monasterio de la Santa Cruz de Viana do Castelo, en Portugal, beato Bartolomé de los Mártires Fernandes, obispo de Braga, que eximio por la integridad de su vida, se distinguió por la caridad en el cuidado pastoral de su grey, dejando muchos escritos de sólida doctrina.
Celebración16 de julio
Bartolomeu Fernandes, que adoptó el nombre religioso de Bartolomeu dos Mártires Fernandes, O. P. (Lisboa, 3 de mayo de 1514-Viana do Castelo, 16 de julio de 1590) fue un fraile dominico y teólogo portugués que llegó a ser nombrado arzobispo de Braga y santo de la Iglesia católica.[1]
Biografía
[editar]
Era de familia acomodada y piadosa. Fue bautizado en la iglesia de los Mártires de Lisboa, por lo que añadió ese nombre al suyo cuando ingresó en la Orden de Predicadores, más conocida como Dominicos, el día de san Martín de 1528, en el convento de Lisboa. Profesó los votos el 20 de noviembre de 1529. De ingenio precoz, destacó como latinista y fue destinado a la enseñanza de la filosofía y la teología durante unos doce años en el studium conventual del monasterio de Batalha. En 1552, fue llamado a Évora para ejercer la función de tutor de D. Antonio, sobrino del rey Juan III y futuro Prior de Crato y fracasado pretendiente a la Corona portuguesa, en un colegio fundado por el cardenal Enrique bajo la dirección de sacerdotes jesuitas; esta experiencia le sirvió para desarrollar sus relaciones políticas y enriquecer su espiritualidad con la mística ignaciana. Había alcanzado un conocimiento muy profundo de Summa Teologica de Tomás de Aquino, como se infiere de los apuntes de han quedado de sus lecciones, y en 1551 fue elegido socio del provincial para el Capítulo General de la Orden en Salamanca; allí recibió además los grados de doctor y maestro en Sagrada Teología.
El convento de Santo Domingo de Benfica (Lisboa) le eligió como prior, y allí enseñó. Quedó vacante la sede primada de Braga, para la cual lo quería la reina Catalina de Habsburgo, y lo nombraron obispo de la misma, pese a su resistencia, merced a la presión que sobre él ejerció su provincial, fray Luis de Granada. Lo nombraron arzobispo el 27 de enero de 1559.
Partidario de restaurar la pureza evangélica por medio de reformas eclesiásticas, entre 1561 y 1564 participó activamente en el concilio de Trento, donde combatió a favor de que los obispos residieran obligatoriamente en su diócesis correspondiente, debate muy controvertido y disputado. Al fin lo logró el 15 de julio de 1563, cuando se promulgó el decreto sobre la obligatoriedad de residencia.[2] En Roma, además, amistó con el joven cardenal y futuro santo Carlo Borromeo, quien sufragó la publicación de su manuscrito Stimulus Pastorum (Lisboa, 1565), una de sus más importantes obras, donde delinea el modelo ideal del pastor de almas. Esta obra y su Compendium spiritualis doctrinae (1582), publicado a instancias de fray Luis de Granada, son las más importantes del dominico.
En 1562 fue elegido para organizar el Índice de libros prohibidos. Escribió un catecismo en portugués para el pueblo llano que se hizo tan famoso como en el dominio hispánico el del padre Jerónimo de Ripalda o el de Gaspar Astete. Fue partidario de la llamada corrección fraterna: amonestar a los herejes en secreto, en lugar de enviarlos al Santo Oficio o de juzgarlos en tribunales episcopales; con eso, fue posible salvar al individuo de una sentencia más severa y de la humillación y la exposición pública. Su afán limosnero y preocupaciones sociales lo volvieron muy popular, con fama de santo, y en el momento de la peste de 1570 se negó a obedecer al rey y al cardenal que le habían ordenado abandonar Braga, prefiriendo velar por los enfermos y los sanos que allí estaban. Su celo contrarreformista fue tal que cada trienio hacía una visita pastoral a las 1260 parroquias de la archidiócesis y promovió eventos formativos para sacerdotes y laicos, relanzando la importancia de la catequesis. Fundó un seminario diocesano, el primero según los requerimientos de la Contrarreforma. En 1582 fue aceptada la renuncia como arzobispo que había entregado en 1581 al papa Gregorio XIII y se trasladó a vivir al convento de Viana do Castelo, donde falleció el 16 de julio de 1590.
Enseguida le escribieron biografías sus compañeros de orden: fray Luis de Granada, fray Luis de Cacegas y fray Luis de Sousa. Después vino el licenciado Luis Muñoz. También un francés, el ilustre traductor de la Biblia Louis-Isaac Lemaistre de Sacy, escribió su vida: La Vie de Dom Barthélemy des martyrs, religieux de l'ordre de S. Dominique, archevesque de Brague en Portugal. : Tirée de son histoire écrite en espagnol et en portugais par cinq auteurs, dont le premier est le Père Louis de Grenade. Avec son esprit et ses sentiments pris de ses propores escrits. Nouvelle édition, Paris, Pierre Le Petit, 1664.
Fue declarado venerable por Gregorio XVI el 23 de marzo de 1845, y hubo que esperar al 7 de julio de 2001 para que se reconociera un milagro habido gracias a su intercesión, que lo condujo a su beatificación el 4 de noviembre de 2001 por Juan Pablo II. En 2019 fue canonizado por el Papa Francisco.
0 notes
Text
Preside Rectora Lilia Cedillo graduación de la Maestría en Educación Superior, generación 2023-2025
Agencias, Ciudad de México.- Al presidir la graduación de 27 egresados de la Maestría en Educación Superior, generación 2023-2025, de la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) de la BUAP, la Rectora Lilia Cedillo Ramírez reconoció la importancia de este plan de estudio, el cual proporciona principios filosóficos, epistemológicos, psicológicos y pedagógicos del fenómeno educativo, en particular de…
0 notes
Text
El Micrófono II
Esa noche, rezongué por aguantar el frío que atravesaba mis pies en una pequeña plaza de Recoleta, pero conocerlo era extremadamente divertido. Habíamos discutido de cada tema que se nos venía a la cabeza, desde el budismo hasta cuál era el mejor método de estudio. Creo que este muchacho me caía tan bien que ahora me daba hasta cierta culpa el saber cuál era la conclusión que había sacado; culpa de saber que, a su vez, lo justificaría con que, en el fondo, me sentía completamente identificada: un chico que había superado el “Club de los 27”, con un buen trabajo que le permitía todo lo que él deseara económicamente, una madre que lo amaba y que, a su vez, no dejaba de maternalo; un padre un poco ausente, pero desconocía el porqué. Esto no lo hacía un hombre estúpido, todo lo contrario: tenía una rapidez y un criterio de las cosas extremadamente atractivos, dignos de la carrera de Filosofía o Psicología. Mi intuición me dio la razón cuando un aperol en nuestras manos nos alargó la lengua y confesó que había estudiado unos años de Psicología y, si no mal recuerdo, otros más de Letras en Puan. No sé si era el alcohol lo que me hacía mirarlo con aún más delicadeza, pero sí sé que sus gestos habían cambiado: sus ojos ilusionados se volvieron apagados cuando soltó que ahora estaba estudiando una carrera de Marketing en una universidad privada. Había mencionado algo como: “Empezás a llegar a los treinta y te empieza a preocupar un poco el título, el futuro”. Varios días después, un martes, Mar celebraba su cumpleaños con una reunión muy pequeña; entre ellas estaba Celeste, la hermana. Sentados en una mesa que habían dejado sus abuelos antes de irse a Misiones, nos acompañaba una gigantesca picada que había hecho la cumpleañera. Solía llamarme la atención la habilidad que tenía mi amiga de ojos color miel para hacer que un simple queso o un ajo desbordaran sofisticación, elegancia y, a su vez, ganas de acabar con todo ese plato en segundos. Luego de solo dejar el “culo” de la botella, ella propuso que cada uno de los que la acompañábamos esa noche dijese algo que había aprendido hasta la mitad del año que había pasado: solo tres cosas. Todos empezamos con algo de timidez y chistes, pues no nos conocíamos tanto y tampoco éramos muchos como para poder pasar desapercibidos. Como micrófono usábamos esa misma botella. Empezó Mar, hablando de la seguridad que había que proyectar para que los demás puedan verte de esa manera; seguí yo, con que no había que patear unos finales de la facultad. En ese mismo momento Celeste comentó que era exactamente lo que iba a hacer: patearlo. No tenía nada para decirle, así que solo me reí y acepté que tenía razón. Nos seguía Tina; ese día tenía su pelo muy oscuro, atado con una media colita, y bajo sus ojos un poco de rímel corrido. A cualquiera le hubiera dado un aspecto un poco dejado; en ella no quedaba así: le hacía resaltar los ojos grandes y verdosos que tenía. Me miró para que le pase el “micrófono” y comentó algo sobre que los hombres no servían para nada, o que no había que confiar en ellos. No recuerdo bien. + + +
0 notes
Text
#AmigosInolvidables
📖 «EL SISTEMA DEL DELIRIO [Arte, Trabajo y Reforma Psiquiátrica en el Perú de César Moro]» 🧠📚🎉
💥 El hallazgo en un archivo desencadena la investigación. Se trata de reconstruir lo que no está: la relación de César Moro con la locura. A diferencia del policial clásico, la historia de la investigación convoca lo social mismo en la resolución del enigma. Lo social toma la forma del crimen. Asistimos a una historia fascinante, por la que circulan poetas, psiquiatras, discursos higienistas y degeneracionistas, el sistema disciplinario de la medicina y el capitalismo, el surrealismo, exilios y retornos, Lima la horrible y la producción plástica y escrita de pacientes (incluyendo un vanguardista puneño fantasma) del Asilo Colonia de Magdalena. hoy Larco Herrera. Rodrigo Vera ha logrado sacar la relación de la locura y la poesía del tema romántico de la libertad radical para interrogar su formación histórica. Al hacerlo, El sistema del delirio cambia nuestra comprensión de Moro y ofrece un método muy prometedor para el estudio de la literatura, insertándola en la historia cultural y teorizándola desde el archivo.🙌
✍️ Autoría: Rodrigo Vera (Filosofía y Magíster en Historia del Arte PUCP)
👥 Comentarios: Santiago Stucchi Portocarrero (médico psiqquiatra), Jair Miranda Tamayo (médico psiqquiatra), Yolanda Westphalen Rodríguez y Cayre Alfaro Fonseca (director de la Editorial Personaje Secundario)
📕 Editorial: Personaje Secundario
© Producción: Biblioteca Enrique Encinas del Hospital Víctor Larco Herrera.

📌 PRESENTACIÓN DEL LIBRO:
📆 Viernes 27 de Junio
🕔 5:00pm.
🏫 Aula Azul del Hospital Víctor Larco Herrera. (av. del Ejército N° 600 - Magdalena del Mar)
🚶♀️🚶♂️ Ingreso libre
🖱 Inscripción: https://forms.gle/LnMg5jQqW6DGpN71A
📧 Inbox: [email protected]
0 notes
Video
youtube
Cada momento tiene algo positivo, solo debes aprender a verlo.
Esta frase, aunque sencilla, encierra una verdad profunda que puede transformar la manera en que enfrentamos la vida. En un mundo acelerado y muchas veces caótico, solemos perder de vista las pequeñas bendiciones que nos rodean. Lo urgente reemplaza a lo importante y lo negativo ocupa más espacio en nuestra mente que lo bello y esperanzador. Sin embargo, la clave para la paz interior y el crecimiento personal radica en desarrollar una nueva mirada, una que nos permita ver más allá del dolor, del estrés o del fracaso, y descubrir lo positivo incluso en las sombras.
Vivir con esta convicción es un acto de rebeldía espiritual. Requiere coraje enfrentarse a los días grises y decidir buscar un rayo de luz. Cada momento tiene algo positivo, solo debes aprender a verlo, no es una afirmación vacía ni una fórmula mágica para ignorar la realidad, sino un llamado a entrenar nuestra mente y corazón en la gratitud, la aceptación y el aprendizaje. Porque cuando cambiamos el enfoque, la realidad cambia con nosotros. Lo que antes parecía una pérdida, puede convertirse en una liberación. Lo que nos dolía profundamente, con el tiempo puede revelarse como un punto de inflexión.
La historia de la humanidad está llena de ejemplos de resiliencia, donde la oscuridad fue el inicio de una luz mayor. Grandes pensadores, líderes y personas comunes han encontrado en sus desafíos más intensos la semilla de sus mayores logros. Nelson Mandela pasó 27 años en prisión, pero esos años no le robaron el alma; al contrario, forjaron su carácter. ¿Cómo lo logró? Entendió que cada momento tiene algo positivo, solo debes aprender a verlo, incluso si en el presente parece imposible. Esta filosofía se convierte en una brújula que guía a quienes se niegan a dejarse definir por la adversidad.
Este principio no busca minimizar el dolor real, ni romantizar el sufrimiento. La pérdida, la enfermedad, la soledad, el fracaso son reales, y debemos validarlos. Pero también debemos aprender a dejar de resistir lo que no podemos controlar y enfocarnos en lo que sí podemos transformar: nuestra actitud. Viktor Frankl, psiquiatra y sobreviviente del Holocausto, escribió que todo puede ser arrebatado al ser humano, excepto una cosa: la libertad de elegir su actitud ante cualquier circunstancia. Ahí radica el poder de la afirmación: cada momento tiene algo positivo, solo debes aprender a verlo.
Es en los momentos de mayor dificultad cuando más necesaria se vuelve esta visión. No se trata de positivismo tóxico, sino de una búsqueda activa de significado. Una ruptura amorosa, por ejemplo, puede dejarnos destrozados, pero con el tiempo también puede permitirnos redescubrirnos, sanar heridas más antiguas y crecer emocionalmente. Cada momento tiene algo positivo, solo debes aprender a verlo, incluso cuando parece que el mundo se desmorona. Es un proceso, no una revelación instantánea. Pero vale la pena caminar ese camino.
La neurociencia ha demostrado que la gratitud cambia literalmente la estructura de nuestro cerebro. Entrenar la mente para encontrar lo positivo no es solo una práctica espiritual, es una decisión biológica. Nuestro cerebro posee una capacidad asombrosa de adaptarse, y cuando elegimos conscientemente buscar el aprendizaje, la belleza y la esperanza, fortalecemos los circuitos neuronales de la resiliencia. De ahí la importancia de repetirnos, como un mantra: cada momento tiene algo positivo, solo debes aprender a verlo.
En el plano emocional, esta frase se convierte en una fuente de consuelo. ¿Quién no ha sentido que está al borde del colapso? En esos días, detenernos un segundo para buscar el aprendizaje o la pequeña bendición puede ser la diferencia entre rendirse o resistir. A veces, lo positivo de un momento no es evidente de inmediato, pero está ahí, esperando a ser descubierto como una gema enterrada. Cada momento tiene algo positivo, solo debes aprender a verlo. Como quien busca una estrella en el cielo nublado.
Una de las mayores trampas de la mente humana es la tendencia al sesgo negativo. Estamos programados para notar el peligro más que la belleza. Esta cualidad evolutiva nos ha protegido durante milenios, pero también nos puede estancar en ciclos de preocupación, ansiedad y tristeza. Revertir este patrón exige esfuerzo. Por eso, esta afirmación debe practicarse como una disciplina: cada momento tiene algo positivo, solo debes aprender a verlo. No porque sea fácil, sino porque es vital para nuestro bienestar.
La espiritualidad de muchas culturas y tradiciones también nos recuerda esta verdad. En el budismo, se enseña que el sufrimiento es parte inherente de la vida, pero que es posible trascenderlo con sabiduría y compasión. El cristianismo, por su parte, habla de la esperanza como una virtud que no defrauda. En ambas visiones, encontramos el eco de esta poderosa frase. Cada momento tiene algo positivo, solo debes aprender a verlo, no como un eslogan superficial, sino como un acto profundo de fe en la vida.
Los errores también forman parte de esta ecuación. Cuántas veces creemos que hemos fallado, cuando en realidad estamos aprendiendo algo crucial. La equivocación es una gran maestra disfrazada. Lo que hoy parece un error, mañana puede convertirse en la raíz de una decisión sabia. Cada momento tiene algo positivo, solo debes aprender a verlo. Requiere humildad y paciencia para reconocer que estamos en constante formación, y que el camino nunca es en línea recta.
En el mundo del emprendimiento, esta frase tiene un peso enorme. Cada fracaso empresarial, cada rechazo, cada caída puede fortalecer la visión, afinar el producto o empujar al emprendedor hacia una solución innovadora. Silicon Valley está repleto de historias donde la resiliencia marcó la diferencia. Y en el corazón de esa resiliencia está la convicción de que cada momento tiene algo positivo, solo debes aprender a verlo.
En nuestras relaciones interpersonales, este enfoque puede salvar vínculos y fortalecerlos. Un malentendido puede ser una oportunidad para hablar con más honestidad. Un conflicto, una posibilidad de crecer juntos. Una distancia, un recordatorio del valor de la presencia. Cada momento tiene algo positivo, solo debes aprender a verlo, incluso cuando lo positivo sea apenas una chispa en medio de un incendio emocional.
En la rutina diaria también podemos aplicar esta visión. Un atasco de tráfico puede ser una oportunidad para escuchar ese audiolibro pendiente. Una espera larga, un momento de pausa para respirar profundo. Una caída, una lección sobre nuestros límites. La vida cotidiana está repleta de pequeños momentos que, si los miramos con otros ojos, pueden revelarse como regalos escondidos. Cada momento tiene algo positivo, solo debes aprender a verlo.
El poder de esta frase radica también en su simplicidad. Cualquiera puede recordarla. No se necesita una filosofía compleja ni una práctica espiritual avanzada para comenzar a aplicar esta visión. Solo se necesita voluntad, presencia y un poco de fe. Y esa fe no tiene que ser ciega: basta con creer que el cambio es posible, que nuestra percepción puede expandirse. Cada momento tiene algo positivo, solo debes aprender a verlo.
Incluso cuando estamos solos, podemos encontrar compañía en nuestras propias reflexiones. La soledad, vista desde otra perspectiva, puede volverse una fuente de creatividad, autoconocimiento y descanso. ¿Cuántos artistas, escritores o pensadores han creado sus obras más brillantes en medio de la soledad? Cada momento tiene algo positivo, solo debes aprender a verlo. Es un acto de autocompasión y de respeto por nuestro proceso interno.
La infancia y la vejez también están llenas de estas lecciones. Los niños, con su mirada ingenua, ven maravillas donde los adultos solo ven rutina. Y los ancianos, con su sabiduría, nos enseñan a valorar lo simple. En ambas etapas, la vida nos recuerda que no todo se trata de logros y metas, sino de presencia y gratitud. Cada momento tiene algo positivo, solo debes aprender a verlo. A veces, lo positivo es simplemente estar vivos.
Una actitud positiva no significa ignorar lo negativo, sino integrar ambos aspectos en una visión más amplia. Es como ver un cuadro completo: no puedes apreciar la luz sin las sombras. Por eso, esta frase es una invitación a aceptar todos los matices de la vida. A convivir con lo difícil sin perder la esperanza. A llorar sin perder la fe. A dudar sin dejar de avanzar. Cada momento tiene algo positivo, solo debes aprender a verlo.
Este mensaje también tiene una dimensión colectiva. Si más personas adoptaran esta forma de ver la vida, podríamos construir una sociedad más empática, más resiliente, más justa. Una sociedad donde los errores no se castiguen, sino que se comprendan. Donde el fracaso no sea el final, sino una estación de paso. Cada momento tiene algo positivo, solo debes aprender a verlo. También como comunidad, como humanidad.
El arte, la música, la literatura, la danza… todas las expresiones humanas han surgido de esa capacidad de transformar el dolor en belleza, la pérdida en inspiración. ¿Acaso no es eso lo que hace un poeta o un pintor? Ve lo que otros no ven. Encuentra sentido donde otros ven caos. Cada momento tiene algo positivo, solo debes aprender a verlo. Y convertirlo en algo que inspire a los demás.
La naturaleza también nos ofrece ejemplos constantes. Después del invierno, siempre llega la primavera. Después de la tormenta, el sol vuelve a brillar. Los ciclos naturales nos enseñan que todo pasa, y que incluso en los periodos más difíciles hay vida, renovación y movimiento. Cada momento tiene algo positivo, solo debes aprender a verlo. Porque nada permanece estático, y siempre hay algo que florece.
En momentos de crisis global, esta frase puede sonar utópica, pero es justamente ahí donde más la necesitamos. Cuando el mundo parece desmoronarse, buscar el bien, el aprendizaje, el acto de amor, es una forma de resistencia. De fe. De humanidad. Cada momento tiene algo positivo, solo debes aprender a verlo. Aunque cueste, aunque duela, aunque tarde.
Finalmente, esta afirmación es una promesa que nos hacemos a nosotros mismos. Un recordatorio de que no estamos solos. De que somos capaces de crecer, de sanar, de amar. De que hay un sentido incluso cuando no lo entendemos del todo. Cada momento tiene algo positivo, solo debes aprender a verlo. Y cuando aprendemos a hacerlo, descubrimos que la vida, incluso con sus sombras, es profundamente hermosa.
0 notes
Text
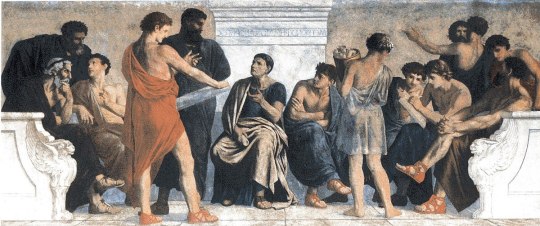
«Ha llegado a ser una costumbre, al considerar los orígenes de la ciencia griega, hablar del "milagro griego". Es una frase desafortunada para designar el gran avance intelectual que entonces tuvo lugar, ya que su principal característica fue precisamente eliminar lo milagroso de la naturaleza y de la historia y sustituirlo por leyes. Incluso como medio de subrayar la originalidad de la contribución griega, la expresión es demasiado fuerte. El "milagro" fue muy bien preparado por egipcios y babilonios.»
Benjamin Farrington: Ciencia y filosofía en la Antigüedad. Editorial Ariel, pág. 27. Barcelona, 1984
TGO
@bocadosdefilosofia
#farrington#benjamin farrigton#ciencia y filosofía en la antigüedad#ciencia#filosofía#antigüedad#ciencia griega#filosofía griega#milagro griego#naturaleza#historia#griegos#egipcios#babilonios#leyes#leyes naturales#milagro#grecia#egipto#babilonia#época antigüa#historia de la ciencia#teo gómez otero#gustav adolph spangenberg#la escuela de aristóteles
2 notes
·
View notes