Textos dedicados a repensar la práctica del derecho laboral en México. Autor: Erick López Serrano, LLM Law and Technology por la Universidad de Tilburg, Holanda; dictaminador de una Junta Especial de Conciliación y Arbitraje en Morelos. Twitter: @LaboralXxi
Don't wanna be here? Send us removal request.
Text
Laboralistas, prejuicios y datos
Una de las situaciones que ha llamado mi atención en el curso sobre la reforma al derecho laboral en donde estoy inscrito es que varios de los colegas participantes no tienen empacho alguno en enunciar sus prejuicios en torno a las dinámicas propias del derecho laboral bajo el amparo de haber tenido “un caso” o conocer “un asunto”. Bajo esta tesitura, haber conocido de un caso en donde el trabajador era un haragán o conocer de un abogado que se dedica a llevar a cabo prácticas profesionalmente cuestionables los lleva a generalizar que “todos los abogados de trabajadores son adinerados” o que “los trabajadores ya no necesitan protecciones legales pues están en un plano de igualdad con el patrón”.

Este clase de “argumentos” es bastante común y quizá nadie estamos del todo exentos de esgrimirlos. Pero lo que resulta inaceptable es que tantas veces se cuelen en nuestro ejercicio profesional. Al final, las opiniones dentro de un curso no tienen repercusiones jurídicas, pero lo que sí tiene consecuencias es el modo en que aterrizamos nuestras concepciones a los productos jurídicos, ya sean demandas, contestaciones, laudos, ejecutorias de amparo o hasta leyes.
En este sentido, resulta ilustrativa la “argumentación” hecha por el Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito al abordar el estudio de los intereses que deben pagarse conforme al artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo. En la redacción final de la tesis jurisprudencial emitida para resolver el modo en que han de cuantificarse los intereses posteriores a los salarios caídos, ese Pleno estableció:
“lo considerado por el legislador tuvo dos motivos: 1) evitar que los juicios laborales se prolonguen artificialmente con el fin de obtener una mayor condena por concepto de salarios caídos y; 2) impedir la eventual quiebra de las fuentes de trabajo, con perjuicio incluso para otros trabajadores, lo que generaría un gran desempleo y por ello, indirectamente incide en otros problemas para la economía nacional; en tales condiciones, para la cuantificación de los aludidos intereses, no debe aplicarse el interés capitalizable utilizado en operaciones mercantiles, pues de hacerlo daría lugar a que mes con mes se capitalizaran los intereses, lo que desde luego sería contrario al propósito de conservar las fuentes de empleo”.
Así, el Pleno retoma acríticamente lo dispuesto por el legislador como base de su argumentación: que los salarios caídos o los intereses son responsables de la “eventual quiebra de las fuentes de trabajo”. Pero, ¿de dónde sale este dato? En la iniciativa a que se refiere el Pleno de Circuito solo se estableció lo siguiente:
“10. Establecer un límite a la generación de salarios vencidos para combatir la indebida práctica de prolongar artificialmente la duración de los procedimientos laborales. Se prevé que se generarán solamente entre la fecha del despido y hasta por un periodo máximo de doce meses. Una vez concluido este periodo, si el juicio aún no se ha resuelto, se generaría solamente un interés.
Con esta fórmula, se estima que se preserva el carácter indemnizatorio de los salarios vencidos y también se atiende la necesidad de conservar las fuentes de empleo, a la par de que se contribuye a la disminución -de manera sustancial- de los tiempos procesales para resolver los juicios”.
Tanto la iniciativa de ley que puso límites a los salarios caídos e introdujo el pago de intereses como la resolución de un Pleno de Tribunales Colegiados asumen que los salarios caídos es una causa del cierre de empresas sin exponer ningún dato que corrobore esa postura. Seguramente hay casos en que eso ha ocurrido, en que un microempresario ha perdido su fuente de trabajo con motivo de un juicio laboral perdido. Pero más allá de eso, ¿cuántas empresas han cerrado por esa causa? ¿Cuántas han cerrado por culpa del crimen organizado? ¿Cuántas han cerrado porque simplemente son inviables económicamente? ¿Cuántas por una administración desaseada de sus dueños?
Lo que quiero subrayar es que un fenómeno puede deber su origen a una pluralidad de causas, muchas de ellas entrecruzadas. Pero lejos de reconocer esa complejidad, muchos operadores jurídicos solo enunciamos nuestros prejuicios sin ofrecer ningún respaldo estadístico o en general datos que sostengan lo que decimos. Y, detrás de estos prejuicios en materia laboral, se esconde muchas veces un clasismo que pretendemos pasar por evidencia empírica (”en un asunto me pasó”) o un ocultamiento de los auténticos intereses en juego, generalmente los intereses de muchos empresarios (y sus abogados y contadores) que quisieran no tener ninguna responsabilidad laboral.
Seguro que entre tantos millones de empleados en el país hay gente floja y abusiva, pero eso también lo hay entre la clase patronal. Eso no prueba nada. Lo que criterios jurídicos como los del ejemplo suelen no tener en consideración es que más allá de las excusas que presentan, la evidencia apunta a la existencia en México de una alta concentración de la riqueza en pocas manos; a casi un 40% de pobreza laboral (porcentaje de la población con un ingreso laboral inferior al valor de la canasta alimentaria) de acuerdo a CONEVAL; a una pérdida del poder adquisitivo del salario (en el caso de los salarios promedio de las ramas de la jurisdicción federal con un deterioro real del 64.1% en el periodo 1983 a 2018 conforme a este análisis) y a una situación predominante de precarización laboral apuntalada por la existencia de una economía informal cercana al 60% de acuerdo al INEGI. A grandes rasgos, existe múltiple evidencia de la existencia de una estructura socioeconómica que vulnera los derechos laborales de la mayoría de quienes vivimos en México, pero no existe evidencia (o al menos ni el legislador ni el juzgador las invocaron) de que el ejercicio de los derechos laborales (en este caso mediante el pago de salarios caídos o intereses) vulnere a la mayoría de las empresas. En todo caso necesitamos más y mejores datos sobre todo esto.
Finalmente, quiero precisar que no es mi intención señalar que la estadística o los datos duros sean por sí solos incuestionables, pues los datos también tienen sesgos (¿quién los genera? ¿Cómo se produjeron?). Pero lo que sí quiero recalcar es que los operadores jurídicos tenemos que modificar esa mala costumbre tan arraigada de pasar nuestros prejuicios por hechos notorios y buscar otras maneras de abordar nuestros problemas sociales. Apoyar nuestros argumentos con datos estadísticos es solo uno de estos caminos. Nos urge explorarlos más.
0 notes
Text
Licencia de maternidad y paternidad desiguales: la disparidad empieza en casa y en el trabajo (y los juzgadores se rehúsan a reconocerlo).
Mientras los reclamos de las mujeres por vivir una vida libre de violencia crecen y se hacen presentes en cada vez más ciudades de nuestro país, el Presidente y casi todas las instituciones en México siguen herméticas ante esas exigencias. El hartazgo aumenta y enfrenta oídos sordos. Hoy quiero compartir una pequeña historia judicial que muestra, desde otra perspectiva, cómo los juzgadores siguen siendo parte de ese pacto patriarcal que se niega a desaparecer.
Recientemente, la CEPAL ha considerado que la pandemia representa un retroceso de diez años en la participación de la mujer en el mercado laboral. En gran medida, ese retroceso se debe a la enorme cantidad de tiempo que las mujeres dedican al trabajo de cuidados. Si bien en esta pandemia, con las escuelas cerradas, son predominantemente las mujeres quienes acompañan a los niños en sus labores escolares, el trabajo de cuidados ha estado siempre recargado de un solo lado. De acuerdo al INEGI, este “trabajo no remunerado de los hogares” es desarrollado en un 76% por las mujeres y calcula que su valor en 2019 ascendía a 5.6 billones de pesos, lo que representa casi el 23% del PIB.
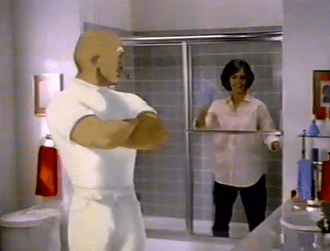
Esta situación implica, en otras palabras, que los hombres cuidamos a quienes lo necesitan (menores de edad, adultos mayores, personas enfermas, etc.) mucho menos que las mujeres y que por ello podemos ser más “productivos” o ver interrumpidas en mucha menor medida nuestras trayectorias laborales. La disparidad empieza en casa.
¿Cómo podemos empezar a cambiar esto? Se necesita toda una red de políticas públicas para hacerlo, claro. Es un reto inmenso y por ello se requiere de una estrategia igual de ambiciosa. A nivel personal, mi esposa y yo consideramos que podríamos contribuir en ese sentido solicitando se reconociera que la disparidad entre las licencias de maternidad y paternidad es inconstitucional por romper el principio de igualdad.
En México, la Ley Federal del Trabajo (LFT) en relación con la del Seguro Social otorgan a la mujer 12 semanas como licencia de maternidad. A los hombres se les otorgan solo cinco días. Esto implica que desde la ley se considera que la chamba de cuidar al recién nacido es cosa casi exclusiva de las mujeres, con la agravante de que éstas tienen además que librar con la lucha de su propia recuperación tras el parto.
Mi esposa y yo somos funcionarios estatales en Morelos. En nuestro caso, aplica la la Ley del Servicio Civil que establece lo siguiente:
"Artículo *55 D.- Los cónyuges o concubinarios, por concepto de paternidad y con el propósito de ayudar a la madre en las tareas posteriores al parto o adopción, disfrutarán de un período de quince días naturales con goce de salario integro; al efecto, el área de recursos humanos de la entidad en que preste sus servicios, reglamentará las medidas de comprobación, vigilancia y control necesarias para el cumplimiento del fin".
Para los burócratas morelenses, la licencia es más amplia que la prevista por la LFT, pero el legislador deja en claro su concepción machista al utilizar la frase “ayudar a la madre”, lo que implica que los hombres solo apoyamos un poco, pero que es la mujer quien debe cuidar a la cría ante todo.
Con nuestro primer hijo, promovimos un juicio de amparo indirecto combatiendo la inconstitucionalidad de esa norma bajo tres perspectivas:
a) Es discriminatoria para la madre porque le sigue dejando el trabajo de cuidados a ella sobre todo, quien además es quien suele sufrir las consecuencias laborales negativas (despidos, interrupciones en su trayectoria) de la procreación.
b) Es discriminatoria contra el padre, porque le reconoce menos derechos que a la madre para cuidar al bebé.
c) Es discriminatoria contra el propio menor, pues desde sus primeras semanas no puede gozar en la misma medida de los cuidados de padre y madre.
En suma, la norma perpetúa estereotipos de género que contribuyen a fortalecer la situación de disparidad que las mujeres padecen. Cuidar un bebé es una chinga (y más si son varios) que los hombres podemos evadir gracias, para empezar, a la propia ley.
El Juez Quinto de Distrito (un hombre, por supuesto) sobreseyó el amparo 204/2018 que presentamos antes de que nuestro hijo naciera (con la intención de obtener el amparo a tiempo para compartir los cuidados) afirmando que no teníamos interés jurídico para combatir la norma porque nuestro hijo aun no nacía. Le importó poco que le dijéramos que contábamos con IMSS y seguro médico privado así como el reporte médico en cuanto a que el entonces feto contaba con un desarrollo óptimo (es decir, que era altamente probable que naciera bien y que tenía al alcance varios servicios médicos para asegurar eso), y tampoco le importó el concepto de interés legítimo introducido desde 2012 en nuestra ley de amparo.
Luego, el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa en Morelos confirmó el sobreseimiento dentro de la queja 87/2018 (cuya versión pública, por cierto, nunca fue subida bien al sistema, pues subieron la resolución relativa a otro juicio). La ponencia estuvo a cargo de un hombre.
Casi dos años después, tras el nacimiento de nuestra segunda hija volvimos a promover el amparo indirecto contra la misma norma. El asunto fue turnado al mismo juez y se radicó bajo el número 226/2020. Ahora sí admitió la demanda y desahogó la audiencia constitucional, pero casi dos meses después de su desahogo advirtió que había una causal de improcedencia y volvió a sobreseer el juicio. ¿Y cuál fue esa causal? Que como padre no le pregunté a mi patrón-gobierno cuántos días de licencia de paternidad me daría (como si pudiera dejar de aplicar lo que la ley le ordena) y por ello no hubo ningún acto de aplicación. Nunca solicité mi licencia para que no nos dijeran que estábamos ante un acto consumado, pero el juez consideró que entonces la norma combatida “no nos irroga perjuicio alguno”. De manera significativa, el juez abordó el estudio de la demanda solo desde la perspectiva del quejoso padre (b) sin abordar el asunto desde los reclamos de la madre (a) y la bebé (c).
Promovimos el recurso de revisión, que el Juez envió al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa. Cuatro meses después de recibir el recurso, el Tribunal (bajo la ponencia de otro hombre) decidió declinar su competencia y envió el recurso a un Tribunal en materia del Trabajo. Hoy el recurso ha sido radicado bajo el número 9/2021 por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Octavo Circuito, aunque no ha sido turnado a ninguna ponencia a la fecha.
Esta breve experiencia muestra cómo los muros no solo se componen de vallas físicas. Si las normas y quienes las interpretan establecen tratos dispares que perjudican desproporcionadamente a las mujeres, queda claro a qué se refieren éstas cuando hablan de “pacto patriarcal”. Sigue fuerte, pero muchxs queremos romperlo.
0 notes
Text
La prueba pericial en los nuevos juicios laborales.
Otro de los desahogos de pruebas que van a sufrir modificaciones sustanciales en su práctica es la prueba pericial. Hasta antes de la reforma, cada parte podía presentar a su propio perito en las materias que deseara y la parte trabajadora podía solicitar siempre que la autoridad designara uno a su favor. En caso de que las conclusiones de los peritos fueran divergentes, la Junta debía nombrar a uno tercero a fin de zanjar la diferencia o, en todo caso, de contar con otra opinión que le permitiera contar con más elementos para tomar una decisión.

Pero más allá de esa generalidad, ¿qué pasa en la realidad? Veamos tres aspectos importantes en este sentido.
1. Dictámenes deficientes. Cuando llegué a litigar a la Ciudad de México en 2012, una de las sorpresas más grandes que me llevé fue el día en que un perito oficial (de la Junta Local) en materia de grafoscopía acudió a la diligencia a su cargo con un par de hojitas de generalidades sobre su materia, tomó el expediente, vio el cuestionario y empezó a dictar sus respuestas. Ningún estudio de por medio que las justificara, ningún comparativo ni análisis de gestos gráficos: solo su palabra salida de una aparente nada. Y digo aparente porque muchos peritos se encuentran cooptados por ciertos despachos o reciben línea de sus superiores. Muchas veces, el estudio minucioso brilla por su ausencia.
2. Escasez de expertos en ciertas materias. Otro problema se da con los peritos en materias no tradicionales. En Morelos, por ejemplo, conseguir un perito en materia de medicina de cualquier tipo suele ser un viacrucis porque ni la Junta tiene ni otras instituciones brindan el apoyo, argumentando muchas veces que sus propias condiciones de trabajo no prevén que su personal pueda dar el servicio. En el caso de expertos en informática forense, por ejemplo, a la fecha siguen escaseando y por ello el desahogo de estas pruebas pueden dilatarse por meses o hasta años.
3. Dictámenes sobre pedido. Otro vicio ya bien enraizado es que los peritos contratados siempre van a concluir algo que respalda los intereses de sus clientes. Por un lado, eso es entendible pues no les pagan para no velar por sus intereses, pero esa dinámica ocasiona que la prueba resulte ociosa: si un perito siempre va a ver las cosas de un modo que le favorezca a quien paga sus honorarios, su opinión no sirve de mucho.
Tratando de enfrentar estos problemas, la reforma optó por eliminar la posibilidad de que cada parte presente a su perito, y ahora los jueces son quienes deben “designar” al perito, quedando para las partes solo la facultad de hacerse asesorar por un/a experto/a “que los auxilie durante el desahogo de la prueba” (art. 824). Esta medida legislativa eliminará sin duda el problema apuntado en el numeral 3, pero generará otros desafíos:
a) ¿Qué pasará si el estudio es notoriamente deficiente (problema 1)? Si bien puede no ser fácil determinar lo anterior, los peritos que asesoren a las partes podrían ayudar al juzgador a mostrar que el dictamen es de mala calidad. Es cierto que la ley obliga ahora al juez a dar vista al “Ministerio Público” (aun se usa esa denominación) “cuando el dictamen rendido por un perito sea notoriamente falso, tendencioso o inexacto”, pero eso no resuelve el problema existente para la toma de decisión en el juicio laboral. ¿Podría o no un juez solicitar la rendición de otro dictamen? Yo creo que sí, pero esa es una laguna que habrá de discutirse pronto.
En este mismo sentido, será importante que los juzgadores lleven un registro o seguimiento de la calidad de los estudios realizados por los peritos, pues de lo contrario no podrá irse depurando a quienes no hagan bien su trabajo.
b) Por si sola, esta modificación en el modo de desahogar la prueba no va a remedir la escasez de peritos en ciertas áreas del conocimiento (problema 2). Quizá los juzgadores federales no tengan tantos problemas para designar al perito adecuado porque podrían contar con un cuerpo pericial a su alcance más robusto y profesional, pero el problema seguirá subsistiendo a nivel estatal. En mi opinión, tanto los propios tribunales como el poder ejecutivo (por medio de las fiscalías o la secretarías del trabajo, por ejemplo) tendrían que ocuparse ya en formar de algún modo a ciertos peritos (pienso sobre todo en los de informática forense, una especialidad que tendría que ser ya tan socorrida como la de grafoscopía o documentoscopía pero que sigue escaseando) o de generar presupuestos especiales para ello, aunque esto es quizá hasta más oneroso.
3. El desahogo de la prueba tendría que ser más punzante y acucioso. En muchos juicios, las partes ni siquiera cuestionan a los peritos (ya sea por ignorancia o porque no sirve de mucho al final), pero eso tendrá que modificarse gracias a los asesores-peritos. Así, los litigantes tendrán que colaborar más estrechamente con sus propios expertos. Por otro lado, los juzgadores tendrán que ser muy observadores y detallistas con los dictámenes y abandonar sus rigideces tradicionales para ser más permisivos con los cuestionamientos de las partes, pues solo mediante un “fuego cruzado” de buena calidad podrá generar convicción sobre la valía o no del dictamen en relación con lo que se pretenda acreditar.
Los anteriores son solo apenas algunos de los aspectos a los que hay que estar atentos. Seguramente, muchos otros seguirán surgiendo conforme los nuevos juicios vayan avanzando.
0 notes
Text
La prueba testimonial en los nuevos juicios laborales.
Aunque ya entraron en funciones el mes pasado, apenas en enero o febrero podrían los nuevos juzgados laborales empezar a desahogar sus primeras audiencias de juicio, es decir, la audiencia en donde se desahogan las pruebas. Una de las pruebas tradicionales cuya dinámica tendría que cambiar mucho es la testimonial. Para empezar a entender esto, hay que señalar cómo se lleva a cabo actualmente en las Juntas.

a) La testimonial hasta ahora.
Ante todo debe reconocerse que tanto autoridades como litigantes hemos hecho de esta prueba una simulación más dentro de los juicios laborales. ¿Por qué? Hay varias razones:
1. Para empezar, hay que admitir que nadie presenta a alguna persona a declarar sin haberla preparado antes (“aleccionado” en la jerga leguleya). Esto tiene lógica: si vas a presentar a alguien, lo haces para que lo que diga te favorezca. A pesar de esto, tanto legal como jurisprudencialmente se ha asumido que las partes no pueden presentar a sus testigos y que por eso lo tiene que hacer la Junta. En los hechos, este es uno de los factores que más atrasan los juicios (al menos en Morelos): tanto Actuarios como policías andan dando vueltas citando o tratando de presentar testigos, lo que alarga meses o años los juicios. Al final, en la mayoría de los casos las testimoniales se declaran desiertas tras intentos de todo tipo por presentar a los testigos (que muchas veces son inventados: me tocó ver a varios abogados que ofrecían a los mismos testigos en varios juicios y varios presidentes de Juntas que se rehusaban a tratar de inhibir esa práctica) o hasta las partes se desisten de sus desahogos.
2. Luego, las exigencias jurisprudenciales para dar valor probatorio a los testimonios se han ido conformando de tal manera que su desahogo se ha llenado de rigideces asfixiantes, lo que ha orillado a los litigantes a tratar de cumplir con ellas, algo que solo se puede hacer si se alecciona a los testigos. Además, las Juntas se han refugiado en estas exigencias para al final permitir muy poco margen de maniobra respecto a las preguntas o repreguntas que se califican de legales. Así, por ejemplo, me ha tocado ver Juntas en donde no se permite al contrainterrogante preguntar en relación con una respuesta dada en el repregunta previa como regla general, lo que impide “jalar un hilo” que puede ser útil en ciertos casos.
3. Finalmente, como los testigos son preparados, quien ofrece a los testigos hace todo lo posible para que la contraparte no haga cuestionamientos que se salgan de la historia que se quiere contar. Si sumamos luego que tampoco abunda el ingenio para repreguntar y que muchos contrainterrogatorios son de formato (“que diga el testigo si tiene un interés en este juicio”, por ejemplo), nos quedamos con una prueba generalmente acartonada.
b) La nueva testimonial.
1. Bajo el nuevo marco de justicia laboral, teóricamente las partes deben presentar a sus testigos como regla general (art. 815 fracción I), lo que podría redundar en eliminar meses o años perdidos buscando testigos. Para que este beneficio se materialice, sin embargo, será indispensable que los jueces y, (sobre todo) los Tribunales Colegiados no abaraten esa regla general a la hora de calificar los impedimentos referidos por el art. 813 fr. II.
2. El nuevo rol del juez será determinante. Otra pésima práctica común en las Juntas es que las preguntas a los testigos se hacían al personal mecanógrafo y si había controversia en cuanto a la pregunta había que buscar al secretario, al auxiliar o al presidente para que calificara la pregunta, lo que podía llevar muchos minutos. Luego el funcionario se iba a atender otras cosas y la historia se repetía, lo que provocaba audiencias muy largas en ocasiones.
En cambio, ahora el juez es el encargado de escuchar a las partes y calificar de inmediato las preguntas, lo que por sí solo debe dinamizar en gran medida el desahogo. Pero además de esto, se requiere que el juez rehuya de posturas rígidas y permita un escrutinio mayor (a base de preguntas) de los testigos. El solo cambio de escenografía (para los declarantes será muy diferente dictar sus preguntas a la mecanógrafa que hablar delante de un juez) debe reducir el cinismo de litigantes y declarantes, pero más importante aún será que el juez tenga bien en cuenta la controversia y, sobre todo, tenga conciencia de que puede haber varios “frentes de batalla” para poder cuestionar a los testigos y contrainterrogarlos. Será también muy valioso que el juez adopte también aquí la postura proactiva que le ley le obliga a tomar a fin no solo de despejar posibles dudas, sino también a empujar para obtener más datos e información así como cruzar sus respuestas con las de otro declarante, con otras pruebas y con los hechos litigiosos. Esto sin duda será difícil porque ni en las universidades ni en muchos de los cursos de actualización que se están impartiendo se abordan esta clase de minucias.
3. Conforme al artículo 873-J, el juez deberá realizar su valoración de los testimonios en la misma audiencia y por ello contrastarlos con el resto de pruebas. Pero hacerlo no será cosa fácil, por lo que para el juez será indispensable también tener un buen equipo jurídico que le auxilie con esta valoración.
Hasta ahora, el trabajo suele ser bastante individualista en la medida en que un proyectista o dictaminador estudia un expediente, elabora un laudo y luego el presidente de una Junta y los representantes generalmente solo lo firman. Ese esquema de trabajo tendría que modificarse (seguramente en muchos casos no ocurrirá), pues parte del éxito del sistema tendría que radicar en que los involucrados pudieran ver al juez resolviendo frente a ellos sus asuntos, lo que dotaría de credibilidad y legitimidad al sistema de justicia laboral.
Para caminar en otro sentido, me parece que al menos un funcionario judicial tendría que ir ayudando al juez, en tiempo real y mientras se desahogan las pruebas, a proporcionarle apuntes, subrayar datos, evidenciar contradicciones y en general a suministrarle la mayor cantidad de elementos pertinentes que le permitan tomar la mejor decisión posible al término de la audiencia. Implementar una dinámica de este tipo tendría además la ventaja de ser un semillero para futuros jueces, pues los funcionarios que aprendieran a ir haciendo esta labor valorativa (a final de cuentas, la esencial de todo juzgador) estarían mejor capacitados para luego llevarla a cabo por cuenta propia.
4. Por otro lado, los litigantes tendrán también que afilar sus herramientas argumentativas y tratar de agudizar su ingenio tanto para preparar a sus testigos como para contrainterrogarlos. En muchos casos, solo su empuje podrá orillar a los jueces a romper con las inercias burocráticas que llevamos arrastrando por décadas. Si, lejos de ese empuje, los litigantes optan por refugiarse en las estrecheces tradicionales, el sistema desperdiciará la oportunidad que tiene para reinventarse y poder rendir mejores cuentas y resultados a la sociedad.
0 notes
Text
Audiencia de juicio. Una crítica a un simulacro del Estado de México.
En esta semana inician las funciones de los primeros tribunales laborales del país. En un texto anterior hice algunos comentarios y críticas al simulacro de audiencia preliminar hecho por el Poder Judicial del Estado de México. Ahora, haciendo uso del mismo video/ejercicio dejo algunos comentarios sobre el simulacro de la audiencia de juicio, es decir, a la audiencia en donde se desahogan las pruebas propuestas por las partes. Mis apuntes van dirigidos a la labor del juzgador, eje rector del proceso.
Empieza la audiencia con el desahogo de una prueba testimonial ofrecida por la parte actora. Varios puntos quiero señalar:
- El juez exhorta a la contraparte a realizar sus objeciones “al final del desahogo de la prueba”. Esto es contrario al 3er párrafo del art. 815 fr. V de la Ley Federal del Trabajo (LFT), pues las partes tienen derecho a objetar cada pregunta tras su formulación.
- El juez desecha una pregunta (¿qué ocurrió en la fecha del despido?) porque es “inductiva toda vez que sugiere una respuesta explícita al cuestionamiento”. Esta razón no lo es porque en realidad todas las preguntas no solo sugieren sino que exigen una respuesta explícita.
- El juez no separa a las testigos al iniciar la audiencia, una obligación consignada en la fr. III del mismo art. 815. Solo lo hace hasta que el abogado del patrón se lo pide, en otra violación a la ley.
- Al resolver sobre una objeción en torno a una pregunta, el juez invoca los “principios generales de la teoría general de la prueba” (?). Desconozco en dónde se contengan tales principios, pero en todo caso es mejor referirse a los principios y reglas que sí establece la LFT. Lo primero es choro.
- Ante la solicitud del abogado de la parte demandada, el juez avala que el propio abogado del patrón realice sus objeciones al terminar de contrainterrogar a la primera testigo. Esto es contrario al art. 818 de la LFT. Al final, el juez recula luego de la intervención del abogado de la parte actora.
- No hicieron constar en el simulacro los datos generales de la segunda testigo (art. 815 fr. II). Estos datos son útiles pues no pocas veces a partir de ellos se puede hacer un buen contrainterrogatorio.
- El juez desecha la pregunta sobre si la testigo conoce al actor porque se considera “inductiva y descriptiva”. El juez emite adjetivos, pero no argumentos para desechar la pregunta. Nunca usa los conceptos previstos por el art. 815 de la LFT.
- El abogado pregunta por el lugar del despido, la testigo responde que a la entrada de la empresa y luego empieza a dar el domicilio pero el juez lo evita y la exhorta a que se “ciña a responder de manera puntual”.

- El juez impide a la contraparte objetar las declaraciones de las declarantes (es decir, subrayar sus contradicciones, yerros, etc.) pues afirma que solo puede realizar “tachas” para combatir su idoneidad, algo contrario a los artículos 815 fr. XIII y 818 de la LFT.
- Peor aún: la ley ya ni siquiera contiene el término “tachas” a los testigos (antes contenido en el art. 778), por lo que la restricción del juzgador no tiene fundamento legal alguno.
- Peor-peor: el abogado de la parte actora se da cuenta de los 2 puntos anteriores, se lo hace ver al juzgador y aún así éste opta por dejar de aplicar la ley en nombre, otra vez, de “la teoría general de la prueba”. Nadie le pidió valorar la prueba en su lugar, pero el juzgador prefiere invocar vaguedades que aplicar la ley.
Nota paralela: quizá algo de lo que más trabajo le costará a los juzgadores sea aceptar su error en público. No tendría porqué ser así, pero quizá la soberbia lleve a la mayoría a no reconsiderar sus pifias y enmendar su actuación cuando tengan que hacerlo.
PRUEBA CONFESIONAL. El abogado de la empresa le hace una pregunta abierta al absolvente y el juez la desecha exigiendo que se realice “en términos de ley” respecto de “planteamiento positivos o negativos únicamente”. Esto era adecuado en la “antigüa” ley pero no en la actual, en donde ya las posiciones no deben ser cerradas obligatoriamente ni se constriñen a obtener respuestas de “sí” o “no”. Un desconocimiento grave del juzgador sobre esta modificación legal en este simulacro.
El juez se rehúsa a permitir que se acerque al absolvente un documento ofrecido como prueba para cuestionarlo sobre él. Aunque la ley no lo prohíbe, una disposición similar existe en relación a los testigos (art. 815 fr. XII), por lo que en mi opinión debería prevalecer la liberta de interrogatorio (art. 790 fr. I). El colmo: el abogado de la parte actora, envalentonado por la cerrazón del juez, “conmina” a su colega para que haga preguntas cerradas tomando el lugar del juez y éste no dice nada.
El asunto del simulacro es bastante sencillo y con pocas pruebas, a pesar de lo cual el juez se reserva “por lo avanzado de la hora” para dictar la sentencia que está obligado a dictar al terminar la audiencia. Actúa como siempre han actuado las Juntas, no como debería actuar el juez en el nuevo juicio laboral.
En general, en el desahogo de estas 2 pruebas simulacro, el juez no muestra ninguna proactividad, sino que se limita a un rol tradicional contrario al nuevo modelo: solo espera a las partes, avala o impide lo que le proponen y restringe el ejercicio de derecho sin fundamento alguno. Seguir este modelo hará que los nuevos juicios laborales se entrampen en dinámicas rígidas que hasta la fecha han hecho del proceso laboral un pantano de formalidades y tonterías que no permiten asomarse a la verdad.
En resumen, el simulacro de estas 2 audiencias constituyen un buen ejemplo de lo que NO debería ser el nuevo juicio laboral. Hacen falta muchos ejercicios como éste, ojalá los demás estados tengan capacidad de aprender es esta clase de experiencias.
P.D: En ninguna de las dos audiencias hizo el juez esfuerzo alguno para incentivar la conciliación, lo que es contrario al artículo 873-K de la LFT.
0 notes
Text
Audiencia preliminar. Una crítica a un ejercicio del Estado de México.
youtube
Ojalá todos los poderes judiciales que ya en unos cuantos días empezarán con los nuevos juicios laborales compartieran los ejercicios que van haciendo para prepararse. Lo hizo el del Estado de México en este video, que iré comentando a continuación. Me voy a enfocar solo en las actuaciones de la autoridad porque al final es el juzgador quien marca la pauta de los juicios.
Conforme al artículo 720 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), le corresponde al Secretario Instructor hacer constar el lugar y fecha de la audiencia, por lo que el Juez no tiene porqué volver a hacerlo como ocurre en el ejercicio. Será muy útil no ir haciendo el juicio repetitivo ni insistir en enunciar información ya existente. El juez debe enfocarse en lo que le corresponde. En este mismo sentido, no creo que el juez tenga que estarle explicando a las partes la génesis de la reforma laboral ni leyéndole a las partes los principios del derecho del trabajo. Tiene que encarnar esos principios y hacerlo implica no querer transformar la sala de audiencia en un aula de clases teóricas (lo que atenta contra el principio de sencillez procesal).
Al certificar la existencia de medios de videograbación que permiten grabar la audiencia, la secretaria instructora cumple con lo dispuesto por el art. 720, pero habría que preguntarse qué tanta responsabilidad puede tener ella si en realidad no es quien maneja esos medios. ¿No sería mejor que precisara que conforme a la indicación de la persona encargada del sistema, éste se encuentra listo? Me parece relevante en la medida en que la secretaria debe estar atenta a la audiencia desde lo jurídico, no desde lo informático, y que además si hay un problema técnico que pueda repercutir luego en el juicio, debe deslindarse a la secretaria de responsabilidad. Quizá el problema resida originalmente en la propia ley, pero hay que ser claros con las funciones.
El juez pide a las partes que se "individualicen". ¿Qué es eso? ¿Por qué si el trabajador y el patrón están presentes no se usa un lenguaje más sencillo y menos rebuscado? ¿No sería mejor que les diga que se presenten o se identifiquen?
El juez le pide a la secretaria que verifique si "dentro de la sala de audiencia se encuentra algún funcionario público de la institución". Esto debe hacerlo la funcionaria conforme al art. 720 "al inicio de la audiencia", por lo que la interpelación parecería sobrar.
Al explicarle a las partes en qué consiste la audiencia preliminar, el juez lee el artículo 873-E. Hacer eso, ¿ayuda a las partes o les clarifica algo? Los abogados se supone que ya lo saben, y a los involucrados no creo que eso les sirva de algo.
A la hora de fijar los hechos controvertidos el juez afirma haber detectado que el día del despido corresponde a uno inhábil y le pregunta a la parte actora si quiere aclarar algo al respecto. Esto debe hacerse al radicar la demanda, pues incluso el patrón ya contestó la demanda y la actora tuvo oportunidad de replicar. En el nuevo modelo esta precisión opera solo en la fase escrita y por lo tanto ya no debería ser materia de "aclaración" en la audiencia. El juez dice cuidar con esto el debido proceso, pero es justo lo que violenta.
Luego de que la parte actora promueve recurso de reconsideración al momento de realizar la "aclaración" solicitada por el juez, éste no se pronuncia sobre esa precisión y le da la palabra a la parte demandada, quien realiza alegaciones propias de la contestación. Por ello es importante que el juez vaya siendo claro en sus decisiones: ¿tuvo por aclarada la demanda? Ok, entonces que le precise al demandado que le permitirá hablar en torno a ese tema. ¿Admitió el recurso? Que lo precise y que explique que le permitirá al demandado alegar en torno a él. De lo contrario, se pierde el control de la audiencia y las partes alegan de todos los temas o incluso aportan pruebas que ni siquiera son supervenientes (como el contrato y registros de asistencia), como lo hace el abogado del patrón en este ejercicio.
Sin definir aun qué pasa con el recurso promovido, el juez regresa la palabra a la parte actora para que se pronuncie sobre los documentos exhibidos como prueba. Se hace así una especie de "matrioshka" jurídica que suma tema tras tema sin que se defina uno. El "derecho de la equidad e igualdad de partes" no es un salvoconducto para dar el uso de la voz a capricho. Si el patrón presentó un contrato fuera de término y ya su contraparte objetó la prueba, el demandado no tiene ya nada qué decir al respecto. En esta nueva oportunidad, el patrón precisa la funciones del actor, lo que debió hacer en su contestación, no ahora. Pero como el juez no le pone ningún límite, el abogado pretende rehacer su defensa. Increíblemente, el juez además "insta" al patrón a proponer medios de perfeccionamiento respecto de los documentos aportados fuera del momento oportuno que no son supervenientes y que fueron ofrecidos de forma deficiente. Bajo el manto de la "equidad", el juez le hace el trabajo al abogado de la empresa. Violaciones absolutas al debido proceso.
(Paréntesis: pasan los años y los abogados siguen proponiendo la prueba pericial "caligráfica". La caligrafía estudia la belleza de la firma, es inútil para analizar su autenticidad, pero seguimos proponiendo pruebas sin ton ni son)
Al pronunciarse sobre las pruebas admitidas (que uno supone es una decisión que ya debería estar lista, pues se conoce con antelación la controversia y las pruebas), el juez se extraña porque el patrón no presentó pliego de posiciones adjunto para la confesional ni precisó su "alcance valorativo", circunstancias ambas totalmente innecesarias para su propuesta y admisión. "Sin embargo" el juez dice "preservar el contenido social de la materia de trabajo" y para "no dejar en estado de indefensión" a la parte oferente, admite la confesional.
A estas alturas, queda claro que el juez está hecho bolas y que usa los "principios" a capricho. El colmo: admite el contrato exhibido como prueba oralmente a pesar de no ser superveniente, invocando para ello la norma que prohibe hacer lo que hace. Su pretexto de nuevo es "mantener el equilibro procesal entre las partes". En este juicio simulado, el juez ha roto ese balance dandole oportunidades ilegales al patrón para modificar o precisar su defensa y aportar pruebas que no presentó en la fase escrita.
La secretaria instructora no tiene computadora. Es una especie de testigo. ¿No sería útil que tanto ella como el juez tuvieran una para estar en comunicación y que ella lo apoyara en el desahogo de la audiencia? Claramente, el juez necesita ayuda.
Al resolver el recurso de reconsideración, el juez señala que para darle celeridad al proceso y ya que las omisiones combatidas no "generan una modificación al presente juicio de fondo", "deja sin objeto" dicho recurso. Por decir lo menos, la motivación y fundamentación de esa decisión es inexistente. En resumen, la audiencia preliminar del video es una pachanga, en donde el único invitado ausente es el debido proceso. Mucho, muchísimo hay por mejorar (y para esto son estos ejercicios, claro).
0 notes
Text
El extraño caso en donde la Corte no dijo lo que dicen que dijo sobre correos electrónicos

En mayo pasado, un comunicado de las Casas de la Cultura Jurídica y su Dirección de Normatividad y Crónicas informó que la Segunda Sala de la Suprema Corte había decidido, al resolver el amparo directo 36/2019, que los correos electrónicos “se equiparan a una documental” y que para su análisis “es válido recurrir a lo previsto en el Código Federal de Procedimientos Civiles”, en específico al artículo 210-A.
Sin embargo, al leer el engrose de la ejecutoria de dicho asunto nada de eso aparece. De hecho, la Sala conoció de este amparo porque ejerció su facultad de atracción (solicitud tramitada con el número 502/2019). Al atraer el amparo directo, la Sala consideró que con este asunto podría sentarse un precedente relevante en los siguientes temas:
a) Las reglas que deberán seguirse para el desarrollo de la prueba pericial en informática;
b) El valor probatorio de correos electrónicos contenidos en un dictamen pericial, es decir, si constituyen un elemento probatorio independiente al documento elaborado por el perito, y
c) Los elementos que deben estar presentes para constatar de manera fehaciente su origen y autenticidad.
A pesar de lo anterior, al analizar ya de forma pormenorizada el expediente, la propia Sala advirtió que los correos electrónicos aportados como prueba no eran relevantes al momento de dilucidar la controversia, que en ese caso versaba sobre la existencia de una relación mercantil entre las partes y no una laboral.
Por lo tanto, el comunicado dado a conocer terminó siendo fake news. Ignoro el porqué de la prisa para dar a conocer una decisión inexistente, pero más allá de eso hay dos circunstancias que quiero subrayar.
1. En atención a los motivos invocados para atraer el asunto, queda claro que la Corte considera importante conocer de casos que le permitan analizar un tema que cada día es más urgente: cómo lidiar procesalmente con la evidencia digital. A decir verdad, sobran procedimientos laborales ya en donde esa clase de pruebas se aportan y se intentan perfeccionar, así que ojalá pronto les hagan llegar uno interesante en ese sentido, o que incluso generen pronto una estrategia interna en conjunción con los tribunales colegiados para captar alguno.
2. Los expertos en informática forense en México escasean. En el caso revisado por la Corte, por ejemplo, el perito tercero en discordia presentó un estudio o dictamen de apenas 6 páginas (según lo referido en la página 26 del engrose). De esas 6, al menos 2 o 3 tienen que ser relativas a los datos del perito, la transcripción de las preguntas y la descripción de los correos a revisar. Esto nos deja con apenas 3 o 4 páginas de “análisis”. Ni siquiera en los dictámenes tradicionales de grafoscopía respecto de una firma se dedican tan pocas p��ginas al estudio del documento dubitado. No es solo una cuestión de número de páginas: nuestra ignorancia como gremio jurídico respecto a los modos en que funciona la tecnología y cómo puede ésta utilizarse para alterar evidencia es tan grande que 3, 4 o 6 páginas no son suficientes para explicar (i) cómo funciona una plataforma y (ii) cómo determinar si la información se encuentra íntegra e inalterada en términos del artículo 210-A citado al inicio.
Los juicios laborales que están por comenzar ante los jueces (tanto locales o federales) dejan toda la carga de la designación de los peritos a los propios juzgadores. Las partes ya no presentarán cada quien a su perito, sino que la prueba se llevará a cabo solo con el designado por el juez. Tanto conseguir a los expertos adecuados como aminorar la ignorancia que los operadores jurídicos tenemos de la evidencia digital no será sencillo, menos cuando ni la Corte ha generado directrices mínimas al respecto.
0 notes
Text
¿Podrán los jueces laborales dictar sentencia en la audiencia? (II/II)
4. La dificultad de los juicios varía. Esto puede parece una obviedad, pero no lo es tanto. En un juicio ejecutivo mercantil oral, por ejemplo, la litis versa toda sobre el título de crédito y su pago, normalmente no hay prestaciones fuera de las relativas a la suerte principal y los intereses. En un juicio penal, debe evaluarse si se prueba que el acusado cometió una conducta que encuadre en el tipo penal para luego establecer su condena o absolución.
En materia solo laboral, alrededor del 90% de los juicios versan sobre la existencia o no de un despido y esto puede ser más o menos fácil de determinar en la mayoría de los casos. Las dificultades vendrán con los siguientes temas:
a) El número de prestaciones reclamadas. Junto con el despido se reclama un número cada vez mayor de prestaciones, desde las legales (aguinaldo, vacaciones, primas) hasta extralegales (reparaciones de daño, por ejemplo) o contractuales (derivadas de contratos colectivos que pueden ser todo un mundo normativo en sí mismo como ocurre en los casos del IMSS, PEMEX, las universidades públicas, etc.). Las demandas que antes eran de dos hojas son ahora de 10, 20 o hasta cientos de hojas. En muchos casos se trata de paja o planteamientos pegados de otros asuntos en donde sí eran pertinentes, pero como sea hay que pronunciarse sobre la paja.

b) La liquidación de las prestaciones. Además de tener que evaluar y determinar la procedencia o no de cada una de las prestaciones reclamadas, hay que hacerlas líquidas, lo que implica tener que estar haciendo cuentas. Generalmente no es difícil, pero sí lleva su tiempo.
c) El trabajo a distancia o mediante el uso de TICs es ya una realidad ineludible gracias a la pandemia. Este tipo de trabajo ya se daba en una gran medida, pero hasta ahora la justicia laboral ha sido bastante reacia a meterse a los entretelones de lo que ocurre en el mundo digital-laboral. Ahora será más difícil dar la espalda a esta nueva realidad, pero la mayoría de juzgadores y litigantes no estamos habituados a lidiar con esta clase de temas vinculados con la tecnología. La mayor parte del tiempo, queremos seguir pensando los problemas digitales en términos analógicos (por ejemplo, pensar que el camino para perfeccionar una renuncia -ofrecimiento, objeción, ratificación, pericial- es el mismo camino para perfeccionar un post de facebook, cuando en éste hay muchos otros elementos -atribución, almacenamiento, privacidad, alteración, etc.- que no existen con las mismas características para el mundo de papel) sin caer en la cuenta de que en este ámbito también hay ajustes mentales que debemos hacer. Además, cada aplicación, plataforma o documento digital puede tener características específicas que varíen el modo en que un juzgador debe aproximarse a su análisis. En este sentido, será bastante probable que ocurra el dejarle toda la chamba al perito en informática para determinar si se da valor o no a un correo electrónico, por ejemplo, pero al mismo tiempo será lo menos deseable.
d) Las materias extras a nivel federal. A diferencia de sus pares locales, a nivel federal se ventilarán además las cuestiones colectivas y de seguridad social. En el primer caso nos encontraremos ante un mundo normativo prácticamente nuevo en el que casi todos los operadores empezarán de cero, pues el litigio colectivo en nuestro país era casi inexistente debido al arreglo de simulación hasta ahora existente en el mundo sindical, y en el segundo caso las leyes del IMSS, ISSSTE o la regulación de AFORES constituyen un entramado normativo extenso y con muchos recovecos. Así, las dificultades serán mucho mayores para los jueces federales laborales.
5. Los problemas de las designaciones. A nivel federal ya se están haciendo exámenes de oposición para la designación de jueces, secretarios y actuarios, pero es imposible de antemano saber si los procesos serán reales o una simulación como ha ocurrido en el pasado, en donde los exámenes se vendían o eran apenas una fachada para al final designar a familiares.
A nivel estatal seguramente habrá más problemas en este sentido, pues tanto los poderes ejecutivos como los legislativos y hasta los magistrados estatales suelen meter mano a esta clase de procesos para con ello privilegiar a sus “leales”. Este siempre ha sido un problema, pero ahora se agravarán sus consecuencias debido al modelo judicial. Si antes (bueno, siguen existiendo) podía haber presidentes de Juntas que solo se dedicaban a firmar documentos, ahora eso será imposible con los jueces, y sus credenciales de “amigos de alguien” serán insuficientes para llevar las riendas del juicio. Esta arquitectura procesal renovada representa un importante candado para inhibir esta clase de designaciones o al menos para evidenciar la incompetencia, pero no es infalible.
Por todos estos factores (a los que habría que sumar otros, como el hecho de que el modelo depende de que las conciliaciones prejudiciales tengan un éxito importante, pues de lo contrario el sistema se saturará pronto), no será sencillo para los jueces cumplir con la obligación de dictar sentencias como lo ordena la Ley Federal del Trabajo.
Entonces, ¿podrán los jueces laborales dictar sentencia en la audiencia? Me parece que será difícil que así ocurra y que la regla (que no la excepción) será que se dicten en los días posteriores al desahogo de la audiencia de juicio, pero tampoco es imposible que pueda suceder. Como sea, para que eso pase los juzgadores laborales tendrán que contar con secretarios igualmente capaces que les ayuden a depurar correctamente el procedimiento y que les ayuden a ir preparando la resolución conforme el juicio se desarrolla. El modelo tradicional en donde alguien hace un proyecto que le pasan al juzgador para que lo apruebe (o solo para que lo firme, en muchos casos) tendría que desaparecer, pero el juez no va a poder solo. Necesitará auxiliares que le vayan ayudando a resumir y ordenar la información que se vaya generando con el desahogo de las pruebas, y que vayan integrando las sentencias de forma paralela al desahogo del juicio. Me parece que el modelo normativo es generoso y puede funcionar, pero si los operadores jurídicos no entendemos que los modos de operar el derecho con los que hemos crecido ya no tienen cabida en este entorno procesal, y quienes hacen las designaciones siguen pensando que la capacidad no es relevante, el modelo pronto generará más decepciones que soluciones.
0 notes
Text
¿Podrán los jueces laborales dictar sentencia en la audiencia? (I/II)
En los nuevos juicios laborales, que dentro de un mes empezarán a funcionar en algunos estados del país, el juez que preside las audiencias tiene la obligación de dictar sentencia luego del desahogo de las pruebas y de escuchar los alegatos de las partes (art. 873-J). “Solamente en casos excepcionales y que así se justifique por el cúmulo de hechos controvertidos o bien de las pruebas rendidas” el juez podrá dictar dentro de los cinco días siguientes. Todo esto suena muy bien pero, ¿ocurrirá? ¿Es posible hacerlo? Quizá la excepción se convierta en la regla.

Actualmente, los laudos en casi todas las Juntas o tribunales burocráticos del país tardan meses en dictarse. Este es uno de los problemas que la reforma intenta atacar, pero por supuesto no basta con que así lo ordene la ley: a final de cuentas, dictar una sentencia de forma inmediata tras el desahogo de pruebas y alegatos requiere capacidad, habilidad, experiencia, sagacidad y un actuar veloz, características todas que no abundan en el foro y que tampoco se inculcan en casi ningún espacio académico. ¿Qué dificultades se avecinan en este sentido? Enumero algunas:
1. Los datos. La mayoría de las Junta no comparten sus datos o estadísticas. Una honrosa excepción en este sentido es la Junta Local de la Ciudad de México. De acuerdo a la información pública que comparten, en el mes de febrero (último mes laborado con normalidad antes del inicio de la pandemia) cada dictaminador hace menos de 28 laudos al mes. Estos funcionarios se dedican solo a esto: a revisar todo el expediente y a hacer los proyectos de laudo. Hacen en promedio, casi uno al día (hábil). A diferencia de los futuros jueces, no tienen que desahogar audiencias ni encabezar un Tribunal, a pesar de lo cual solo resuelven un juicio al día. A la anterior estadística, añado una referencia personal: en mi caso como dictaminador, hago entre 30 y 40 al mes (mi récord personal en un mes llegó a ser de 80, pero decidí no querer jugarle al superhéroe si a casi nadie de mis jefes les importaba y, por el contrario, se aprovechaban de que podía llegar a hacer el trabajo de 3 personas por un salario bajísimo, además de haber holgazanes que cobran lo mismo por hacer casi nada). En resumen: elaborar laudos (o las futuras sentencias) toma su tiempo.
2. Los operadores existentes. Quienes trabajamos en la justicia laboral actual no estamos acostumbrados a tomar decisiones de fondo rápidas y frente a los justiciables. Nuestro quehacer se ha hecho siempre en el escritorio (o recibiendo línea en algunos casos), por lo que evaluar pruebas, ordenar ideas y justificar conclusiones de forma oral ante las partes no será nada sencillo. Quizá algunos juzgadores federales tengan más experiencia en esto, pero: (i) si ya son especializados (por ejemplo, en procesos penales u orales mercantiles) difícilmente buscarán una nueva especialización (laboral), así como un cardiólogo no opta luego por volverse traumatólogo; (ii) si no son especializados, quizá sean pocos los que opten por el foro laboral pues podrían preferir la materia de amparo con los retos/estímulos intelectuales que representa, y aquellos que lo hagan podrían enfrentar los mismos problemas apuntados en torno a los funcionarios de las Juntas a lo que hay que sumar el desconocimiento de la materia; (iii) si son especializados en materia laboral (como los funcionarios de los juzgados de distrito en esta materia de la Ciudad de México) también son juzgadores de escritorio y con menos experiencia aún que los funcionarios de las Juntas en el trato con la gente y el desahogo de audiencias.
¿Y los litigantes? Sin duda algunos podrían convertirse en buenos jueces y juezas, pero para muchos el estilo burocrático de vida no es apetecible o, en todo caso, difícilmente pueden adaptarse a un rol que no es de ataque ni de defensa. Como sea, debido a que enfrentan problemas más variados cotidianamente que les exige forzosamente encontrar soluciones o salidas de todo tipo, podrían tener más “tablas” para enfrentar este escenario de dictado de sentencias que los funcionarios que estamos más acostumbrados a obedecer y seguir caminos consabidos.
3. Los litigios están llenos de mañas y estrategias (unas buenas, otras torpes, algunas malintencionadas), y esto es comprensible pues las partes quieren llevar agua a su molino como sea (a fin de cuentas, esto es lo que nos enseña el capitalismo: ganar sin importar cómo). Aquí se vuelve clave la experiencia, el colmillo. Esto se perfecciona con el tiempo, claro, y naturalmente los primeros meses o años de su función para los jueces serán también de mucho aprendizaje. Pero si este proceso de aprendizaje no se acelera, las malas prácticas que los juzgadores solemos tener (el exceso de formalismo, la proclividad de muchos a rehuir la discusión de fondo de un asunto, la incapacidad de apreciar una disputa en todas las aristas posibles, etc.) podría obstaculizar que el nuevo proceso laboral sea todo lo dinámico que puede y debería ser.
[continuará...]
0 notes
Text
La inspección en los nuevos juicios laborales (II/II)
Para el desahogo de la prueba de inspección en los nuevos juicios que se desahogarán en los juzgados laborales hay un cambio inicial de suma relevancia. Ahora, como regla general será el juez quien deba analizar directamente los documentos que se le presenten, dejando de lado la intermediación de los Actuarios. Esta modificación será muy bienvenida en la medida en que eliminará algunos de los problemas apuntados en el texto anterior en relación con los Actuarios (ignorancia o corrupción). Cierto, solo en casos excepcionales podría ser necesario enviar a un Actuario o al Secretario al domicilio de una empresa a revisar los documentos, pero esos casos (como ya ocurre ahora, donde casi siempre la prueba se desahoga en las instalaciones de las Juntas) deberán ser la excepción de la regla.
El diseño del nuevo juicio deberá hacer también más claro tanto el objeto de la prueba como aquello que deban cuidar en su desahogo las partes. Por este diseño me refiero al hecho de que en la audiencia preliminar debe fijarse la litis, momento en el cual el juzgador trazará con claridad qué es objeto de prueba y qué no lo es. Esta fijación de la controversia (que actualmente solo se realiza formalmente en la emisión del laudo) tendría también que dinamizar mucho la prueba, es decir, permitir que su desahogo sea más puntual y útil. A esto se suma que quien resolverá los juicios será quien desahogue la prueba, por lo que ya teniendo clara la controversia podrá llevar a cabo un análisis muy enfocado de aquello que se le presente.
Si a esta nueva obligación procesal del Juez se suma la posibilidad que éste tiene para incidir de manera proactiva en las confesionales de las partes (que ahora deberán ser abiertas y por ello permitirán detectar más fácilmente contradicciones de las partes o entrever la realidad como se explicó en un texto anterior) y que teóricamente todo tendría que ocurrir el mismo día, me parece que el protagonismo de la prueba de inspección tendría que disminuir. Un juzgador sagaz e incisivo, luego de desahogar las confesionales de modo exhaustivo, podría llegar a la prueba de inspección con una claridad mayor respecto a lo que resta por acreditar, lo que a su vez haría que el desahogo exclusivo de esta prueba fuera también más rápido y conciso.

Como todo proceso, gran parte de su éxito depende de que sus operadores se tomen en serio su papel y lo conduzcan con responsabilidad y esmero. Uno de los problemas principales de la impartición de justicia laboral en las Juntas ha sido que la mayoría de sus cabezas carecían de esos atributos. Ojalá que las evaluaciones que se hagan para elegir a los nuevos juzgadores laborales, tanto a nivel federal como estatal, no sean simulaciones. De lo contrario, las bondades procesales en torno al desahogo de pruebas como la inspección podrían terminar sin servir para mucho.
0 notes
Text
La inspección en los nuevos juicios laborales (I/II)
Aunque quizá a nivel federal (en donde suelen operar empresas más formales o que usan outsouring o insourcing y por ello al menos tienen documentación) su trascendencia no sea tanta, a nivel de la justicia laboral local la inspección muchas veces es la única prueba con la que una persona trabajadora puede ganar un juicio (sobre todo cuando le niegan la relación de trabajo) o acreditar alguna cuestión controvertida.
Básicamente, con la inspección se juega a que el patrón no exhiba la documentación que está obligado a conservar y aportar en un juicio (contrato de trabajo, recibos de pago, aportaciones de seguridad social, etc.) para que con ello surja una presunción legal (es decir, establecida por la propia Ley Federal del Trabajo) en cuanto a que es cierto lo que afirma un empleado. En rigor, con esta prueba no se comprueba algo en concreto (como sí podría hacerse, por ejemplo, con un contrato, con un documento suscrito por el patrón, un depósito bancario o hasta un correo electrónico), sino que se busca obtener una sanción procesal al patrón que conlleva tener algo por demostrado. Se trata entonces (al menos hasta ahora) de una especie de juego del gato y el ratón que parte del hecho de que los patrones no tienen en regla todos sus documentos o no tienen ninguno.
Así, por ejemplo, dentro de un juicio en donde se niega la relación de trabajo (bastante común a nivel local y que se explica por la enorme dimensión de la economía informal en nuestro país), un empleado puede “demostrar” que hubo relación de trabajo si la parte demandada no exhibe ningún documento en la prueba de inspección. Este juego, en líneas generales, va más o menos así (todo conforme a criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte):
1. La parte trabajadora tiene que pedir que se presente la documentación de todos los trabajadores, no solo la de él. Si el patrón no presenta nada, surge una presunción de ser cierto lo afirmado por la parte actora.
2. Si la trabajadora no precisa que la documentación es de todos los empleados (es decir, personaliza los documentos a requerir), entonces el patrón no está obligado a exhibir nada y no surge presunción alguna.
3. Si el patrón niega ser patrón en lo general (no solo de la parte actora), entonces no está obligado a exhibir nada y la prueba es irrelevante. La negativa tiene que hacerla al contestar la demanda, pues si la hace al desahogar la prueba, no aplica.
4. Si el patrón no niega serlo en general, entonces sí está obligado a exhibir algo (aunque sea documentación de otros trabajadores) pues de lo contrario surge en su contra la presunción legal y pierde el juicio.

Vista así, la prueba se vuelve más una cuestión de que quienes representan a las partes no cometan errores y estén al día con la jurisprudencia, pues todos los puntos anteriores son posturas que se han fijado jurisprudencialmente (la mayoría ya desde hace muchos años). Más que probar algo, se vuelve un estira y afloja procesal, de esas prácticas que las personas (y muchas veces nosotros mismos como abogados) no entienden ni tendrían porqué entender dado lo abigarrado y confuso que resulta.
Por si lo anterior no bastase, la prueba era desahogada por los Actuarios, quienes suelen no tener mucha claridad en temas de cargas procesales o probatorias (algo que ocurre hasta con algunos Presidentes de Juntas, no hay porqué cargarle el muertito solo a los fedatarios), y por ello no suelen dimensionar lo que ocurre con aquello que desahogan. En otros casos, la corrupción existente con algunos de estos funcionarios hacía que trataran de acomodar las cosas de un modo favorable a quien los “estimulaba”.
Por todas estas razones (jurídicas, de falta de capacitación o preparación y hasta de corrupción) la prueba de inspección adquirió una trascendencia enorme, constituyendo la bisagra probatoria en no pocos juicios. ¿Cambiará algo en los juicios que se ventilen ahora en los juzgados laborales?
[continuará...]
0 notes
Text
La “nueva” prueba confesional (II/II)
El aspecto malo de la “nueva” confesional es que ante este nuevo escenario la ley dejó intocada la posibilidad de que sean los abogados (es decir, los apoderados) quienes absuelvan posiciones en representación de las empresas. Aunque desde un punto de vista formal esto es entendible, desde un enfoque procesal esto conlleva a que los trabajadores pueden ser “acorralados” mediante un buen interrogatorio (ya sea por la abogada de la contraparte o por el juzgador), mientras que la empresa estará más a salvo pues quien responderá a su nombre es un experto en derecho laboral, alguien con el conocimiento y las tablas para capotear cualquier tipo de interrogatorio (asumiendo que el colega absolvente sea un auténtico profesional del derecho, claro está). En lugar de obligar a que sea el administrador único o algún jefe directo de los empleados quien tenga que absolver posiciones (es decir, la persona que de verdad sepa lo que se vive en la fuente de trabajo y no solo el encargado de implementar la defensa procesal), el legislador optó por seguir siendo permisivo en este punto con las empresas y con ello generar un desbalance procesal importante.
Podría alegarse en este sentido que subsiste la posibilidad de llamar como absolventes a quienes ejerzan funciones de dirección y administración (art. 787), pero aquí también hay otra inercia que romper. Es muy común que los abogados de empresa nieguen en sus contestaciones que las personas señaladas por la parte actora sean quienes le daban órdenes sin precisar nunca quiénes eran sus jefes, una práctica que muchas veces no trae aparejada ninguna consecuencia procesal negativa. Si uno creyera las contestaciones, parecería que es el aire quien vigila y da órdenes a los empleados. Esto facilitaba que los absolventes para hechos propios y en razón de sus funciones pudieran dedicarse a negar todo en sus confesionales. Ahora podría serles más difícil hacerlo, pero para ello será indispensable que el juzgador sea más incisivo a la hora de evaluar esta situación.

Finalmente, el otro buen aspecto es la facultad expresa otorgada al juez para limitar el número de absolventes/directivos que han de desahogar la prueba. Así como es muy frecuente encontrarse jugarretas patronales como la descrita en el párrafo precedente, también es habitual que los abogados de los actores aseguren en sus demandas que todos los directivos que conocen o aparecen en un instrumento notarial daban órdenes a sus clientes. A decir de estas demandas, Carlos Slim le dice a una mesera de sanborns cómo ha de hacer su trabajo o es él quien da la orden de despedirla. El objetivo es que esos innumerables directivos mencionados no acudan al desahogo de su prueba y con ello sean declarados confesos, presunción legal que puede ser suficiente para ganar un juicio. El artículo 787 reformado brinda al juzgador la posibilidad de evaluar la verosimilitud del llamamiento o su pertinencia en general, lo que puede también ser un freno importante para esta mala práctica de los abogados que representan trabajadores.
En todos estos casos, será indispensable que los nuevos jueces y juezas laborales se involucren más en cada juicio a fin de orillar tanto a litigantes como a absolventes para que se tomen en serio la prueba y dejen de refugiarse en respuestas preparadas de antemano como ha ocurrido casi siempre hasta ahora. De hacerlo, estoy seguro que un juzgador más agresivo en este sentido puede empujar a las partes, sacudidas tras un buen interrogatorio, a concluir que les conviene más alcanzar un arreglo que seguir con el juicio.
0 notes
Text
La “nueva” prueba confesional (I/II)
Una de las grandes simulaciones de los juicios laborales ocurre en las pruebas confesionales. Casi siempre, los absolventes acuden bien aleccionados para negar todo lo que les vayan a preguntar. Es su derecho, pues de ese modo protegen sus intereses, pero entonces la prueba no sirve para nada en la mayoría de los casos. Alguna que otra persona honesta contraviene las indicaciones de sus abogados y responde con la verdad, pero la aspiración más común es que la persona confesante no llegue y por ello se le declare confesa con la esperanza de que esa presunción legal alcance para acreditar la acción o la defensa.
En cambio, el interrogatorio libre tenía más potencial, pues idealmente permitía cuestionar a las partes de forma amplia sin que pudieran refugiarse tan cómodamente en un “no”. Pero la Suprema Corte se encargó de enterrar esa posibilidad emitiendo una de las jurisprudencias más entumecedoras del derecho laboral, de acuerdo a la cual un interrogatorio “tenía que seguir las reglas procesales de la confesional”, lo que en la práctica ha hecho que no sirva para nada.
INTERROGATORIO LIBRE EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. CUANDO SE OFRECE COMO COMPLEMENTO DE LA PRUEBA CONFESIONAL, LE SON APLICABLES LAS NORMAS QUE REGULAN ÉSTA.La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 133/2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, septiembre de 2004, página 223, con el rubro: "INTERROGATORIO LIBRE EN MATERIA LABORAL. SU OFRECIMIENTO ES OPORTUNO EN EL DESAHOGO DE PRUEBAS.", sostuvo que el interrogatorio libre previsto en el artículo 781 de la Ley Federal del Trabajo no es una prueba autónoma, sino accesoria a las señaladas en el artículo 776 del propio ordenamiento, por lo que su ofrecimiento es oportuno si se realiza en el desahogo de la prueba correspondiente. En ese sentido, si el interrogatorio libre se ofrece para complementar la prueba confesional, en su desahogo serán aplicables, en lo conducente, las normas que rigen en el procedimiento laboral para dicha prueba principal, contenidas en el artículo 790 de la Ley Federal del Trabajo, por constituir un medio accesorio de perfeccionamiento que adquiere la naturaleza de la prueba respecto de la cual se ofrece.
Contradicción de tesis 2/2004-SS.Tesis de jurisprudencia 164/2004.
Las cosas han cambiado un poco con la reforma a la Ley Federal del Trabajo de 2019. Hay dos aspectos buenos y uno malo que quiero comentar esta vez.

Uno de los dos buenos es que ahora lo que deberá imperar en el desahogo de la prueba es el interrogatorio “abierto” (art. 790 fracción I) y se subraya (la facultad ya existía) que el juez “podrá formular a los absolventes las preguntas que estime pertinentes”. Esto implica entonces que la zona de confort hasta ahora existente tendría que dejar de existir, y que la preparación de los absolventes ya no puede consistir en decirles que se limiten a contestar que no. Un litigante hábil podría arrancar respuestas y reconocimientos valiosos para su causa como antes difícilmente podía hacerlo, y como los confesantes ya no contarán con una salida fácil para la prueba, es más factible que respondan con más apego a lo ocurrido.
Desde luego, todo dependerá que los juzgadores dejen atrás las rigideces que en ocasiones se autoimponen en la conducción de los procesos (como lo hizo la Corte en la jurisprudencia transcrita) y asuman que la prueba puede ser útil y no una mera formalidad como ha venido sucediendo. Además, los jueces tendrían que encarnar esa “proactividad” que exige la ley (art. 873-K) para dejar de ser palomeadores de posiciones y hacer uso de su investidura para cuestionar a los absolventes y obtener la mejor información posible. Seguramente, para muchos litigantes y funcionarios no será fácil transitar a este nuevo modelo, pues para los primeros implica hacer partícipes en mayor medida a sus clientes de sus estrategias procesales y para los segundos implica dejar atrás décadas de actitudes comodinas y perezosas.
[continuará…]
0 notes
Text
Los CFDI, aptos para acreditar el salario... ¿a veces? (II/II)
En el texto anterior se analizaba el problema de conceder valor probatorio pleno a los CFDI para acreditar el salario a la luz de nuestra realidad laboral, no solo de lo que dice la ley. En este sentido, la Segunda Sala de nuestra Suprema Corte de Justicia determinó en la siguiente jurisprudencia por contradicción de tesis que esos comprobantes digitales “son aptos para demostrar el pago y monto de los salarios de los trabajadores, salvo que exista prueba en contrario”.

La Corte se alinea entonces con las normas citadas en el texto anterior en lo general (aunque su decisión no parte del reformado artículo 101 de la Ley Federal del Trabajo, sí va en el mismo sentido). Pero hay tres detalles que merecen un escrutinio mayor, y a continuación los describo.
a) La Segunda Sala considera (dentro del apartado “criterio jurídico” de su contradicción de tesis) que los CFDI son “aptos” para demostrar tanto el monto como el pago del salario, lo que parece una receta que puede ser explotada muy bien por los abogados de los patrones. Debido a que los trabajadores no tienen injerencia alguna en la elaboración de esos comprobantes, los patrones bien pueden usarlos de la siguiente manera: si despiden a alguien un día y 5 días después emiten este CFDI, con éste demostrarían el monto y el pago del salario (aunque de hecho no se lo hayan entregado al trabajador) de acuerdo a la Corte. Si vinculan esta interpretación con esta otra de la propia Sala, encontrarían un camino facilísimo para destruir en juicio la existencia de un despido:
RECIBOS DE PAGO DEL SALARIO. CONSTITUYEN DOCUMENTOS IDÓNEOS PARA ACREDITAR QUE EL TRABAJADOR LABORÓ EL DÍA SEÑALADO COMO DEL DESPIDO. La relación de trabajo tiene como elemento fundamental el pago del salario como remuneración por los servicios prestados. En tal virtud, la nómina de personal, la lista de raya o el recibo de pago de salarios, sea semanal, quincenal, catorcenal o en cualquier modalidad que no rebase los plazos señalados por la Ley Federal del Trabajo, hacen presumir que el trabajador laboró en el periodo de pago correspondiente, debido a que éste representa la remuneración por los servicios prestados en los días pagados, pues su firma constituye el reconocimiento de que recibió el salario por los días trabajados, a menos que demuestre que el pago del salario por el periodo de que se trate se hizo anticipadamente. Por tanto, si en el juicio laboral el patrón exhibe cualquiera de aquellos comprobantes firmados por el trabajador, cuyo contenido no sea desvirtuado, con ellos acredita no sólo el pago del salario, sea semanal, catorcenal o quincenal, sino también que el trabajador prestó sus servicios en esos días y, por ende, son idóneos para desvirtuar el despido en alguno de los días del pago respectivo.
Contradicción de tesis 135/2012.
Este entramado de criterios allanan el camino para la defensa procesal de un patrón en un juicio. Antes era necesario que existiera un recibo de pago firmado de puño y letra por el empleado para que el criterio arriba citado prosperase, pero ahora ya no es necesario pues su participación o firma es considerada irrelevante tanto por la ley como por la Segunda Sala en relación con la expedición de un CFDI. Asumiendo que la Sala conoce sus propios criterios, lo anterior puede tener entonces dos explicaciones: o no advirtió la Sala que criterio a criterio están construyendo una receta perfecta para facilitar la defensa patronal ante un despido o lo hicieron adrede. En ambos casos, me parece que esta clase de posturas de la Corte en materia laboral contribuyen fuertemente a provocar que la lucha jurisdiccional por el respeto a los derechos laborales se complejice aun más (en el mejor de los casos) o que se vuelva cada vez más inalcanzable (en el peor de los casos). En ninguno de estos escenarios puede presumirse que la Sala esté preocupada por hacer que los derechos laborales tengan vigencia en el mundo real.
b) Con independencia de que el criterio se pueda utilizar de la manera descrita, llama la atención que la Sala asuma que el reporte a la autoridad fiscal implique el pago a una trabajadora de la cantidad descrita en el CFDI. En rigor, éste implica que el patrón reportó al SAT el pago de cierta cantidad por nómina y la retención tributaria correspondiente, lo cual no trae aparejado la entrega de esa suma a un empleado. El que la Sala se haya aventurado a hacer tan extensivos los efectos de un CFDI me parece un despropósito ante un mercado laboral en donde lo que abunda es la inobservancia de las leyes laborales. Si bien el CFDI podría en ciertos casos (si concuerda con el salario del contrato, por ejemplo) acreditar el monto del salario, me parece que bajo ningún punto de vista prueba por sí solo su pago al trabajador, pues en este caso tendría que haber otro tipo de prueba que lo demostrara (por ejemplo, los depósitos a la cuenta bancaria que coincidan con los comprobantes, incorporar la firma electrónica avanzada del trabajador al CFDI o, si los pagos se hacen en efectivo, los recibos firmados por el trabajador).
c) Ya vimos que para la Corte los CFDI son aptos para demostrar el monto y pago de salarios salvo prueba en contrario. Sin embargo, dentro del apartado de “justificación” de la misma jurisprudencia, la anterior conclusión se matiza pues la Sala precisa que para que esa clase de comprobantes tengan eficacia para demostrar el pago deben darse tres condiciones:
“a) que exista constancia, en cualquier soporte, de que el patrón entregó el comprobante al trabajador; b) que los comprobantes contengan elementos que acrediten que efectivamente se realizó la erogación a favor del trabajador; y c) que esos mismos elementos o en virtud del sistema empleado en su emisión, demuestren que el pago del salario se realizó directamente al trabajador en un medio autorizado por el artículo 101 de la Ley Federal del Trabajo”.
Estas precisiones son sumamente importantes y encuadran con lo expuesto en el inciso b) precedente. Lo que ya no queda tan claro, entonces, es que el criterio jurídico (“los CFDI son aptos para demostrar el monto y pago de salarios salvo prueba en contrario”) concuerde con la justificación (que impone al patrón demostrar que el pago “se realizó directamente al trabajador”). En lo personal, estoy de acuerdo con el contenido de la “justificación”, pero en desacuerdo con el contenido del “criterio jurídico”, que incluso me parecen discordantes. Lo que habría entonces que preguntarse es ¿cómo resolver la contradicción existente en la contradicción de tesis?
Seguramente, tanto litigantes como juzgadores retomarán la porción de la jurisprudencia que más les convenga para defender sus intereses o respaldar sus decisiones. Para los primeros será indispensable vincular los CFDI con algo más, ya sea para confirmar su valor o para evidenciar su parcialidad. Para los segundos, la jurisprudencia no constituye una fórmula de simple aplicación, por lo que su uso final deberá ser casuístico.
Si el objetivo de una jurisprudencia por contradicción de tesis es evitar la existencia de interpretaciones dispares y contribuir a la generación de certezas y la uniformidad de la aplicación de la ley, me parece que esa meta no se consigue con este criterio. Y, como se dice: a río revuelto, ganancia de pescadores. Las reglas poco claras son el caldo de cultivo perfecto para fortalecer un mercado laboral precarizado y desigual. Quizá, en el fondo, lo que se pretende es que esto no cambie.
0 notes
Text
Los CFDI, aptos para acreditar el salario... ¿a veces? (I/II)
Dentro de la economía formal, desde hace varios años las nóminas deben pagarse expidiendo comprobantes fiscales digitales (CFDI) elaborados con la firma electrónica avanzada del patrón en su carácter de retenedor. Estos documentos son elaborados unilateralmente por el empleador, pues en su hechura no intervienen los trabajadores. Visto desde el papel, este esquema tendría que ser suficiente para tener por demostrado que los ingresos o prestaciones de un empleado son los reportados ante la autoridad fiscal, pero vivimos en México, país en donde existen mil y un maneras de evadir las leyes a conveniencia.

En este contexto, cuando dentro de un juicio laboral existe disputa en cuanto a los montos del salario o prestaciones pagadas sigue siendo debatible si esos CFDI bastan para acreditar el salario. Los patrones argumentan que sí, pues conforme al artículo 99 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, tales documentos hacen las veces de “recibos de pago para efectos de la legislación laboral”:
Artículo 99. Quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere este capítulo, tendrán las siguientes obligaciones:
[…]
III. Expedir y entregar comprobantes fiscales a las personas que reciban pagos por los conceptos a que se refiere este Capítulo, en la fecha en que se realice la erogación correspondiente, los cuales podrán utilizarse como constancia o recibo de pago para efectos de la legislación laboral a que se refieren los artículos 132, fracciones VII y VIII, y 804, primer párrafo, fracciones II y IV, de la Ley Federal de Trabajo.
De hecho, la Ley Federal del Trabajo ya se acompasó con la ley fiscal (mediante la reforma de mayo de 2019), pues en su artículo 101 segundo párrafo establece ahora lo siguiente:
Los recibos impresos deberán contener firma autógrafa del trabajador para su validez; los recibos de pago contenidos en comprobantes fiscales digitales por Internet (CFDI) pueden sustituir a los recibos impresos; el contenido de un CFDI hará prueba si se verifica en el portal de Internet del Servicio de Administración Tributaria, en caso de ser validado se estará a lo dispuesto en la fracción I del artículo 836-D de esta Ley.
Al vincular estas normas parecería que no hay motivo alguno de controversia. Sin embargo, hay tres grandes aspectos fácticos que hacen que las cosas no sean tan fáciles:
a) Tanto las normas fiscales como ahora la laboral permiten entonces que el patrón acredite el salario controvertido con “recibos” o comprobantes hechos por él mismo sin la intervención ni manifestación alguna de la voluntad de una empleada. Antes, tenían que conservarse y exhibirse en juicio los recibos firmados por una trabajadora para demostrar que esa cantidad era la que se le pagaba, una gestión documental que por sí sola podía resultar onerosa. Ahora esa gestión se abarata, pero se precariza aún más la situación de los trabajadores que quedan a expensas totalmente de lo que el patrón diga que gana ante una autoridad. El marco normativo manda entonces una señal clara a las personas que trabajan: su expresión de voluntad o de aceptación es irrelevante, no importa. ¿En verdad puede hablarse de trabajo decente bajo semejante contexto legal?
b) Fuera de lo que dicen las normas está una realidad: el outsourcing en nuestro país está descontrolado. Su uso permite a los intermediarios lucrar con el trabajo de los demás y a los beneficiarios maximizar sus ganancias. Este esquema laboral está diseñado para reducir al máximo los “costos laborales” de las empresas, eufemismo tras el cual se esconde un abaratamiento constante de los ingresos de los trabajadores. Ante este panorama, asumir que lo que un outsourcing le dice a la autoridad fiscal que gana un trabajador es cierto implica un aval a una estrategia de explotación que se ve favorecida por normas como la que se comenta.
c) Si ya de por sí la informalidad y la precariedad laboral en nuestro país abundaban, con la crisis económica derivada de la pandemia y del cierre de muchas actividades puede esperarse que su incidencia aumente. Millones de personas trabajadoras ven reducidas sus opciones laborales y están más prestos a aceptar lo que sea con tal de asegurar unos ingresos mínimos. Esta situación es bien aprovechada bajo esquemas como el señalado en el párrafo precedente, y aquellos pocos empleados que se animan a tratar de defender sus derechos se topan con varias paredes en un juicio. Entre éstas se encuentra la de que el patrón puede demostrar que el salario solo es el que él reportaba al SAT.
Quizá lo que ha ocurrido hasta ahora generalmente con el salario reportado ante el IMSS nos ayude un poco a dimensionar lo anterior. Generalmente, los tribunales de amparo han considerado que el salario que el patrón reporta ante el IMSS no es idóneo para demostrar el que efectivamente se pagaba a una trabajadora pues (como ocurre ahora con los CFDI) el pago de de cuotas de seguridad social es algo que el patrón realiza sin intervención de un empleado, por lo que ese solo dato no basta para acreditar el salario controvertido. Este par de criterios jurisprudenciales (la primera por reiteración de1995, la segunda tesis aislada de 2002) da cuenta de esto:
SALARIO. EL AVISO DE AFILIACION DEL TRABAJADOR AL I.M.S.S., NO ACREDITA SU MONTO. El aviso de afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social, sólo acredita que, con la fecha que se presentó, se le hizo saber a dicho organismo la categoría y el salario que en él se asientan, mas no es apto para demostrar el salario real que percibe el trabajador.
SALARIO. LAS CÉDULAS DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL SON INEPTAS PARA ACREDITARLO. Si el patrón, a fin de probar que el salario del trabajador es uno distinto al señalado por éste en el libelo, exhibe copias de cédulas de la determinación de cuotas obrero-patronales del Instituto Mexicano del Seguro Social, en las que aparece una suma determinada por ese concepto, cabe considerar que dichas documentales sólo acreditan que el propio trabajador fue inscrito como beneficiario del régimen de seguridad social y que cotizó esas cuotas ante el referido instituto, pero no son aptas para calcular las indemnizaciones, ni tampoco para probar el salario percibido, toda vez que la elaboración de esas cédulas obedece al cumplimiento de disposiciones de carácter administrativo a cargo del patrón, por lo que éste, en términos del artículo 784, fracción XII, de la ley laboral, tiene la obligación de demostrar ese extremo con otras pruebas idóneas para ello, como serían recibos, nóminas y otros documentos similares o análogos.
Los CFDI, en este sentido, son igual que las aportaciones al IMSS: reportes hechos de forma unilateral por el patrón. Lo único distinto es que se usa una firma electrónica avanzada y que esos comprobantes cuentan con mayores candados digitales. Sin embargo, ahora el legislador ha validado que esos CFDI bastan para acreditar el salario. Pero, ¿qué ha dicho nuestra Suprema Corte al respecto? En el siguiente texto se analiza una decisión publicada la semana pasada.
0 notes
Text
Pasantes en la pandemia

La reapertura gradual de los Juzgados, Tribunales y Juntas de Conciliación y Arbitraje en todo el país está ocurriendo de forma similar: actividades escalonadas, citas para acceder a las instalaciones y disminución de las personas cuya asistencia se permite a las audiencias. La reducción de la “densidad humana” en los edificios es un elemento indispensable para reducir riesgos sanitarios, pero trae aparejada efectos colaterales, algunos de ellos que afectan a los más jóvenes practicantes del derecho, los pasantes.
En el ámbito de la justicia laboral, debido al retardo de los juicios, del desahogo de las audiencias y en general de la mala gestión que las autoridades hacemos del trámite de los procesos, los pasantes juegan un papel importante pues son quienes suelen andar “correteando” las notificaciones, quienes checan si las audiencias están preparadas y en general quienes apoyan a los abogados titulares con el desahogo de los procesos. Son quienes sufren de primera mano la burocracia.
En el día a día, los largos tiempos muertos o de espera que enfrentan los litigantes durante el desahogo de las audiencias o diligencias son los espacios propicios para transmitir ciertos conocimientos a los pasantes: desde mostrarles para qué sirve cada área u oficina hasta compartirles los chismes del foro y la institución, pasando por la explicación de las estrategias jurídicas (o no tan jurídicas).
Sin embargo, en este nuevo escenario esos espacios se reducen casi totalmente, pues los pasantes ya no podrán acompañar tan fácilmente a sus jefes o titulares del despacho. Si de por sí la labor de enseñanza práctica del derecho tiene muchos problemas (¿quien enseña? ¿cuánto sabe quien enseña? ¿qué se enseña? ¿qué vicios de la práctica se retransmiten?), esta labor se tornará más lenta durante al menos un año (es decir, los meses que ya llevamos de cierre más los siguientes en que las labores se reanuden con “normalidad”).
A la par de lo anterior, todos tenemos que aprender a adaptarnos a este nuevo entorno, fenómenos ambos que provocan que el proceso de enseñanza-aprendizaje tradicional con quienes se incorporan a la práctica del derecho sufra también retrasos, modificaciones o suspensiones. Desde luego, no todas las tradiciones son dignas de ser mantenidas por sí mismas. El modo tradicional en que se han sumado los pasantes a la práctica del litigio sufrirá modificaciones también. Que sea para bien o para mal, dependerá de quienes les “enseñamos”. Como ocurre con el desempleo, los jóvenes (en general) están llevando las de perder.
0 notes
Text
Algunos comentarios a la iniciativa sobre teletrabajo. Parte 4: las omisiones.
Ya expuse algunos comentarios críticos al contenido de la iniciativa sobre teletrabajo en los textos previos. Toca ahora enunciar algunos de los temas más relevantes que la iniciativa no toca, y que significativamente son los más importantes en cuanto a esta modalidad de empleo.

1. Perspectiva de género. Al menos en este tiempo de pandemia, el teletrabajo tiene repercusiones más negativas para las mujeres que para los hombres, pues aquellas siguen llevando a cabo la mayor parte de los cuidados de menores, enfermos y adultos mayores. Esto implica que trabajar en casa mientras cuidan a los demás o acompañan a los hijos en sus actividades escolares es más complicado para ellas. La iniciativa no reconoce esto ni propone medida alguna para enfrentar esta situación. Para las mujeres, conciliar la vida laboral y familiar ha sido siempre más complicado por esa labor de cuidados, y hoy en día lo es más. Es indispensable por ello que se generen adecuaciones legislativas acordes con esto y que no simplemente se guarde silencio.
2. “Si urge el trabajo, urge el pago”. Una de las prácticas más recurrentes para un número cada vez mayor de empleados es el de tener que responder mensajes, correos o llamadas fuera del horario de labores, actividades todas realizadas gracias a las tecnologías de la comunicación y la información. El pretexto usual para ello es que algo urge. De no ser cierta la urgencia, los comunicados serían inaceptables, pues podrían esperar. De ser cierta, es porque hay actividades extras que lógicamente traen aparejados ingresos extras. A su vez, esto implica entonces que ese trabajo extra debería también de ser pagado, ya sea como horas extras o bajo algún concepto especial que bien podría recoger o proponer la ley para diferenciarlo de la jornada extraordinaria tradicional. Así, por ejemplo, cualquier comunicación realizada fuera del horario de labores podría tener un costo, empezando con algo muy bajo para luego irse incrementando en un periodo determinado; de esta manera, se impondría un costo a los patrones que acostumbran tener este tipo de prácticas con el fin de desincentivar semejante conducta. Aunque esto podría ser mejor que nada, tampoco hay que olvidar que ya hay millones de trabajadores a los que no se les pagan sus horas extras, por lo que un ajuste legal similar podría resultar igualmente inefectivo. Por eso a este principio habría que añadir otros ajustes, como se describe en los siguientes dos números.
3. La necesidad de incorporar los datos de contacto al contrato y de añadir otra presunción legal a la ley. A estas alturas, tendría que ser obligatorio para los empleadores asentar en los contratos los modos en que se llevará a cabo la comunicación con sus trabajadores: número de celular, correos, aplicaciones, etc. Aun más importante para efectos procesales tendría que ser el hecho de presumir que esas comunicaciones existen a pesar de que no se hayan formalizado en un contrato. En la práctica judicial sigue siendo frecuente que las empresas se limitan a negar que se usen TICs (he visto hasta contestaciones de demanda de parte de los bancos en donde niegan que los empleados usen internet o plataformas informáticas para llevar a cabo sus actividades, algo completamente ridículo ya), con lo que toda la carga probatoria se arroja al empleado, quien con ello empieza a contar con dificultades para demostrar sus labores en línea. Que la ley y muchos juzgadores y litigantes sigamos jugando a que el uso de las TICs en toda clase de empleos sigue siendo excepcional es ya anacrónico y ajeno a la realidad: hasta en las fuente de trabajo informales es cada día más común el uso de mensajería instantánea, por ejemplo, para establecer comunicaciones. En todo caso, el negacionismo existente es insostenible y aunque aun hay millones de personas que no usan las TIC en nuestro país, son ya más quienes sí lo hacen.
4. El derecho a la desconexión. También a nivel normativo sería conveniente reconocer expresamente la existencia de este derecho, consistente principalmente en el hecho de que, fuera de una jornada de labores, los trabajadores tienen derecho a no recibir comunicaciones de su empleador ni contestarlas. A la vez, la vulneración a este derecho trae aparejadas sanciones como se comentó en el punto 2. Más allá de las dificultades existentes en nuestro país para que los derechos laborales sean una realidad, es importante que la ley no invisibilice esto en el modo en que sí lo hace en la iniciativa.
5. La negociación colectiva tendría que ocupar un papel central en la regulación del teletrabajo, pues idealmente son reglas que tendrían que ajustarse conforme a las necesidades empresariales y de los trabajadores de cada fuente laboral. Uno de los objetivos de la reforma laboral es generar un vida sindical auténtica, pero para que ello suceda en relación con teletrabajadores se necesita de medidas adicionales. Una de éstas sería la constitución de espacios virtuales para que los teletrabajadores puedan conocerse e intercambiar opiniones sobre sus actividades: si estos espacios o contactos no existen, la negociación colectiva sería imposible. Por ello, establecer una obligación para crear estos primeros contactos (que les permitan luego a los empleados buscar sus propios espacios que no dependan del patrón) sería útil para evitar el aislamiento y la atomización que suelen ser uno de los principales problemas del teletrabajo.
Estos son apenas cinco de los temas que han quedado excluidos de la iniciativa y que considero esenciales en torno al teletrabajo. Habrá seguramente muchos más. El punto de partida es que la iniciativa presentada se ha quedado bastante corta, y a partir de ello debería construirse una menos parca.
0 notes