Text
Los chicos del cable

Eran mediados de los 90 y yo manejaba el cable como un campeón. La criatura de los mil canales –una manera de decir; en ese momento eran 30 y ya eran un montón– había entrado en casa como un intruso, cuando no estábamos. Por unos años habíamos puesto en alquiler el departamento y cuando volvimos estaba ahí, enrollado y negro, en un rincón.
Primero me atrapó el béisbol y pasé noches enteras descifrando quién era el pícher y qué era un cácher, cómo se ganaba y cuándo terminaba. Pero el juego me importaba poco: eran las cosas. Había algo irresistible en la camiseta-pijama, en la gorrita canchera, en la manopla gigante, el bate todopoderoso. Hasta entonces sólo había visto eso en películas, así que el cable llegó para confirmar que el béisbol era cierto, que no era ficción, que había jugadores de carne y hueso que corrían más que cualquier actor de VHS.
Pero al rato me aburrí de los estraiks y los jonróns, y los canales se multiplicaron. Cada mes aprendía la grilla nueva, así que no perdía tiempo en zappings improvisados. Sabía cuándo y dónde encontrar lo que me interesaba. Me acuerdo de los sábados a la noche en HBO Olé: “The critic”, “The kids in the hall”, “Tales from the crypt”. Me acuerdo de los sábados, más tarde, en CV5: las mujeres según Tinto Brass y Bigas Luna, y el reflejo más rápido de Colegiales para cambiar de canal cuando uno de mis padres se acercaban. Y me acuerdo de MTV.
youtube
Uno de los videos que más pasaban era “Lemon”, de U2. Era irritante: la cosa bailable, los alaridos de Bono, su cara de cera, el fondo de papel milimetrado. Me inquietaba –y eso no me parecía un valor–, pero no podía dejar de mirarlo. Después vino “Numb”, que me cayó mejor. Me gustaban el ruido, el compás machacante, el tono monocorde de The Edge cautivado por la cámara. Ahora veo el video y la imagen parece familiar: uno ahí, fumándose a un montón de gente –¡a Bono!–, sin mucho que hacer. Ni hablar de la letra, hoy, en pleno aislamiento: “No te muevas / No hables en el momento equivocado / No pienses / No te preocupes / Todo está bien / todo bien / (…) / Me siento adormecido”.
Pero fue el video de “Stay (Faraway, so close!)” –la canción más amable del disco, enamoradora de mamás– el que me convenció. Obvio. Me hipnotizaban Berlín en blanco y negro, la rubia con alas, las voces alemanas, las caras de frío de un país lejano, tan cercano, donde había pasado mis años de Kindergarten. No sabía mucho de música y nada de Wim Wenders, pero algo en el vuelo suave de esos sonidos sobre esas imágenes me subyugaba. Todo adolescente me regodeaba, una y otra vez, en la melancolía hecha espectáculo –todavía caigo; pregúntenle a mi historial reciente de YouTube–. Ahora escucho la canción, cierro los ojos y me pregunto qué imágenes proyectaría mi cabeza si nunca hubiese visto aquel video. Pero MTV urdió su hechizo y la magia no tiene vuelta atrás: la canción suena en escala de grises, el eco tiene algo de Guerra Fría, las capas de sonido se amontonan hasta un cielo de nubes amenazantes sobre el Tiergarten.
youtube
Aquellos eran días de Ramones o muerte, así que dudé mucho antes de pedirle a mi hermana que me trajera el CD de un viaje. Hoy tengo mi Zooropa (1993) acá adelante, sobre el escritorio, entre mi cuerpo y la notebook y los brazos que se estiran hacia el teclado. Es un cuadro de época de 12 x 12 cm, menos apocalíptico que integrado, con las estrellas de la Unión Europea en la portada, el collage de pantallas, los comentarios sobre el consumo y la era de la información. Leo que la banda lo ninguneó un par de veces, que sólo fue un coletazo de Achtung Baby (1991), que es un arranque algo experimental de una banda más bien calculadora, y lo escucho otra vez.
Banco la intro larguísima, banco la timidez de sus hits, banco que empiece con Bono recitando eslóganes y que termine con Johnny Cash, invitado en plan profeta, diciéndole a Jesús que no lo espere, que rompió la cuarentena (“Salí en busca de experiencias / para probar y tocar y sentir todo / lo que un hombre puede antes de arrepentirse”). Banco esas huellas que había en Zooropa y que empecé a seguir mucho después para encontrarme con esa gente: con Johnny Cash, con Wim Wenders, con Brian Eno, con Charles Bukowski. Banco a los chicos del cable por todo eso y por los segundos de “Stay (Faraway, so close!)” en los que Bono se entusiasma y quiere seducir enumerando ciudades: “Con la TV satelital / podés ir a cualquier lugar / Miami / Nueva Orleans / Londres, Belfast y Berlín”. Un jingle de DirecTV.
1 note
·
View note
Text
Helter Skelter Tour en La Nación Revista
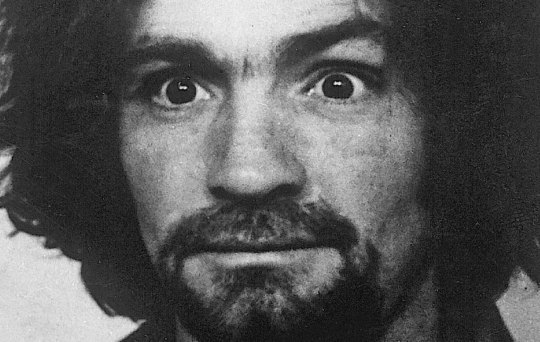
Al final de la calle, a 900 metros, hubo un baño de sangre. Dentro de la camioneta parada al costado del camino reina un silencio de muerte, pero afuera es mediodía y todo está en su lugar. El cielo es celeste, las nubes son blancas, el césped es verde. Sólo hay una advertencia, y es trivial: la silueta de un ciervo sobre un cartel amarillo señala la presencia de animales sueltos en la zona. Nada más. Entonces el conductor pone play y los parlantes exhalan un canto que cala los huesos. Es un coro de chicas con voz infantil, una travesura, pero en su eco tintinea un lamento de fantasmas. Son 40 segundos espeluznantes. Luego la camioneta avanza y seguimos, en silencio, el camino de los asesinos.
Al final de la calle, a 500 metros, la actriz Sharon Tate –esposa de Roman Polanski, embarazada de 8 meses– fue masacrada junto a otras cuatro personas por un grupo de veinteañeros. Sucedió 50 años atrás, el 8 de agosto de 1969. Para muchos, ese día terminaron los 60 en Estados Unidos; para todos, ese día nació el mito de Charles Manson. Por él estoy acá, junto a otros 12 curiosos, a bordo de la camioneta del Helter Skelter Tour, una excursión que sigue las pistas de uno de los crímenes más resonantes del siglo XX.
Al final de la calle, sobre la colina, alcanzaremos el súmmum del paseo, el lugar de los hechos: Cielo Drive 10050. Estamos en las alturas de Los Ángeles, husmeando la muerte de una estrella. Pero empecemos por el principio.
*
El sol brilla fuerte esta mañana. Es sábado, todavía no son las 9 y, aunque camino por una de las ciudades más contaminadas de Estados Unidos, el aire parece nuevo. Las calles están casi desiertas; en 20 cuadras encuentro sólo un par de los casi 40 mil homeless que viven en LA.
Al llegar a Dearly Departed, la agencia que organiza el Helter Skelter Tour y otros paseos de turismo necrológico, encuentro un edificio chato, desangelado, como tantos otros por acá –más allá de las palmeras y el cartel de fondo, el paisaje de Hollywood no parece tener mucho que ofrecer–. El interior del lugar, sin embargo, es una fiesta macabra: Dearly Departed Tours es también sede del Artifact Museum, una exhibición de objetos bizarros vinculados con celebridades muertas. La colección incluye desde chucherías –una tartera de Marilyn Monroe, la dentadura postiza de Mae West– hasta el Buick ‘67 chocado en el que se mató la actriz Jayne Mansfield. El colmo: la urna funeraria con las cenizas de “Michu” Meszaros, el actor con enanismo que se ponía el traje de Alf cuando el extraterrestre aparecía de cuerpo entero en pantalla.

“Siempre me atrajeron las tragedias, no sé por qué”, dice sin complejos Scott Michaels. El guía y fundador de Dearly Departed y el Artifact Museum sonríe poco, pero es amable. Vive de los muertos, sin culpa, desde hace años. “Crecí en Detroit, en una de las esquinas más transitadas de la ciudad. Durante mi infancia ahí vi muchos, muchos accidentes. El destino me expuso a la muerte cuando era muy chico y, desde entonces, mi vida gravitó alrededor de ella”.
A las 9, Michaels toma lista y confirma que estamos listos para partir. En la comitiva somos 13; todos estadounidenses excepto una familia irlandesa y yo. Las nacionalidades, igual, no importan: a todos nos une la humana atracción por lo perturbador, lo desconocido. Queremos estar cerca de la locura y la muerte, sin sufrir las consecuencias.
A mi lado se sienta Heather, 29 años, la masa corporal de Estados Unidos. Tiene el pelo millennial teñido de violeta, la cara redonda llena de pecas, la nariz respingada, los ojos celestes encendidos por la brillantina que chispea sobre los párpados. Mientras tomo nota de sus atavíos –expansores en las orejas, cuatro piercings, bouquet de flores tatuado en el escote, frapuccino gigante en la mano–, me cuenta que está emocionada porque es su primera vez en LA. “Soy de Minesotta, al lado de Wisconsin, que es donde nacieron la mayoría de los asesinos seriales del país”, se jacta. Dice que el caso Manson le parece especialmente fascinante, que le gustaría entender la psicología detrás de los asesinatos, que por eso leyó casi todos los libros que se publicaron sobre el tema. “Mi exnovio es más fanático de estas cosas que yo”, comenta. “En una de sus piernas se tatuó la cara de un montón de asesinos seriales”. Le digo que es una buena razón para haber terminado la relación, pero me aclara que, en realidad, fue él quien la dejó.
“¿Todos listos?”, interrumpe Michaels. “Tomen asiento, pónganse cómodos y descansen en paz”, dice, y acelera. La propuesta del tour es simple, recorrer la ciudad a bordo de la camioneta durante cuatro horas para visitar algunos puntos clave en el caso Manson. Los Ángeles es enorme y famosa por sus embotellamientos, así que parece lógico. Pero es también algo decepcionante: para no perder tiempo y evitar problemas con los vecinos no podremos bajar a de la camioneta salvo para visitar algún baño público.
En el camino, escucharemos la historia de boca de Michaels, que conoce el caso en detalle, y veremos fotos y videos de su archivo en una pantalla colocada bajo el espejo retrovisor. “Soy un verdadero nerd”, se enorgullece y, sin respirar, se zambulle en la prehistoria de Charles Manson.
*
Un resumen comenzaría diciendo que nació en Cincinatti, el 11 de noviembre de 1934. Lo primero es la familia, y la suya era un descalabro. Cuando tenía 6 años, su madre, de 22, fue arrestada por robar en una estación de servicio. Padre no había, así que Charlie se fue a vivir con sus abuelos, luego con un tío, luego con otro. Acabó en un orfanato. A los 13 robó por primera vez y le pareció bien. Empezó a saltar de un delito en otro, de un instituto de menores en otro. Cuando cumplió la mayoría de edad, fue a la cárcel, donde aprendió a tocar la guitarra. En 1967, después de pasar la mayor parte de su vida encerrado, le dijeron que quedaba en libertad. Pidió permiso para quedarse, pero no hubo caso.
En pleno Verano del Amor, llegó a San Francisco. Allí conoció a Mary Brunner, y juntos viajaron por California. En el camino, otros se sumaron al vagabundeo y pronto se formó una comunidad alrededor de Manson. Una segunda familia, esta vez con mayúsculas. Dicen que era lindo, carismático, encantador, que hacía sentir especiales a chicos comunes. “Era bueno para seducir mujeres; tenía sexo con todas”, se explaya Michaels. “También organizaba orgías con las que atraía a motoqueros que, a su vez, le ofrecían seguridad. Manipulaba a todos para conseguir lo que quería”.

En 1968, la Familia Manson se instaló en Spahn Ranch, un caserío en el norte de LA que se usaba como set de filmación de películas del Viejo Oeste. Aquel año, Charlie conoció a Dennis Wilson, baterista de The Beach Boys, quien le abrió las puertas del mundo de la música y le presentó, entre otros, al productor Terry Melcher, a quien Manson trató de convencer de grabar un disco, pero sin suerte. Aquellos días compartidos de sexo, drogas y rock and roll terminaron con una de sus canciones (“Never learn not to love”) en el disco 20/20, de los Beach Boys. “Cuando Wilson murió ahogado en 1983”, cuenta Michaels, “Manson dijo que su sombra había escapado de la cárcel para asesinarlo por edulcorar la letra de su canción. Es el único crimen que se adjudicó”.
En julio de 1969, la cosa se puso espesa. Después de un negocio que no salió bien, Manson le disparó a un dealer llamado Bernard Crowe, en Hollywood. El hombre sobrevivió, pero Charlie creyó que lo había matado y, desde ese día, empezó a temer que alguien quisiera vengar a Crowe. Entonces, la paranoia, las armas, la oscuridad.
*
“Estamos en agosto de 1969”, dice ahora Michaels. “Hace unas semanas, el Hombre llegó a la luna, Judy Garland murió en Londres, los disturbios de Stonewall impulsaron el movimiento gay y Nixon comenzó a retirar tropas de Vietnam. En las pantallas, Busco mi destino y Butch Cassidy. También Scooby Doo tuvo su primera emisión ese año. Y el 8 de agosto, horas antes del asesinato de Sharon Tate, los Beatles cruzaron Abbey Road y se tomaron una de las fotos más célebres en la historia”.
Avanzamos por Beverly Boulevard, una avenida amplia que atraviesa Hollywood de este a oeste. Mientras escuchamos la historia de Manson, la ciudad sigue a su ritmo. Un chico de camisa hawaiana y sombrero panamá sale de Starbucks con su café XL; una rubia de ficción casi lo atropella con su monopatín. Unas cuadras más allá, nos detenemos frente a El Coyote, una cantina mexicana de toldo rojo donde se cree que tuvo lugar la última cena.
“Hay registros de que la noche del 8 de agosto el estilista Jay Sebring –peinador de Jim Morrison y Frank Sinatra, entre otros– hizo una reserva en El Coyote para cuatro personas. Según se cree, Sebring cenó acá con Sharon Tate –su exnovia y amiga–, y la pareja de Wojciech Frykowski –amigo de Polanski– y Abigail Folger. A las 21.45 habrían dejado el lugar. Tres horas más tarde, los cuatro estaban muertos”.

El Coyote es uno de los sitios históricos en los que Quentin Tarantino filmó escenas de Había una vez en Hollywood, película que presentó en la última edición de Cannes y que, en Argentina, se estrenará el 22 de agosto. Protagonizado por Brad Pitt y Leo DiCaprio, el film trata de manera tangencial la historia de Manson, por lo que Tarantino contrató a Michaels como asesor.
“Nos reunimos durante un par de horas cuando empezó a filmar porque quería conocer detalles del caso”, cuenta el guía. “Después estuve en algunos de los sets de filmación y pude hacer algunos aportes más. Para mí fue un viaje en el tiempo ver estos escenarios adecuados a 1969. Tarantino se ocupó de que cada señal, cada cartel, cada parquímetro en la calle fuera reemplazado por uno de época. Y fue increíble ver a cuatro actores caracterizados como Tate, Sebring, Frykowski y Folger, vestidos igual que las víctimas, llegando a El Coyote a bordo de un Camaro amarillo como el que usaron aquella noche. Fui testigo de la historia”.
*
La noche del 8 de agosto de 1969, a unos 40 kilómetros de El Coyote, Manson ordenó a sus seguidores más fieles que fueran hasta la casa que había sido de Terry Melcher –el productor amigo de Dennis Wilson– y mataran a todas las personas que encontraran allí. A la escena debían darle, además, un toque “maldito”. La dirección de la casa era Cielo Drive 10050, pero Melcher ya no vivía ahí –y todo indica que Manson lo sabía–. Unos meses antes, el productor se había mudado y la casa había sido alquilada por Roman Polanski y su esposa, Sharon Tate.
Aquella noche, Tex Watson, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel y Linda Kasabian entraron en la casa indicada y cumplieron las órdenes. Polanski estaba filmando en Europa, así que los golpes, disparos y cuchillazos fueron para Sharon Tate y sus amigos. Steve Parent, un chico de 18 años que había ido a visitar al casero de la propiedad, también fue asesinado. El toque maldito lo dio Atkins: antes de irse, escribió “pig” (“cerdo”) con sangre en la puerta de entrada.
youtube
Estamos al final de la calle, frente a Cielo Drive 10050. Un minuto atrás, en la camioneta, escuchamos a las chicas de la Familia entonando “Always is always forever”, una canción compuesta por Manson. Fueron 40 segundos espeluznantes. Miramos por la ventanilla, pero la casa de Tate ya no está; fue demolida en 1994. En su lugar hay otra, más grande, más fea. Más allá, el paisaje de Los Ángeles se desparrama hasta el infinito.
En la pantalla, Michaels reproduce un video donde él mismo cuenta en detalle los movimientos de los asesinos, con fotos de la escena del crimen. “Sharon Tate fue la última en morir”, dice. “Rogó que se la llevaran con ellos y la dejaran tener su bebé, pero Atkins le respondió: ‘No hay piedad para vos’. Le dieron 16 puñaladas”. En la pantalla, el cuerpo de Sharon Tate cubierto de sangre, volcado sobre la alfombra teñida de rojo. Justo detrás, sobre el sofá, la bandera de Estados Unidos.
La camioneta arranca y se me revuelve el estómago. Llevo un par de horas aquí encerrado, escuchando historias escalofriantes sobre los recovecos más oscuros de la mente humana. El camino zigzagueante por el que bajamos a la ciudad, no ayuda. Antes y después de Cielo Drive, visitamos otros puntos de interés (el lugar donde los asesinos se deshicieron de la ropa ensangrentada; la peluquería de Jay Sebring –que también aparece en la película de Tarantino–; las casas de otras víctimas; el Sunset Strip, donde pululaba la bohemia en los ‘60), pero yo estoy fuera de combate.
En 1969, la locura no paró. La noche siguiente al asesinato en la casa de Tate, Manson quiso perfeccionar el método y fue con sus discípulos a Los Feliz, un barrio al este de Hollywood, donde ordenó a Patricia Krenwinkel y Leslie Van Houten que mataran a Leno LaBianca y a su mujer, Rosemary, en su casa. “Una semana después la policía llegó a Spahn Ranch para arrestar a la Familia”, cuenta Michaels. “Cuando supo que los buscaban sólo por el robo de un auto, Manson se sintió afortunado, pero eso no era nada: por un error en el formulario de detención, los liberaron enseguida”.

A fines de agosto, se instalaron en una cabaña en el Valle de la Muerte, a 300 kilómetros de LA. Allí permanecieron un tiempo, mientras la paranoia envolvía a California y los medios hablaban de supuestas orgías satánicas en la casa de Polanski (su película El bebé de Rosemary, estrenada un año antes, alimentaba la fantasía).
En octubre de 1969, la Familia volvió a ser arrestada, esta vez, por el incendio de un tractor. Ya en la cárcel, Susan Atkins alardeó frente a su compañera de celda de haber participado del asesinato de Tate, y ese fue el principio del fin. En 1971, los acusados principales (Charles Manson, Tex Watson, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel y Leslie Van Houten) fueron condenados a muerte. Un año después, el Estado de California abolió la pena capital y la condena se redujo a cadena perpetua. El 17 de noviembre de 2017, Manson murió en la cárcel. Nunca se pudo probar que haya estado presente durante un asesinato.
*
Son muchas las razones por las que, a 50 años de los asesinatos, la figura de Charles Manson sigue despertando fascinación. Una de ellas es, seguramente, la trama infinita de pequeños hechos que se fueron sucediendo hasta terminar en un baño de sangre. “Es una historia con tantos detalles que nadie sería capaz de inventarlos”, dice Michaels. “Hay fama, crueldad, estrellas de rock, belleza, drogas, vulnerabilidad. Lo tiene todo”.
Todo menos lógica. Hay varias teorías sobre las razones de los asesinatos. Algunos hablan de un simple ajuste de cuentas por drogas; otros, de un mensaje para Melcher; otros, que buscaban probar la inocencia de un miembro de la Familia que estaba preso por asesinato. Pero la teoría más llamativa es la que involucra a los Beatles.
Manson estaba obsesionado con el Álbum blanco (lanzado en noviembre de 1968), y había hecho una interpretación propia de las letras, vinculándolas con la Biblia. A partir de las canciones, profesaba que los afroamericanos desatarían una guerra racial y que, una vez que mataran a todos los blancos, acudirían a la Familia –que sobreviviría escondiéndose en el desierto– para gobernar el mundo. Los asesinatos, entonces, eran una manera de mostrar a los afroamericanos lo que tenían que hacer. A esa delirante guerra racial, la llamaba Helter Skelter.
El final del tour es con esa canción de los Beatles y con la voz de Manson en una entrevista de 1987. “Créanme, si yo empezara a matar gente, no quedaría vivo ninguno de ustedes”, dice. Y la camioneta se detiene.
1 note
·
View note
Text
Afrapix en La Nación Revista
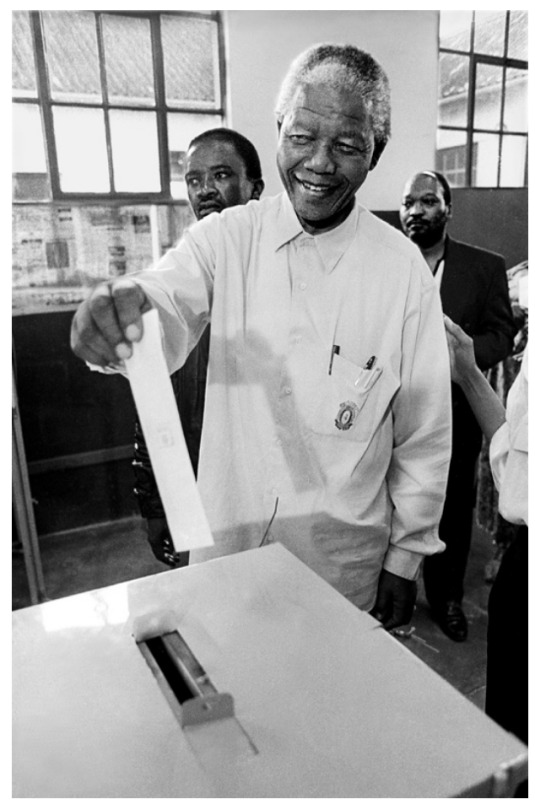
“Antes de entrar en el colegio, un miembro de la prensa me gritó: ‘Señor Mandela, ¿por quién piensa votar?’. Me eché a reír. Le respondí: ‘Llevo rompiéndome la cabeza con esa pregunta toda la mañana’. Puse una X en el recuadro del Congreso Nacional Africano, e introduje mi papeleta plegada en una sencilla caja de madera. Acababa de votar por primera vez en mi vida”.
Faltan pocos días para que se cumplan 25 años de la escena que Nelson Mandela recuerda en su autobiografía, El largo camino hacia la libertad. Fue el 27 de abril de 1994. Hasta entonces, en Sudáfrica, sólo los “blancos”, que representaban poco más del 10 % de la población, tenían derecho a votar. La foto de ese instante es un símbolo del final del apartheid.
“Fue sin dudas uno de los días más importantes en mi carrera”, dice hoy, desde Ciudad del Cabo, Paul Weinberg, el hombre detrás de la cámara. “En ese momento supe que estaba siendo un testigo privilegiado de la Historia”. Pero lo cierto es que Weinberg llevaba años siendo no sólo testigo, sino también protagonista de su tiempo: junto a Omar Badsha y un grupo de colegas, había estado al frente de Afrapix, un colectivo multirracial de fotógrafos y activistas que se animó a desafiar el poder y documentó los últimos años del apartheid, dando a conocer en el mundo la atmósfera de opresión y resistencia que se respiraba en Sudáfrica en los 80. “Hicimos lo que creíamos que había que hacer”, dice. “Contar una historia distinta de la oficial”.
*
Paul Weinberg (1956) supo siempre que algo andaba mal. En el colegio no había grandes conflictos –los maestros hablaban de supremacía blanca a alumnos que eran, en su totalidad, “blancos”, como él–, pero al volver a casa escuchaba a sus padres conversar sobre Derechos Humanos y voto universal. A los 17 hizo el servicio militar obligatorio y fue enviado a la frontera con Namibia, una zona en conflicto permanente entre 1966 y 1990. Allí entendió que lo estaban entrenando para hacer el trabajo sucio del apartheid y decidió seguir su propio camino. “Sentí que estaba en las entrañas de la bestia”, dice.
Omar Badsha (1945) creció en un hogar politizado. Es lógico, explica: de origen indio –es decir, “no blanco”–, su familia y su comunidad eran castigadas por el apartheid. En 1960, cuando él cursaba el primer año del secundario, la policía disparó contra una manifestación opositora al gobierno en Sharpeville, a una hora de Johannesburgo, y mató a 69 personas. Unos días más tarde, los partidos políticos que luchaban contra la segregación fueron proscritos y sus líderes perseguidos. Entonces Badsha hizo lo que estaba a su alcance: se unió a una organización estudiantil e inició su vida como activista.
Weinberg y Badsha se conocieron en 1982. Ese año, junto a Lesley Lawson, Mxolise Mayo y Biddy Partridge –fotógrafos que colaboraban con organizaciones sociales y medios alternativos–, se reunieron en Johannesburgo para fundar Afrapix. A la manera de Magnum –la cooperativa de Henri Cartier-Bresson, Robert Capa, David Seymour y George Rodger–, el colectivo mezclaba el oficio periodístico con la fotografía documental y de autor, pero sumaba al combo un fuerte compromiso con los movimientos locales de resistencia.
El apartheid –en afrikáans, “separación”– fue una política de segregación racial impuesta en Sudáfrica por el Partido Nacional, a partir de su victoria en las elecciones de 1948. El sistema clasificaba a los habitantes en cuatro grupos: “blancos”, “negros”, “de color o mestizos” e “indios”. Cada etnia estaba obligada a vivir en un área designada de la que no podía salir sin autorización, y a llevar una vida totalmente separada de la de los demás. Los “blancos”, por supuesto, eran los privilegiados: accedían a más derechos –a votar, por ejemplo–, a mejores servicios –hospitales, escuelas, transportes–, a trabajos calificados y a tierras productivas.
“La segregación afectaba nuestras vidas de todas las maneras posibles”, dice Omar Badsha desde Ciudad del Cabo. “Por empezar, el color de tu piel definía a qué escuela podías ir. Y, por supuesto, la educación que recibíamos quienes no éramos blancos, era de segunda, con mucha menos infraestructura. Tampoco podíamos trabajar en cualquier lugar ni tener una novia blanca, por ejemplo. En realidad, podíamos, pero a escondidas: para el Estado, era un acto criminal”.
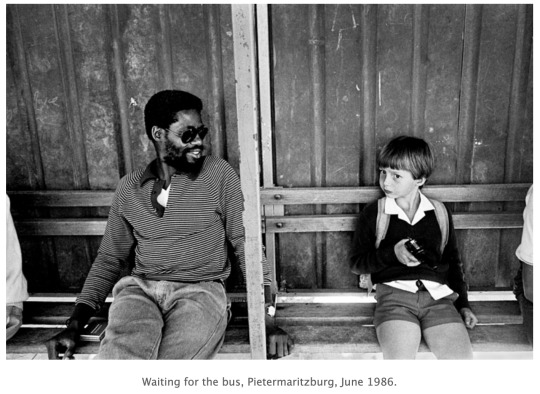
Desde el principio, Afrapix se propuso varios objetivos: difundir el trabajo de fotógrafos jóvenes, promover la fotografía documental a través de publicaciones y muestras, generar un archivo y una biblioteca y, sobre todo, abastecer de imágenes a la prensa y a las organizaciones antiapartheid de Sudáfrica y el mundo.
Para ello, el grupo estableció su base de operaciones en Khotso House, sede del Consejo Sudafricano de Iglesias, una organización opositora que en esos años lideraba Desmond Tutu (Premio Nobel de la Paz en 1984). Desde aquel edificio en el centro de Johannesburgo, Afrapix coordinaba un grupo de profesionales que llegó a contar con 25 miembros estables y 60 freelancers –entre ellos, algunos destacados como Santu Mofokeng, Guy Tillim o Cedric Nunn–, cuyas imágenes se distribuían a través de medios locales y de agencias internacionales de la talla de Reuters o Associated Press.
Según Weinberg, todos en Afrapix habían tomado partido contra el gobierno, pero trataban de no ser demasiado explícitos para evitar represalias. “Aunque éramos activistas y convivíamos con varias organizaciones, tratamos de no alinearnos abiertamente con ningún partido político: dejábamos que nuestras fotos hablaran por nosotros”. Así, a lo largo de una década, el grupo registró huelgas, protestas, festivales, reuniones políticas y escenas cotidianas de la vida bajo el apartheid.
A pesar de las precauciones, el gobierno sudafricano percibía el trabajo de Afrapix como una amenaza, y en 1985 decidió allanar las oficinas de Khotso House. En la redada, la policía detuvo a varios integrantes y secuestró el archivo con la intención de llevar adelante un juicio por traición. Finalmente, el proceso no avanzó y los fotógrafos pudieron continuar con su trabajo.
*
Aunque los integrantes de Afrapix fueron los primeros en organizarse y empuñar sus cámaras con un claro objetivo político, hubo antes otros fotógrafos que se ocuparon de documentar los años de segregación. En 1966, por ejemplo, Ernest Cole huyó de Sudáfrica con decenas de imágenes que mostraban desde adentro los aspectos más crueles del sistema. Un año después, sus fotos se publicaron en Estados Unidos en un libro que se llamó House of bondage y que pronto tendrá una nueva edición, a través del sello Steidl.
Antes de exiliarse, Cole había trabajado para The Drum, una publicación por donde pasaron otros fotógrafos destacados como Peter Magubane o Alf Khumalo. Por su parte, David Goldblatt –seguramente el fotógrafo sudafricano más reconocido en el extranjero, fallecido en 2018– también registró, durante décadas, la cultura sudafricana en el siglo XX, usando su cámara como una sutil herramienta de crítica social. Sin embargo, en la memoria colectiva, la imagen de Hector Pieterson tomada por Sam Nzima ocupa un lugar central.
Hector tenía 12 años cuando lo mataron. En la foto ya es un cuerpo inerte con sangre que sale de la boca, que se seca en su mano, que mancha la camisa blanca de Mbuyisa Makhubo, el joven de 18 que lo lleva en brazos y se niega a creer lo que está sucediendo. Junto Mbuyisa corre Antoinette, hermana de Hector, el rostro congelado para siempre en un estallido de dolor.
La foto –una de las más influyentes en la Historia, según la revista Time– es un retrato del horror del apartheid. Fue tomada el 16 de junio de 1976, el día en que Hector, Mbuyisa, Antoinette y otros miles de estudiantes salieron a las calles para protestar contra un sistema educativo que postergaba a las escuelas “negras” y obligaba a todos a usar el idioma afrikáans: la lengua del opresor, para la mayoría de los sudafricanos.
Aquel día, la represión en Soweto –un asentamiento en las afueras de Johannesburgo, donde millones de “negros” eran obligados a vivir– terminó con 566 estudiantes muertos. A la mañana siguiente, la foto de Hector se publicó en la portada del diario local The World, y se reprodujo en medios internacionales como The New York Times o The Guardian.
Pronto Sam Nzima, el fotógrafo que había capturado el momento, empezó a sufrir el acoso de la policía y debió dejar la ciudad y el fotoperiodismo. Mbuyisa Makhubo, por su parte, abandonó el país y nunca más se supo del él. La imagen de Hector Pieterson, sin embargo, siguió circulando en la prensa alternativa como símbolo de resistencia.

Hay un dicho que explica lo que pasó entonces: “Si Soweto estornuda, Sudáfrica se resfría”. Después de la masacre de 1976, los grupos opositores se expandieron por todo el país. “Se generó un movimiento masivo de activistas, sindicatos, organizaciones sociales y religiosas”, dice Paul Weinberg. “Por supuesto, el gobierno respondió con represión y disposiciones que buscaban desactivar esos focos, pero la gente había ganado mucha confianza”.
En ese contexto, el trabajo de Afrapix fue reconocido por su compromiso político, y años después fue catalogado por muchos como “struggle photography” (“fotografía de lucha”). El término, sin embargo, no convence a Weinberg. “Es una definición desafortunada porque da a entender que sólo fotografiábamos cierto tipo de eventos, escenas de puños y banderas en alto. Nuestro archivo confirma que también nos ocupábamos de la vida cotidiana, de la gente común. No estábamos sólo detrás de lo espectacular que, por supuesto, era lo que más buscaban los medios. Había imágenes del frente de batalla, claro, pero también nos embarcábamos en proyectos documentales personales”.
Como ejemplo, Weinberg recuerda Going home, una serie que realizó junto a Santu Mofokeng, en la que cada uno fotografiaba su lugar de origen: Mofokeng, el asentamiento de Soweto; Weinberg, la ciudad Pietermaritzburg, 500 kilómetros al sur de Johannesburgo. “Queríamos mostrar de dónde venía cada uno. No eran imágenes explícitamente políticas, pero podían tener el mismo impacto, o más”, dice.
*
Los miembros de Afrapix se separaron en 1991. Hay diversas versiones sobre las razones que llevaron a la ruptura, pero lo cierto es que soplaban vientos de cambio en Sudáfrica. El principal líder opositor, Nelson Mandela, había sido liberado en febrero de 1990, después de pasar 27 años encarcelado. Pronto, las leyes que sostenían el apartheid fueron abolidas, y el gobierno comenzó las negociaciones para llevar adelante las primeras elecciones democráticas en el país, que se realizaron el 27 de abril de 1994, y que consagraron a Mandela como presidente.
“En los 80, los fotógrafos y artistas fuimos parte de un movimiento cultural más amplio que surgió de la resistencia de la gente”, asegura Badsha. “Me gusta pensar que Afrapix cambió la forma en que se representaban la vida y la lucha en Sudáfrica. Nuestras fotos se distanciaron del viejo tema de ‘los negros como víctimas’, y ayudamos a construir otra imagen de las comunidades y los movimientos de liberación. Cambiamos la precepción de la gente, su forma de relacionarse con las imágenes”.
Por su parte, Weinberg concluye: “En aquellos años escribí que debíamos usar la cámara ‘como un arma contra el sistema’. En ese momento la declaración tenía sentido, pero ahora me parece algo burda y arrogante. Creo que hoy sería más prudente: usábamos la cámara para tratar de entender lo que pasaba en la sociedad”.
1 note
·
View note
Text
Edgardo Giménez en Viva

“Podría tirarme desde el balcón”, dice Edgardo Giménez y, por primera vez en el día, parece estar hablando en serio. Pero no es un amago de suicidio, sino un posible escape: estamos encerrados en su casa en Punta Indio, a 165 kilómetros de Buenos Aires, y la única llave que podría salvarnos quedó del otro lado de la puerta. Las ventanas con rejas no son una opción y más allá no hay vecinos, sólo el follaje profundo y un cielo negro cargado de tormenta. “Esto es genial”, exclama entonces, y larga la carcajada. “¡Es genial! Jajaja”.
A los 76 años, Edgardo Giménez se ríe mucho y dice que no conoce el aburrimiento. Es artista plástico, fue una figura clave en los 60 del Instituto Di Tella y, a lo largo de su carrera, hizo de todo: pintura, happenings, escultura, afiches, muebles, indumentaria, arquitectura. También aprendió un repertorio de frases ingeniosas de personajes célebres –de Napoléon a Mae West– que le permiten hacer comentarios con estilo sobre cualquier tema. Incluso, sobre él mismo: “Jorge Glusberg [ex director del Museo de Bellas Artes, fallecido en 2012] dijo una vez: ‘Para hablar de la carrera de Edgardo, lo mejor es preguntarse qué no ha hecho’”.
Su obra más recordada no se exhibió en ningún museo, sino en la esquina de Florida y Viamonte, en pleno centro porteño. Allí, en 1965, Giménez instaló un cartel de 8 por 10 metros donde él y sus colegas Dalila Puzzovio y Carlos Squirru sonreían a lo Hollywood bajo el título “¿Por qué son tan geniales?”. Eran los días en que el arte se escurría de las galerías para colarse en la vida cotidiana y hacer del mundo un fenómeno estético. Más tarde, pintó retratos naíf, hizo escenografías para cine, teatro y televisión, fue director de arte del Teatro San Martín y del Colón y diseñó objetos para Fuera de Caja, un negocio que ofrecía “arte para consumir” en la galería Promenade Alvear. Creó, por ejemplo, una hielera con forma de pera. “No creo que haya un arte mayor y un arte menor. Que pintes al óleo no significa que hagas arte; quizás sólo hagas bodrios al óleo”, dice hoy Giménez, y vuelve reír.

UN UNIVERSO A MEDIDA
Giménez es un autodidacta formidable: aunque nunca pisó la facultad de arquitectura, también hizo la Casa Blanca, donde ahora estamos encerrados. El juego empezó a fines de los 60, cuando rediseñó los interiores del departamento de Jorge Romero Brest –su amigo y director del Centro de Artes Visuales del Di Tella–, y su trabajo fue halagado por el arquitecto modernista Amancio Williams. “¿Quién hizo esto”, dicen que preguntó. “Ese tipo es un arquitecto nato”.
El elogio bastó para que Giménez se animara a proyectar para Romero Brest una casa de fin de semana en City Bell. “Los planos se hicieron una vez que estuvo terminada”, sonríe. “Yo iba dibujando en el piso y, a medida que avanzaba, los constructores levantaban las paredes. Fue como hacer una escultura”. El proyecto fue conocido como la Casa Azul y en 1979 –siete años después de haber sido terminado– fue seleccionado para participar de la muestra Transformaciones en la arquitectura moderna, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York.
La Casa Blanca es la cuarta obra de arte habitable con la firma de Giménez. Está a una hora y media de ruta y varios minutos de tierra de la capital, y aunque se terminó de construir en 1984, ahí, perdida en medio del campo bonaerense, parece recién llegada del futuro. La simetría y las líneas puras hacen pensar en bloques de juguete apilados con obsesión; el contraste con el verde del paisaje potencia el efecto de irrealidad.
Al entrar –sin zapatillas porque el piso está blanquísimo y así debe quedar–, hay una escalera azul eléctrico, bien centrada y escoltada por dos columnas con flores en la punta. En la planta baja hay dos dormitorios, un baño, la cocina y un pequeño estudio con una gran biblioteca y un escritorio que sirve como muestra del universo de Giménez: allí se desparraman pinceles; un caracol marino; La sabiduría del I Ching; una foto de él pequeño, blanco y negro y con corbata, junto a su mamá; frascos de acrílicos; Palabras. Ideas. Críticas, de Oscar Wilde; y un viejo payasito de lata, haciendo la vertical. En el primer piso sólo hay un ambiente con varias obras –incluyendo su interpretación de Tarzán y la mona Chita, que pronto se verá en el Museo de Arte Tigre– y un rincón con una alfombra y almohadones donde el artista se echa a ver óperas y películas clásicas en DVD.
Giménez pasa en Punta Indio todos sus fines de semana, pero lejos de ser un lugar de descanso, ésta es su principal base de operaciones. A unos 100 metros de la casa –en total, el terreno tiene siete hectáreas– se encuentra el taller: un edificio amarillo salido de Alicia en el país de las maravillas, coronado por figuras clásicas de Neptuno y Dionisio, el dios griego de los excesos. “Empezamos pintando unos frescos en el cielorraso y quedaron formidables”, cuenta el artista. “Como todo lo demás se veía deslucido, seguimos con las paredes y, después, con el exterior. Fuimos haciendo todo de adentro hacia fuera, y me pareció que esas estatuas quedaban bien. Pero, como siempre, lo que uno hace es un juego. Una vez dije que mi lápida iba a decir: ‘Aquí yace Edgardo Giménez, el artista que nunca aburrió a nadie’. Jajaja. Me parece divertido. Lo que hago surge en momentos en que me siento bien, y eso se nota. Toda mi obra irradia esa armonía, esa alegría. Como decía Mae West: ‘Si volviera a vivir, cometería los mismos errores, pero mucho antes’”.

EL JUEGO DE LA VIDA
Giménez nació en Santa Fe, en 1942. Cuando tenía un año y medio, sus padres se separaron y él se fue, con su mamá, a vivir a la casa de su abuela. Al padre no lo vio más, pero la familia materna –de origen andaluz, “sangre con castañuelas”, dice él– se encargó de que la ausencia no pesara. “Me crié en una casa muy disparatada, donde los dramas no duraban más de 15 minutos. Así aprendí que nada es demasiado terrible, todo depende de la perspectiva con que lo mires. Uno vive tan poco que, si encima la pasa mal… Como dice Tita Merello: ‘La vida es corta, y el pasarla a té de tilo, preocupada y con estrilo, me parece que es atroz’. Y es cierto, eso no se puede discutir”.
Siempre le gustó dibujar, pero la epifanía llegó en 1949, cuando tenía 7 años. Fue por partida doble: primero, cuando vio Blancanieves y los siete enanitos y salió del cine levitando; después, cuando se deslumbró ante un artista callejero que, con tizas, dibujaba personajes de historieta sobre el asfalto. “Ver eso fue extraordinario. Enseguida supe que era lo que quería para mi vida”.
Ese mismo año, Edgardo y su mamá se instalaron en Buenos Aires, en la casa de una de sus tías, en Caballito. Con apenas 9 años, empezó a trabajar en una ferretería en la esquina de Puán y Directorio, haciendo mandados y, poco después, presentó ahí mismo su primera muestra. “Cuando el ferretero descubrió que sabía dibujar, me encargó que le diseñara la vidriera, así que hice una instalación con insecticidas, con un rosal de papel crepé y hormigas de cartulina negra con patas de alambre. Al día siguiente, las doñas que pasaban por ahí camino a la feria quedaban impactadas. En ese momento me di cuenta de que me divertía mostrarme y supe lo que era que mis creaciones les gustaran a los demás”.
A los 13 ya trabajaba como cadete en una agencia de publicidad. La experiencia fue un fracaso –entre otras cosas porque aprovechaba los recorridos por el centro para curiosear en las galerías de arte de la calle Florida–, pero se las arregló para seguir en la industria publicitaria como diseñador, en el departamento de arte. “A principios de los 60, la publicidad manejaba presupuestos siderales y todo era posible. Eso fue importante para mí porque nunca me quedé con las ganas de hacer algo: todo lo que imaginaba, se hacía realidad”.
Por esa época, Giménez empezó a hacer trabajos por su cuenta. En 1962, consiguió su primer cliente: el artista Antonio Seguí. “Me encargó un afiche para una de sus muestras”, recuerda. “Mi entrada al mundo del arte fue a través de su taller. Cuando llegué y vi a toda esa gente trabajando, concentrada en el hecho artístico, quedé profundamente conmovido”.
¿Cómo empezaste a producir tus obras?
A partir de esos trabajos me invitaron a presentarme en el premio Ver y Estimar y, como nunca había hecho una verdadera obra de arte, me puse a pintar. Después fueron ocurriendo cosas que, una tras otra, me llevaron en esta dirección. Estoy agradecido de haber tenido siempre claro lo que quería hacer. Eso me ha ahorrado una gran cantidad de tiempo que pude usar para crear situaciones fantásticas. Lo máximo a lo que puede aspirar un artista es a tener un estilo reconocible, y es algo que logré sin proponérmelo, haciendo. Y de repente es lindo eso. Me siento pleno con el invento que hice de mí mismo.
¿Cuál es, para vos, el rasgo diferencial de tu estilo?
Lo que más me interesa es incorporar el humor. La gente se divierte con lo que hago, y eso está requete bueno. Por ejemplo, cuando llega a la sala del Museo de Bellas Artes donde está mi obra, el visitante cambia la conducta. Todos están serios hasta que llegan ahí: entonces aparecen las sonrisas y los padres levantan a los chicos para sacarles fotos. Y eso me parece bueno.
Das la imagen de un optimista empedernido. ¿Qué pensás del futuro de la humanidad?
Soy optimista respecto de lo que hago, de lo que creo, pero la humanidad tomó un rumbo bastante complicado. Pareciera que los que dirigen el mundo están mal de la cabeza, así que no podés ser muy optimista. Pero en medio del caos siempre aparece alguien genial que te deslumbra con algo nuevo, alguien que se sale del horror y te muestra algo que es salvador. Ese es el lugar del artista: es el que te salva.
Hoy, sin embargo, el que nos salvará es Luis, un pueblerino que vive a unos kilómetros de Punta Indio y que ayuda en el mantenimiento de la Casa Blanca. Después de evaluar la posibilidad de bajar por el balcón, Giménez lo llama desde su celular y lo encuentra arreglando la cubierta de su moto: dice que en 45 minutos estará listo para venir en nuestro auxilio y abrir la puerta de entrada. Apenas corta, Giménez se ríe satisfecho, se sienta en el balcón, cruza las piernas estiradas sobre el banco y, mientras caen las primeras gotas de lluvia, le ordena al fotógrafo: “Dale, ahora sí. ¡Sacame una angustiado! Jajaja”.
0 notes
Text
Samanta Schweblin en Viva

Samanta Schweblin había llegado hacía poco a Berlín cuando notó que faltaban algunas cosas: no había ruido, no había luz. Era 2012, el verano había terminado y las calles se convertían en un desierto de sigilo y penumbra demasiado temprano. “En otoño, la ciudad se encapota de nubes que no se van hasta marzo y está muy poco iluminada. Me llamó la atención que fuera tan oscura y silenciosa”, dice. “En ese clima, parece que algo tenebroso se está urdiendo todo el tiempo”. Quizá por eso se quedó.
Hoy Schweblin, una de las escritoras argentinas más reconocidas, vive de este lado del Muro del Berlín. El otro lado está acá nomás: desde la vereda se puede ver, a 50 metros, el final del empedrado, después el agua y, más allá, cruzando el río, la pared que alguna vez dividió el mundo y que hoy brilla como fondo en retratos de Instagram. El departamento está en el barrio de Kreuzberg, en un edificio típicamente berlinés, de colores pastel y cuatro pisos de escalones altos y crujientes. En el living, las paredes blancas, las cortinas blancas y los pisos claros reflejan algo de la poca luz que queda a las 4 de la tarde. En la habitación, su pareja, Maximiliano Pallocchini, se cura una gripe a puro reposo y Stranger things. Para hacer la entrevista, Schweblin tuvo que interrumpir la maratón de la serie, pero disimula la ansiedad.
Una digresión: en la literatura de Schweblin hay algo de Stranger things. Sus historias indagan en la frontera entre la vida ordinaria y una realidad inquietante donde mandan el miedo, la locura, la incomprensión. Para ella, el portal que une las dos dimensiones siempre está abierto y, así, en sus libros, un oficinista puede quedar varado eternamente en una estación de tren por no tener cambio para pagar el boleto, una adolescente puede empezar a alimentarse de pájaros vivos de un día para el otro, una mujer puede salir a mirar casas en barrios ricos y redecorar los jardines a su gusto. Cosas extrañas que suceden porque ese otro lado también está acá nomás.
“Me interesan los momentos cotidianos que se mezclan con lo raro, lo insólito, la duda. La normalidad en la que nos sentimos tan cómodos es un acuerdo social que uno va aceptando con los años. Los niños, por ejemplo, todavía no hicieron ese aprendizaje. Como los locos, ellos tienen su propia verdad y se relacionan con lo natural, con lo sensato, de una manera maravillosa. Jugar desnudo es divertido cuando uno es niño, pero hacerlo de grande está mal. ¿Por qué? Se me ocurren muchas razones, pero me intriga ese límite”, dirá ella más adelante.
Cuando llegó a Alemania, Schweblin tenía dos libros de cuentos publicados y premiados –El núcleo del disturbio (2002) y Pájaros en la boca (2009)–, y era considerada una de las escritoras más prometedoras de Latinoamérica. Si bien iba a quedarse en Berlín sólo por un año, escribiendo, gracias a una beca del gobierno alemán, pronto se encontró envuelta en una rutina que le sentaba muy bien. Ella trabajaba en sus cuentos, leía, daba talleres literarios; su pareja, mientras tanto, soñaba con un restaurante que hoy ya tiene dos locales que no paran de despachar empanadas. “Fue todo muy natural, nos fuimos quedando”, dice Samanta. “Al principio lo pensamos como algo temporal por todo lo que te aporta estar fuera de tu país, alejarte de tu hogar, de tu círculo, de todo lo conocido, pero Berlín se fue volviendo un lugar muy cómodo para vivir. Y muy productivo”.
En Alemania, Schweblin terminó los dos libros que completan su bibliografía, la novela Distancia de rescate (2014) y los cuentos de Siete casas vacías (2015). El primero –que relata la pesadilla de una madre y su hija en unas vacaciones campestres y tóxicas– fue editado en 23 idiomas y, en abril de 2017, fue elegido finalista del Man Booker International Prize, quizá el premio literario más prestigioso de la actualidad. Por esos días The Guardian usó tres adjetivos para describir la novela: terrorífica, breve, brillante.

Mucho antes de los elogios, las traducciones y los premios, Samanta fue una chica de Hurlingham que odiaba el colegio. La sola idea de compartir un recreo con sus compañeros era el horror. Ellos trataban de integrarla, pero la torpeza de sus buenas intenciones no hacía más que completar el desastre. Samanta prefería quedarse en el aula, dibujando, escribiendo, sobre todo, leyendo. “Si estaba sola, sin hacer nada, me convertía en un problema para mis compañeros y los profesores. En cambio, si abría un libro, nadie me molestaba porque me veían ocupada. Los libros eran una capa que me volvía invisible, un truco mágico que me permitía desaparecer del mundo y que me hacía muy feliz”.
Durante años, su abuelo Alfredo de Vicenzo –artista plástico, maestro de grabado– fue su mejor aliado. Los fines de semana Samanta se mudaba a su departamento en la ciudad y juntos iban al teatro, al cine, visitaban museos. Al final del día, registraban en un diario todo lo que habían hecho. Si habían pasado la tarde en un museo, ella tenía que elegir la obra que más le había gustado y explicar por qué había preferido ésa y no otra. Entonces llegaba el momento cúlmine: de pie, el abuelo tomaba un libro de alguno de sus poetas favoritos –Alfonsina Storni, Almafuerte, Gabriela Mistral– y se ponía a recitar, casi a los gritos. En la hondura de los versos, se ahogaba, gemía, lloraba de emoción, hasta que juntos elegían el poema que mejor simbolizaba lo que habían vivido ese día. “Mi abuelo era pésimo leyendo, pero yo, con 7 años, quedaba fascinada ante semejante show. Sentía que, al leer, mi abuelo experimentaba algo en el cuerpo que yo no podía entender, pero que estaba buenísimo”, recuerda. “Entonces, la literatura me empezó a dar una curiosidad tremenda”.
Se convirtió en una lectora voraz. En busca del éxtasis que vivía su abuelo con la poesía, lo leía todo. Un día, una amiga de su mamá se enteró de que acababa de terminar Rojo y negro, de Stendhal, y le dijo: “Seguro que no entendiste nada”. Samanta, que efectivamente no había entendido nada, la odió. “Pensaba que en algún momento iba a poder desentrañar el lenguaje de los libros y, cuando eso sucediera, la experiencia me iba a sacudir”. Era cuestión de tiempo.
Su abuela, Susana Soro, también hizo su parte. “Siempre me decía que hay que saber que la vida es un lugar espantoso, gris y triste. Porque si uno espera una felicidad plena, la vida no para de defraudarte. En cambio, si uno está preparado para la tristeza, se sorprende con un par de lindas alegrías cada día”. En Distancia de rescate, Amanda, la protagonista, dice: “Tarde o temprano sucederá algo terrible. Mi abuela se lo hizo saber a mi madre, toda su infancia, mi madre me lo hizo saber a mí, toda mi infancia, a mí me toca ocuparme de Nina”.
Hoy, cada día, Samanta se despierta, desayuna, responde mails y se pone a trabajar. “Escribo”, dice, pero nada es tan sencillo. “Escribir”, para ella, es muchas cosas: es poner una historia en palabras, claro, pero también es pasear, leer, salir a correr, corregir, lavar los platos. También lavar los platos.
“Es un estado mental, es estar disponible para la historia. Cuando ‘escribo’, mi cabeza está ahí. Hago cosas que me abren puertas desconocidas; son momentos en que una idea se cruza con otras de manera casual. En ese sentido, lavar los platos puede ser un gran disparador”, sonríe. La narradora de “Para siempre en esta casa”, un cuento que habla de la pérdida de un hijo, del peso de los objetos y las formas extrañas que puede tomar un duelo, dice frente a la pileta llena de platos: “Basta abrir la canilla para que las ideas inconexas finalmente se ordenen. Es apenas un lapso de iluminación; si cierro la canilla, para tomar nota, las palabras desaparecen”.
Cuando Samanta escribe-escribe, lo hace acá, en el living de su casa. Frente a la pared blanca, un escritorio blanco. Bajo la mesa hay un Scrabble; sobre la mesa, un monitor, el teclado, una notebook, papeles y un cuaderno oficio garabateado. Según dice, es su controlador aéreo. Ahí registra, aunque sea en una línea, lo que escribe cada día y lo que va a escribir al día siguiente. El truco lo aprendió de su abuela –también artista– que dejaba de pintar sólo si sabía cómo seguir más adelante. De esa manera, cuando no está frente a la pantalla, mantiene la cabeza ocupada, afilando sus ideas.
Para corregir, prefiere algún café: leer sus textos en un lugar distinto le permite tomar distancia y reescribir lo que sea necesario. “El problema es que tengo un olfato enorme para los bares condenados al fracaso”, dice. “Como tengo que concentrarme, busco lugares sin música, con poca gente y muy buen café. Y esos locales, en general, se funden. Me duran poco”.
Por las tardes, un par de veces a la semana, Samanta dicta talleres de escritura a expatriados argentinos, mexicanos, españoles, guatemaltecos. “Un lío de lenguajes espectacular”, se ríe. Algunos recién empiezan y otros ya piensan en publicar su libro, pero entre todos se genera una atmósfera de camaradería e intimidad. “La literatura es un ejercicio de mucha soledad: uno está solo contra sí mismo, contra sus expectativas, contra las pesadas ganas de escribir genialidades. En el taller podemos hablar de esas cosas. Más allá de eso, y aunque suena tonto, lo más importante para alguien que quiere escribir es aprender a leer lo que dice su texto. Un buen taller debería enseñarte a tomar distancia y a reconocer lo que realmente estás diciendo”.
Schweblin sabe de lo que habla: ella misma empezó a formarse en talleres literarios cuando tenía 12 años. El primero, en el colegio, fue algo rudimentario. En dos cuatrimestres leyeron apenas un par de cuentos, pero eso bastó para que ella alucinara y escribiera sus primeras historias acostada en el piso del aula. A los 17 empezó a madurar su textos en talleres más formales, en el centro de Buenos Aires. Para llegar hasta ahí desde Hurlingham tomaba un colectivo, el tren y el subte, una viaje sin fin que ella vivía como una aventura.
Por esa época, cuando terminó el colegio, pensó en estudiar Letras, pero lo descartó después de presenciar un par de clases como oyente. “Lo que pasaba ahí era interesante, pero no tenía nada que ver con el acto de la escritura, con la cocina literaria. Era algo absolutamente distinto de lo que yo buscaba, que era aprender a contar una historia”.
Así, siguió haciendo su propio camino y, a los 24, llegó al taller de Liliana Heker, donde cambió su manera de trabajar para siempre. “Fue la única escuela seria que tuve”, dice. “Fue fundacional no sólo porque Liliana es una gran autora y una gran maestra –dos cosas que no siempre van de la mano–, sino también por los pares que encontré ahí, grandes escritores como Pablo Ramos, Inés Garland, Romina Doval, Azucena Galettini”.
Algunas noches, cuando los talleristas se van, Samanta termina el día en Gloria, el restaurante de su pareja frente al Görlitzer Park, donde la bartender la recibe con una copa de su vino favorito y un vaso de agua con la temperatura justa: una parte fría y otra natural. Allí siempre encuentra a algún amigo y, si no, se queda hablando con Dieter, el portero del edificio –Samanta lo dice en alemán, “Hausmeister”–, que ella adoptó como un nuevo abuelo. “Es un amor. Cada dos días, sin exagerar, nos hace una torta. Tiene 90 años y siempre vivió en el mismo lugar. Nos ha contado cosas increíbles; sus historias son oro puro. A veces, se sienta en la vereda y, cuando pasan otros viejitos del barrio, los va marcando: nazi, no nazi, nazi, no nazi”. El otro lado, siempre, acá nomás.

Schweblin habla de los textos que está escribiendo como si fueran caballos. Siempre hay uno, dice, que lidera la tropilla, mientras otros cuatro o cinco le muerden los talones. El primero, por supuesto, es al que más tiempo le dedica y, a medida que se acerca al final, concentra más y más su atención. En este momento, hay un claro ganador: desde hace unos años, todos los esfuerzos de Schweblin están puestos en una novela que espera publicar en 2018 o 2019.
Por supuesto, ya recibió ofertas de varias editoriales para publicar el texto, pero por el momento prefiere evitar compromisos. “Lo hago por cagona”, confiesa. “Quiero tener completo control sobre lo que hago hasta último momento. Me gusta la libertad de poder tirar todo a la basura si al final el texto no me gusta. Pero estoy contenta, siento que funciona. En un primer momento me llenó de desconfianza porque estoy haciendo algo nuevo para mí: es una historia con muchas voces, muchos personajes, que se desarrolla en más de 20 ciudades y que requiere una tensión diferente. Es un riesgo en todo sentido”.
Hasta ahora, tus historias siempre estuvieron atadas a Argentina. ¿Por qué?
Creo que la geografía no es algo esencial para mis cuentos, pero Argentina es mi país. Para mí, incluso hoy, lo natural es pensar historias que ocurren en Buenos Aires, no en Berlín. No es una decisión que tome, sino algo que exuda el texto. Es el lugar donde nací, la clase media, la provincia de Buenos Aires, todo mi bagaje.
¿Te mantenés al tanto de lo que pasa en el circuito literario porteño?
Trato de leer lo que se escribe en Argentina y tengo buenos amigos literarios allá. Eso es algo más o menos nuevo para mí, que siempre estuve medio alejada. Antes de irme no tenía amigos escritores porque me estresaba estar con gente a la que admiraba. Entonces, hacía todo lo posible por evitar las lecturas, las presentaciones de libros. Cuando me instalé en Berlín, la distancia me dio una seguridad que me permitió acercarme más.
¿De dónde creés que surge, en vos, el impulso de contar?
Es algo que siempre me gustó. Cuando era chica, tenía una colección de 50 autitos, algo inédito para una nena en esa época. Los varones se acercaban entusiasmados para jugarme carreras, pero a mí no me interesaba: yo hacía actuar a los autos. En una hoja dibujaba el escenario –una casa, por ejemplo– y empezaba la acción. Cada auto era un personaje con una personalidad particular: no era lo mismo un Mustang que un Fitito. Los hacía actuar, los ponía en crisis, al borde de la muerte. Hubo un momento en que me sentía súper adulta porque leía a Stendhal y, al mismo tiempo, me preguntaba por qué seguía jugando con autitos mientras otras chicas de mi edad tenían novios. Me daba mucha vergüenza. Después me di cuenta de que, en ese momento, estaba jugando a escribir. Evidentemente, siempre tuve el impulso de armar lío sobre el papel.
Samanta termina la frase y calla, esperando la siguiente pregunta, pero un ruido seco atraviesa las paredes. Una, dos veces. Son las 6 de la tarde y, del otro lado de la ventana, en Berlín, hay silencio y oscuridad. Un segundo después, el sonido se repite y se hace reconocible: una tos ronca que llega desde la habitación. La maratón de Stranger Things debe continuar.
De Buenos Aires a Berlín
Cuando Schweblin se instaló en Berlín, dejó en Buenos Aires una biblioteca enorme con libros que había ido acumulando a lo largo de 15 años. En la mudanza se llevó sólo 11 libros. Aquí, los elegidos.
Cuentos completos, de Flannery O'Connor
“Es el libro más gordito y ajado que me traje. Son cuentos que sigo releyendo y marcando, un libro que necesito tener cerca”.
Las fieras, de Ricardo Piglia
“Quizá una de mis antologías preferidas, con cuentos policiales argentinos: Borges, Cortázar, Di Benedetto, Walsh, Arlt, Conti, Ocampo. Era la manera más fácil de traerme un poquito de cada uno”.
Matadero Cinco, de Kurt Vonnegut
“Lo había leído hacía unos años pero tenía pendiente volver a leerlo. Aparte, ¿qué tipo de lector sería capaz de dejar atrás un libro así?”.
Olive Kitteridge, de Elizabeth Strout
“Una alumna me lo había regalado para leer en el viaje. Hoy es uno de mis libros de cuentos preferidos”.
Así es como empieza nuestra historia, de Tobias Wolff
“¿Cómo se supone que uno puede dar un taller sin este libro en mano?”.
Martín Fierro, de José Hernández
“Una edición de 1894 que atesoro porque es un regalo de mi abuelo Alfredo”.
Añorando a Kissinger, de Etgar Keret
“¡Cómo amaba este libro! ¿Pero a quién se lo presté apenas llegué a Berlín? ¿Por qué la gente no devuelve los libros?”
Diarios, de Franz Kafka
“Primera edición argentina, de Emecé, 1953, traducido por J. R. Wilcock”.
Cuentos reunidos, de Kjell Askildsen
“Fue un libro que leí mucho en esos últimos años en Buenos Aires. Lo traje pensando que seguiría ojéandolo, pero nunca lo volví a abrir. Quizá cuando algo nos marca tanto también haya que olvidarlo un poquito”.
Muy lejos de casa, de Paul Bowles
“Como una canción de cuna: oscura, suave y profunda. Creo que es el libro que más veces leí”.
El tercer policía, de Flann O'Brien
“Es que las cosas geniales hay que mantenerlas siempre cerca”.
0 notes
Text
Faivovich & Goldberg en Viva

La escena debe haber sido sublime: cientos de meteoritos en llamas cruzando el cielo para estrellarse en un rincón áspero del Chaco. Ocurrió 4 mil años atrás, pero el fenómeno había empezado mucho antes, cuando una masa de 800 toneladas de hierro, formada hacía miles de millones de años, se desprendió del cinturón de asteroides que se encuentra entre Marte y Júpiter y comenzó su carrera hacia la Tierra. Al atravesar la atmósfera, el bólido estalló en pedazos y cayó como un racimo incandescente en la zona que hoy se conoce como Campo del Cielo.
Los meteoritos sacudieron la región para siempre. Alteraron la geografía con sus cráteres, pero también la vida de las personas: la del pueblo mocoví que los hizo sagrados; la de los conquistadores desconcertados; la de coleccionistas y traficantes detrás de algo único; la de investigadores obsesos con el origen del universo; y, más acá, la de Guillermo Faivovich y Nicolás Goldberg.
Faivovich y Goldberg son artistas, pero podrían pasar por científicos, historiadores o detectives. Desde hace más de una década, trabajan en Una guía a Campo del Cielo, un proyecto de investigación que busca reconstruir la historia del lugar y, al mismo tiempo, generar imágenes, ideas y discursos que hablan más del ser humano que del Sistema Solar. “La primera vez que alguien escribió sobre esos meteoritos fue en 1576”, dice Faivovich. “Desde entonces –en realidad, desde mucho antes–, toda una rama de seres humanos se vinculó con ellos. Nosotros somos parte de esa historia en desarrollo”.
Como artistas, F&G expusieron pinturas, fotografías, instalaciones y videos vinculados a Campo del Cielo, pero su apuesta más radical quizás haya sido llevar los meteoritos a galerías y museos, y así transformarlos en obras de arte. Como la Fuente de Duchamp, pero en plan astral: ready-mades cósmicos o su versión en francés, objets trouvés (“objetos encontrados”) caídos del cielo.
ENCUENTROS CERCANOS
Se conocieron en 2005, en un asado con amigos en común. Goldberg había vuelto a Argentina hacía poco, después de pasar un tiempo estudiando fotografía en Nueva York; Faivovich llevaba unos años mostrando sus obras –fotos, pinturas– en distintas galerías. “Enseguida empezamos a tantear nuestros intereses, como en un intercambio de figuritas”, dice Goldberg. “Nos dimos cuenta de que compartíamos el amor por cuestiones cósmicas: nos fascinaban las imágenes del espacio”. En aquel almuerzo hablaron por primera vez de Campo del Cielo. Faivovich conocía la historia desde chico y estaba obsesionado con esos gigantes de hierro más antiguos que la Tierra. Quería hacer algo con esa pulsión, así que Goldberg le propuso una expedición al Chaco.
El 30 de mayo de 2006, F&G se subieron a un Clío ‘99 y salieron con rumbo norte. El objetivo era llegar a la localidad chaqueña de Gancedo, en el límite con Santiago del Estero, y conocer El Chaco, el segundo meteorito más grande del mundo. En el camino hicieron un par de escalas para ver especímenes de Campo del Cielo que se exhibían en otros puntos del Litoral. En Rosario vieron El Mataco; en Rafaela, El Silva. A cada paso, el universo se expandía: aquel viaje fue su big bang. “En ese primer acercamiento entendimos que había una historia. Era cuestión de ponerse a cavar”, dice Goldberg.
Lo que sucedió cuando llegaron quedó registrado en un video y se puede ver en El ojo en el cielo (2013), un documental de Andrés Di Tella y Darío Schvarzstein. La secuencia muestra, a través del parabrisas, cómo el auto avanza entre árboles por un camino de tierra apenas demarcado. Enseguida, la senda dobla a la izquierda y al fondo aparece El Chaco, un pedazo de hierro informe acomodado sobre un terraplén. El auto se detiene. Se escuchan pajaritos y alguien pone el freno de mano. “Uau”, se asombra uno. “Uau”, responde el otro. Lo que sigue es Faivovich que sube la pendiente con pasos largos y suspicacia. Duda, rodea el meteorito, estira el cuello para entender. Finalmente, después de estudiarlo de cerca, trepa y se sienta en cuclillas sobre la mole.
“Siempre bromeábamos con la escena de 2001: una odisea del espacio en la que los homínidos se encuentran frente al monolito”, dice hoy. “Y en el video se ve eso: nosotros parados sobre algo más antiguo que la Tierra, que llegó hasta ahí atravesando el espacio”. Goldberg completa: “Éramos una forma avanzada del ser humano enfrentándose al objeto más primitivo del mundo”.

Semanas después, F&G volvieron al lugar para participar de la Fiesta Nacional del Meteorito. Allí, en una salita desnuda rodeada de folclore, empanadas y aerolitos, colgaron fotos de las moles de Campo del Cielo. Más tarde, fueron noticia al diseñar una estampilla 3D con la imagen de El Chaco, que el Correo Argentino emitió en julio de 2007.
Ese mismo año se embarcaron en su primera gran obra: reunir las dos partes principales de El Taco, un meteorito que, más de 40 años antes, había sido diseccionado. Una de esas partes, descansa a la intemperie junto al Planetario de Buenos Aires; la otra, según averiguaron, estaba en el Instituto Smithsoniano, en Estados Unidos. “Desde que enviamos el primer correo hasta que encontramos la otra parte en un depósito en las afueras de Washington, vivimos una historia larguísima y de mucho espesor”, dice Goldberg.
El proyecto supuso miles de horas de investigación, llamados, emails y reuniones con instituciones de distintos países. “Éramos dos pibes sin currículum teniendo reuniones con ministros de la nación”, recuerdan. Finalmente, las dos partes de El Taco se reunieron para una muestra en Frankfurt, en septiembre de 2010. A primera vista se notaba que una había pasado décadas a la intemperie, mientras la otra había sido resguardada en un depósito de máxima seguridad. “El momento en que llegaron fue increíble”, dice Faivovich. “Por el peso, las dos partes tenían que estar a más de 60 centímetros de distancia; si no, el piso podía derrumbarse. Entonces, quien terminaba de hacer la unión era el espectador”.
También en 2010, F&G concibieron otro proyecto a gran escala: trasladar el meteorito El Chaco –de 37 toneladas– a Kassel, Alemania, para exhibirlo en documenta, una de las más prestigiosas muestras de arte. Para hacerlo, buscaron no sólo el aval necesario de la Legislatura del Chaco, sino también el del Concejo Mocoví, pueblo ligado a los aerolitos desde hace siglos. Pronto la iniciativa se convirtió en una cuestión pública y las discusiones sobre patrimonio, geopolítica y colonialismo se multiplicaron. Después de dos años de gestiones, en una sesión extraordinaria en diciembre de 2011, el Poder Legislativo autorizó el traslado y, poco después, los representantes mocovíes hicieron lo propio. Sin embargo, una vez aprobado el proyecto, las voces opositoras fueron subiendo de tono y, finalmente, F&G abortaron la iniciativa. “Decidimos no seguir adelante porque la cosa había tomado un giro que no nos interesaba. Un diputado, incluso, amenazó con encadenarse al meteorito”, cuenta Faivovich.
Como ya habían hecho con el caso de El Taco, F&G recopilaron toda la historia de El Chaco y del proyecto en un libro repleto de documentos, ensayos y fotografías. Además de esa bitácora, en documenta presentaron una serie de piezas derivadas de sus investigaciones y una escultura de hierro fundido que ocupó el lugar central. “Todo lo que sucedió fue más grande de lo que esperábamos”, admite Goldberg. “La idea era llevar un objeto de un lado a otro, y eso terminó sucediendo en el fuero conceptual, en la mente de miles de personas. El hecho de que Campo del Cielo movilizara tantas cosas era parte del objetivo”.

A fines de 2016, en la galería SlyZmud, F&G presentaron Decomiso, un nuevo capítulo de su investigación. El disparador fue la aparición de 410 meteoritos listos para el contrabando, que la Fiscalía de Estado incautó en un campo de Santiago del Estero. Apenas se enteraron del decomiso, los artistas se pusieron en contacto con las autoridades y, ante la falta de especialistas, terminaron liderando –con el asesoramiento del Smithsoniano– el proceso de pesaje, nominación e indexación de las piezas. Así, la muestra presentaba un registro en video de la judicialización de 3.500 kilos de materia extraterrestre y fotografías en tamaño real de cada meteorito. El año próximo, Decomiso se exhibirá en el Museo de Arte de la Universidad de Arizona.
Hoy, más de 10 años después de haber empezado, F&G siguen trabajando en Una guía a Campo del Cielo. Cada día, las imágenes, ideas, historias, relaciones y procesos culturales que orbitan alrededor de sus meteoritos se multiplican. Pero ¿qué lugar ocupa el arte en medio de todo eso? “Existe la categoría de ‘investigación artística’, pero no somos muy fans de dar esas explicaciones”, avisa Goldberg. “Diría que la clave está en el enfoque con que encaramos las cosas. Tenemos una mirada propia y las preguntas que nos guían no siguen un protocolo. Hacemos todo con la libertad del artista”.
0 notes
Text
Amalia Ulman en Viva

“Hola. Mi nombre es Amalia Ulman y soy artista. Mis obras abordan la discriminación social, la división de clase y las estructuras de poder. La tratás mejor porque es linda y por su dinero y por su fondo fiduciario: ese tipo de comportamientos”.
En el video –registrado en diciembre de 2014 en la feria Art Basel de Miami–, Amalia tiene 25 años, el pelo recogido, los labios pintados y un iPhone en sus manos, de donde lee el texto en inglés inexpresivo. Cuatro hombres –entre ellos, el curador Hans Ulrich Obrist, hoy considerado la persona más influyente en el mundo del arte– completan el panel titulado Instagram como medio artístico. Ellos y el público la escuchan mientras, en el fondo, se ve una presentación esmeradamente rústica, un PowerPoint del siglo XX. Amalia, la autora, sigue adelante: “Podemos manipular nuestros cuerpos y nuestra apariencia, sobre todo, a través de una estrategia: el dinero. Excellences & perfections es un proyecto sobre nuestra carne como objeto, tu cuerpo como inversión”.
Hoy Amalia tiene 28, el pelo suelto, la cara lavada y un mate en sus manos. Está en su casa en Los Ángeles y, vía Skype, en la pantalla de la computadora. “Siempre me interesó el net art, pero sentía que había un mal uso de las nuevas tecnologías porque no se aprovechaba el lenguaje propio de cada plataforma. Veía siempre lo mismo: formatos antiguos en medios nuevos”, dice.
Para variar, la artista empezó a estudiar el modo en que algunas chicas usaban las redes sociales para mostrar qué hacían, cómo hablaban, qué pensaban, quiénes eran. Así nació Excellences & perfections, una performance en imágenes que Amalia presentó en su página de Instagram entre abril y septiembre de 2014. En esos meses, sin previo aviso, su perfil mutó en el de una “cute girl”, una chica linda estándar que llega a Los Ángeles con hambre de éxito, que sufre por su novio, se inyecta bótox, se separa, sale con hombres por dinero, toma drogas, se somete a una –falsa– operación de busto, tiene una crisis nerviosa y, finalmente, vuelve a encontrar el amor. Todo eso en 185 fotos y videos prefabricados: selfies saliendo de la ducha, sus uñas recién hechas, un brunch que no comió, antes y después del quirófano, mucha pose sexy, un latte con amigas, el look para una cita, bailando, meditando, llorando, siempre frente a cámara.
Para idear el guión, producir las fotos y elegir los hashtags más gancheros, Amalia husmeó los perfiles de otras chicas que comparten sus días en las redes y que sigue hace años. “No sé nada de ellas, no conozco el lugar donde viven ni su idioma y, sin embargo, por lo que veo en Instagram, tengo la narrativa de sus vidas en mi cabeza. Yo quería generar algo parecido”, dice. Por lo pronto, quienes la conocían quedaron desconcertados ante su nueva identidad online y, apenas se supo que todo había sido una performance, se multiplicaron las entrevistas, las muestras y las charlas –como la de Art Basel–. Medios de todo el mundo se preguntaron si Excellences & perfections, con sus cuestionamientos sobre los estereotipos, la opulencia, el narcisismo, la mirada del otro y la manipulación del propio cuerpo, era la primera obra maestra hecha en Instagram.
“Las selfies de esas chicas remiten a la relación íntima entre la mujer y el espejo, que siempre ha estado ahí y que ahora se hace pública. La mujer se mira a sí misma y siente el placer de la autosatisfacción”, sostiene Amalia. “Es algo de lo que pecan todas las personas medianamente coquetas que conozco –y yo también–, y que las redes sociales potencian porque uno recibe la aprobación inmediata de los otros”.

En 2016, Amalia volvió a escena con Privilege, otra obra para Instagram que duró meses. Con una estética más oscura, enigmática y teatral –que hacía más evidente la performance– la artista se instaló en una oficina desangelada rodeada de abogados y contadores para indagar en la cultura corporativa, la maternidad y la actualidad política estadounidense. Así, anunció un embarazo –falso–, mostró su día a día frente al escritorio, compartió dibujos y se obsesionó con Bob, una paloma que pronto se convirtió en celebrity y que hasta hoy vive con ella.
“En mi trabajo hay un montón de ideas de autorrepresentación: cómo nos vestimos, cómo nos manifestamos, cómo interactuamos y nos presentamos”, explica Amalia. “Hoy estamos expuestos a situaciones que antes sólo la gente del show business vivía. Le prestamos más atención a lo visual y somos capaces de elegir nuestro médico porque tiene más pinta que el de al lado. Pero lo que mostramos es una construcción”, concluye.
Al terminar su presentación de Excellences & perfections en Art Basel de Miami, Amalia respiró aliviada y, durante 45 minutos, se quedó muda escuchando a Obrist y los otros panelistas. Sólo volvió a abrir la boca pintada cuando Kevin Systrom, CEO y cofundador de Instagram, dijo en plan eslogan: “La autenticidad es el centro de nuestra plataforma”. Entonces Amalia lo interrumpió: “¿Pero es esa autenticidad real?”. Y sonrió.
BIO
- Nació en Buenos Aires en 1989, pero ese mismo año se mudó con su familia a Gijón, España. Desde 2014 vive en Los Ángeles, Estados Unidos.
- Al terminar la escuela, ganó una beca que le permitió mudarse a Londres y estudiar en la escuela de arte y diseño Central Saint Martins, de donde se graduó en 2011 con una tesis sobre net art.
- Sus muestras suelen ser experiencias inmersivas que incluyen esculturas, objetos, videos y sonidos.
- En 2013 fue convocada para participar del programa 89plus, organizado por el prestigioso curador Hans Ulrich Obrist.
- En 2016, imágenes de su performance Excellences & perfections fueron exhibidas en la exposición Performing for the camera en el Tate Modern, en Londres.
- En mayo estará en Buenos Aires para presentar una muestra ligada a Privilege –su última performance en Instagram– en la galería Barro, en La Boca.
2 notes
·
View notes
Text
Leandro Erlich en Viva

Una ventana: eso es el arte para Leandro Erlich. Una abertura que quiebra el muro de la realidad y deja entrar un poco de aire, algo de luz, otro paisaje. Él, el artista argentino de mayor proyección internacional en los últimos años, lo dice así: “Su valor reside en la posibilidad de imaginar, de expandir el horizonte y ver algo que no conocemos”.
Eso, expandir horizontes, es su especialidad. De hecho, enumerar sus obras es contar cosas imposibles: un espejo que refleja todo excepto a las personas (Living, 1998), una piscina en la que se puede caminar bajo el agua y salir seco (Pileta, 1999), un pico nevado en La Habana (Turismo, 2000), un edificio que se escala sin miedo a caer (Bâtiment, 2004), una visita a la punta del Obelisco, pero en Palermo (La democracia del símbolo, 2015).
A primera vista, sus obras pueden ser leídas como ilusiones, espejismos, juegos ópticos que dejan perplejo a cualquiera. Pero el arte es más que eso y, entonces, también hay reflexión, una ruptura de lo cotidiano, un viaje improbable, un “nada es lo que parece”.
PROFETA EN SU TIERRA
La base de operaciones de Leandro Erlich es un galpón enorme, en Chacarita, de techos altos y cemento alisado. Tiene una planta baja con taller, patio y desorden; un entrepiso con biblioteca, escritorios y Macs; un primer piso con showroom, ilusiones y maquetas; un segundo con más obras, espejos, ventanal.
Apenas llega, Erlich saluda y pone manos a la obra: junto a una colaboradora, discute un nuevo proyecto y habla de proveedores, materiales, costos, tiempos, presentaciones. Más que un artista, parece un ingeniero entusiasmado con un plan intrincado. Es evidente que cuando está aquí, en Buenos Aires, aprovecha cada minuto para resolver cuestiones prácticas, logísticas y burocráticas ligadas a su obra. La primera instancia del trabajo –la idea, la fantasía, el garabato en el bloc– sucede más lejos, en Montevideo. “Vivo allá hace tres años”, cuenta. “Me gusta porque estoy en otro país pero me siento local. Y allá tengo espacio para pensar, fantasear y concentrarme, y paso más tiempo con mi mujer [la artista Luna Paiva] y mis hijos. Igual, Buenos Aires es el lugar donde nací, así que es y siempre va a ser mi casa”.
Quizás por eso se perciba un entusiasmo particular cuando habla de Puerto de memorias, una instalación que pronto presentará en el Muntref [ver aparte]. “Me da alegría mostrar esta obra en Buenos Aires porque éste es su escenario natural. Además, en los últimos 15 años las artes plásticas han crecido mucho acá: hay nuevos espacios, una comunidad de artistas y curadores y un público más amplio. Eso me entusiasma”. Para un artista que ha pasado buena parte de su vida en el extranjero, mostrando sus obras en países tan disímiles como Bélgica, Japón, Cuba, Italia, Estados Unidos, China, Francia, Emiratos Árabes, Brasil o Singapur, es jugar en casa.

CON ÁNIMO DE AVENTURA
Leandro Erlich nació y creció en Vicente López. Del barrio recuerda las mañanas, las caminatas en guardapolvo blanco hasta el colegio, a pocas cuadras de la General Paz. En sus palabras, tuvo una infancia “linda, aunque algo camuflada”: eran tiempos de dictadura y sus padres, docentes en la universidad pública, habían sido despedidos. “Fueron años raros, pero de alguna manera los atravesamos”, se apura.
Su mamá era geóloga, investigadora del Conicet. Su papá, arquitecto y espíritu inquieto: siempre inventando algo, buscando una manera propia de hacer que las cosas funcionen. De él, supone, heredó la capacidad de desarrollar los mecanismos necesarios para crear sus obras. (Para confirmarlo, hay una anécdota: casi 20 años atrás, Erlich organizó una reunión en la casa de sus padres. Jorge Macchi –artista y amigo– entró, vio el ascensor casero que había inventado el padre y dijo: “Ya está, entendí todo”.)
Para Erlich, su profesión y los viajes estuvieron ligados desde siempre. Su primer contacto con el arte fue en Europa, en 1984, cuando la familia hizo uno de esos tours non-stop en los que hay que verlo todo. “Ese primer viaje tuvo un impacto enorme en mí”, asegura. “Yo tenía 10 años, una edad en que las cosas te marcan, e íbamos de museo en museo, escuchando a mi mamá hablar de Rubens. Por momentos me moría de embole, pero siento que esas experiencias, esa cercanía con la historia del arte, quedaron depositadas en algún lugar”.
Después vinieron los talleres de cerámica, la lucha con el dibujo –“siempre fui horrible”–, la incursión en la pintura, los estudios, las visitas a exposiciones, el fanatismo por Duchamp, la fascinación ante Luis Felipe Noé, Ana Eckell, Oscar Bony, Luis Benedit, Pablo Suárez, Minujín. “Me generaban pura admiración. No sólo por sus obras, sino por el coraje que se necesitaba para llevar una vida como la de ellos. Cuando los conocí supe que quería hacer esto”.
A principios de los 90, Erlich era un artista cachorro en busca de su propia voz. Así, tanteando, pasó de la pintura figurativa a la escultura con aire de instalación y, en 1994, ideó su primera obra a gran escala, que le valió una beca de la Fundación Antorchas. Su propuesta era construir una réplica del Obelisco hecha en hierro e instalarla en La Boca. Pasó un año trabajando en el proyecto: se asesoró en la Facultad de Ingeniería de la UBA, gestionó permisos ante el Gobierno de la Ciudad, convenció a vecinos y dejó todo en una obra que, finalmente, nunca pudo concretar. Sin embargo, cuando ese año terminó, no hubo manera de que volviera a agarrar un pincel. “Estaba convencido de que iba a sacar adelante aquel proyecto, pero ahora pienso que era un imberbe inconsciente de su juventud. Como sea, a partir de ese momento hubo un clic”.
El clic fue también un boom: al año siguiente ganó el premio Braque por Ascensor –un elevador vuelto hacia afuera– y, poco después, una beca de intercambio que lo llevó a vivir un tiempo en Estados Unidos. En el 2000 fue invitado a participar en la Bienal del Whitney Museum, en Nueva York, donde mostró Lluvia (1999) –un pulmón de edificio falso y pluvioso en medio de una sala– y, al año siguiente, representó a Argentina en la Bienal de Venecia con Pileta (1999), una de sus obras más conocidas. El viaje siguió poco después con una residencia en Francia. “Yo no buscaba especialmente una proyección internacional. Por supuesto, siempre quise crecer y aprovechar oportunidades; quizá haya sido mi ánimo de aventura”, intenta. “Pero se fue dando, como todo en la vida. Ante eso, no hay estrategia que valga”.

UN DIÁLOGO POSIBLE
En 2006, Erlich volvió a instalarse en Argentina, sin por eso dejar de exponer en el extranjero (en el MACRO, en Roma; en el MoMA PS1, en Nueva York; en el Reina Sofía, en Madrid; y en muchos otros espacios). También hizo muestras en Buenos Aires, pero fue recién el 20 de septiembre de 2015 que buena parte del país escuchó hablar de él por primera vez. Aquel día todo se revolucionó con la inauguración de La democracia del símbolo, una intervención en la que hizo desaparecer la punta del Obelisco e instaló una reproducción a escala real en la explanada del Malba. Allí, durante seis meses, el público pudo visitar el ápice por dentro y ver, en cuatro pantallas instaladas a modo de ventanas, la vista real desde la cima.
“En general, los grandes monumentos del mundo se pueden visitar: la Torre Eiffel, el Big Ben, la Estatua de la Libertad”, enumera Erlich. “Y en esa visita hay un acto de apropiación. ¿Cuál es la diferencia entre el espacio público que le pertenece a todos y el que no le pertenece a nadie? Justamente, la capacidad de la gente de querer a un monumento, de sentirlo propio. Por eso, la idea de subir al Obelisco es una fantasía colectiva. Nunca pensé en desacralizar un símbolo, simplemente quise dar a conocer algo a lo que pocos tienen acceso”.
En los primeros días, La democracia del símbolo le valió comparaciones con David Copperfield, acusaciones de haber “circuncidado” al Obelisco y situaciones delirantes como la del taxista que le contó –sin imaginar quién era– que, en realidad, habían bajado el ápice para restaurarlo. “Todo eso me conmueve. No por la popularidad, sino por el hecho de que un proyecto artístico pueda salir del museo y generar un diálogo”, dice Erlich, y concluye: “Es que cada interpretación es válida desde lo inmediato. Para mí, las obras de arte no tienen que explicarse con grandes textos”.

0 notes
Text
Persiana Americana

Esta historia empieza con música de los Beatles de fondo. Junto a un camino de tierra, un hombre delinea la figura de un caballo pequeño sobre una porción de césped. Para no confundir el trazo, usa una plantilla y pintura blanca en aerosol. Una vez que tiene el contorno, toma una pala y comienza a cavar. Sí, cava un pony.
El hombre también es pequeño, pero macizo. Tiene unos 60 años y las canas revueltas le rodean la parte posterior y los lados de la cabeza, como una medialuna. Sin embargo, exuda juventud: viste chomba, jean y zapatillas de lona y se mueve con ligereza. De fondo, los Beatles o algo parecido: una versión libre, acústica, conmovedora, en español, de “Dig a pony”. Sí, “Cava un pony”.
El hombre que cava es Jorge Antonio Daffunchio.
youtube
***
Antes, la canción fue siempre otra. El 10 de noviembre de 1986, Soda Stereo editó Signos, su tercer disco. El álbum debut había tenido un éxito sin precedentes y el segundo, Nada personal, había llevado a Gustavo Cerati, Zeta Bossio y Charly Alberti a encabezar los festivales de rock más importantes de Argentina. Signos fue el envión que el trío necesitaba para conquistar América. Entre noviembre del 86 y enero del 88, la banda realizó un centenar de shows en ciudades tan disímiles como Río Gallegos, Acapulco, La Paz, Puerto Montt, Caracas, Asunción, Punta del Este o Medellín.
El primer corte fue “Persiana americana”, un hit imparable que pronto se convirtió en una de las canciones más populares de rock en español. Según la historia oficial (que puede leerse en Soda Stereo. La biografía, de Marcelo Fernández Bitar), el tema había sido compuesto por Cerati junto a un director de cine al que conoció en un concurso de un programa de radio. El hombre se llamaba Jorge Antonio Daffunchio.
Pocos días después de encontrar su nombre en la video-performance “Ok, John, Paul. ¡Lo hice!”, decidí escribirle. Necesitaba confirmar que el hombre que había cumplido el deseo de los Beatles era el mismo que alguna vez había compuesto “Persiana americana” junto a Gustavo Cerati. “No estoy tan seguro de ser el mismo de aquellos días, pero sí, escribí esa letra. Y también, algunas otras”, respondió.
***
“El otro día se me ocurrió algo loco que, tal vez, no sea tan loco. Mirá si todo se fue dando para que yo, que soy artista plástico, termine cantando. Qué sé yo. Hubo situaciones que surgieron de la nada y me marcaron. Pueden haber sido señales”.
Parece mentira que este hombre enjuto que habla y ceba un mate tras otro en un rincón del conurbano bonaerense haya nacido en un país famoso por sus leñadores, en la otra punta del continente. Pero así fue: Jorge llegó al mundo en la ciudad portuaria de Halifax, Canadá, el 6 de abril de 1949. Su familia se había instalado allí cuando su padre, técnico naval, fue comisionado como inspector en la construcción de tres naves para la Armada Argentina. Cuando Jorge tenía nueve meses, la misión concluyó y la familia volvió a instalarse en La Plata, donde Jorge pasó una infancia sin sobresaltos.
Siempre le gustó la música. Tenía apenas 8 años cuando pidió permiso para ir a ver Rock alrededor del reloj al cine. La película protagonizada por Bill Haley y sus Cometas no lo impresionó tanto como la reacción del público ante la música descomunal que arrojaban los parlantes: cada vez que una banda aparecía en pantalla, se encendían las luces de la sala y todo el mundo se ponía a bailar rock & roll en su butaca.
Un día, a fines del 62, pasaba las hojas de la última edición de la revista Radiolandia cuando una foto de cuatro ingleses flequilludos llamó su atención. “Fui la primera persona que compró un disco de los Beatles en La Plata”, dice. “Cuando leí esa notita, fui a la disquería más grande de la ciudad y pedí un disco de ellos. Como todavía no tenían ninguno, volví al día siguiente”. Durante un mes, Jorge visitó el negocio cada día buscando un disco de los Beatles. Como no sabía pronunciar el nombre del grupo, siempre llevaba el artículo de Radiolandia. Finalmente, un día le ofrecieron un simple que acababa de editarse: incluía “Love me do” y “Please please me”.
Con los años, las cosas empezaron a andar mal entre sus padres. La pareja terminó divorciándose y el padre se mudó a Buenos Aires. Tiempo después, su madre volvió a casarse y se fue a vivir a Perú. Algo descolocado, Jorge se instaló en la casa de su abuela materna, en Moreno. En ese barrio conocería a Carolina y ya nunca querría irse de allí.
***
Moreno está a unos 30 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Como buena parte del conurbano, es un territorio difuso para cualquier porteño. Los medios llegan hasta allí sólo cuando ocurre alguna tragedia o cuando una caterva de borrachos improvisa una batalla en la puerta de un boliche. Sin embargo, en un día de primavera como hoy, Moreno es un apacible remanso de árboles, chicos en bicicleta, calles de tierra y jardines.
Jorge vive con su mujer y su hijo menor en una casa de una planta. Tiene un pequeño jardín en el frente y otro en el fondo. Lo que no tiene, es timbre: para anunciarse hay que golpear las manos. Como en muchas casas de clase media, la vida familiar de los Daffunchio se concentra en el comedor. Allí se desayuna, se lee le diario, se toma mate y se recibe a las visitas cuando no es una ocasión especial. El ambiente es pequeño. Las paredes del comedor están decoradas con un par de fotos y algún cuadro. Uno de ellos, fue pintado por la madre de Jorge. “Era artista plástica, pero nunca me enseñó nada. Lo mío es genético”, dice.
Jorge es profesor y licenciado en pintura y, desde hace casi 30 años, dicta clases en la Escuela de Arte de Luján. Si la historia oficial lo recuerda como director de cine es porque a mediados de los 80 andaba siempre con una videocámara encima. Según cuenta, estudió algo de cine y participó en algún rodaje amateur, pero lo hizo como una de otras tantas actividades. También jugó al rugby, editó alguna revista independiente y estudió medicina trascendental. Jorge es un hombre pequeño dispuesto a experimentar un mundo enorme.
Para su padre, el arte era una cuestión de bohemios con fortuna. Por eso, cuando Jorge quiso estudiar Bellas Artes, él sentenció: “Te vas a morir de hambre”. La carrera de Arquitectura, en cambio, parecía más apropiada: a fines de los 60, prometía no sólo buen dinero, sino también prestigio. Así, Jorge comenzó a estudiar Arquitectura en la Universidad de Buenos Aires. “No pegaba una”, recuerda. “Pasé dos años y medio boyando, sufriendo”.
Durante aquel paso por la universidad, Jorge tuvo su primer encuentro con una estrella de rock. “Un día, mientras esperaba el colectivo para volver de la facultad, apareció un flaquito con una guitarra. Empezamos a hablar y me contó que estaba haciendo el curso de ingreso. Un tiempo después, escuché en la radio una canción que me partió la cabeza: era ‘El tema de Pototo’, de Almendra. Anoté el nombre y fui a comprar el disco. Cuando miré las fotos, reconocí al flaco con el que había hablado en la parada del colectivo. Era Luis Alberto Spinetta”.
***
A los 21, Jorge enfermó de hepatitis y debió guardar reposo por varias semanas. Durante su convalecencia, hubo una chica menuda, de ojos y cabellos castaños, que lo acompañó más que nadie. Tenía 15 y vivía algunas casas más allá, en la misma cuadra.
Hoy Carolina tiene 56 años y es maestra de Ciencias Naturales. Por su aspecto, uno apostaría que es de las buenas. Lleva el pelo lacio, muy prolijo, apretado bajo una vincha negra. Viste una remera cubierta de flores y sobre su pecho cuelgan unos anteojos de lectura con un cordón rosa. Aunque ya no es tan menuda, es fácil entender por qué Jorge se enamoró de ella: cuando sonríe, sus ojos se achican y la ternura de su mirada se hace más aguda.
Un año más tarde, Jorge decidió retomar su plan original: estudiar Bellas Artes en La Plata, la ciudad de su infancia. Para llegar hasta allá debía cruzar la ciudad y recorrer casi 100 kilómetros. Cada clase suponía un viaje de tres horas de ida y otras tantas de vuelta. Podría haber alquilado un departamento en La Plata, pero prefirió quedarse en Moreno, cerca de Carolina. Tiempo después, el primer día de la primavera del 75, Jorge y Carolina se casaron. Juntos tendrían tres hijos.
***
Hay cosas que Jorge no puede explicar. No puede explicar, por ejemplo, por qué un día de 1985 decidió ir en auto hasta la escuela donde dictaba clases de dibujo. En general, iba en tren, pero ese día prefirió usar su Renault 6. Tampoco puede explicar por qué aquella noche, cuando regresaba a su casa, sintonizó Radio del Plata, una emisora que no escuchaba habitualmente, ni por qué se quedó oyendo el programa Submarino amarillo. “Algo me llamó la atención”, intenta. Recuerda que su auto era amarillo, como el submarino, y ríe.
En ese momento, el conductor, Tom Lupo, estaba convocando a los oyentes a participar en un concurso que premiaría a las mejores letras de canciones. El jurado estaría compuesto por algunas estrellas que le pondrían música a los textos ganadores. Los artistas eran Julio Moura (de Virus), Andrés Calamaro y Gustavo Cerati. Jorge no era seguidor de ninguno de ellos, pero pensó en participar. Las semanas anteriores había llenado varias páginas de un cuaderno con textos que podrían funcionar como letras de canciones. Ese mismo día decidió que enviaría un poema llamado “Cine negro”.
***
La noche en que se anunciaron los ganadores del concurso, Jorge escuchaba la radio solo, en el comedor. Carolina dormía en el cuarto, como si nada. Por eso, no se desilusionó cuando la voz cavernosa de Tom Lupo enumeró a los ganadores y no mencionó a su esposo. Tampoco escuchó cuando el conductor dijo que Gustavo Cerati había quedado encantado con “Cine Negro”. El líder de Soda Stereo había elegido el texto de Daffunchio, pero como tenía demasiadas onomatopeyas, había desistido de ponerle música.
“Cuando escuché mi nombre, empecé a saltar por las paredes”, recuerda Jorge. Enseguida, Lupo dijo que estaba invitado al programa junto a los ganadores del concurso. Primero, pensó en sus dibujos: podía aprovechar ese encuentro con estrellas de rock para ofrecerse a diseñar las portadas de sus discos. Después de todo, lo suyo era la plástica, no las letras. Sin embargo, cuando llegó al estudio, se encontró con que ninguno de los músicos había ido. Se sintió defraudado, pero disfrutó el momento. Antes de volver a su casa, le pidió a Lupo que lo pusiera en contacto con Cerati.
***
Unos días más tarde, consiguió una entrevista con el manager de Soda, Alberto Ohanian. Esa vez, dejó los dibujos en su casa y llevó una pila de letras que había garabateado en los meses anteriores. Ohanian no pareció impresionado, pero aceptó los textos y prometió hacérselos llegar a Cerati. Antes de que terminara la reunión, hubo un diálogo extraño:
- ¿Sabés que tenés el mismo apellido que un integrante de Sumo?
- No, ni idea –respondió Jorge.
- Hay un Daffunchio. Se llama Germán. ¿Por qué no lo llamás?
Jorge anotó el teléfono y se fue con la certeza de que sus letras nunca llegarían a las manos de Cerati.
***
- ¿Quién habla?
Jorge nunca supo quién atendió el teléfono aquel día de diciembre. Él discó, preguntó por Germán Daffunchio y contó cómo había conseguido el número.
- Vení, te queremos conocer.
Así de sencillo. Lo citaron en una oficina en el centro de la ciudad. Aunque Germán Daffunchio no estaba, lo recibieron el manager Jorge Crespo y Luca Prodan, líder del grupo. “A este flaco lo escuché por la radio; está buenísimo lo que hace”, dijo Crespo apenas Jorge se presentó. Intempestivo, Luca le propuso escribir algunas letras juntos, ya que él no dominaba del todo el castellano. Pero Jorge decidió ir por más y le planteó diseñar el arte de tapa del próximo disco del grupo. En ese momento, Sumo estaba terminando de producir Llegando los monos, así que le encargaron algunos bocetos.
Una semana después, Jorge estaba de nuevo allí, con varios dibujos bajo el brazo. La recepción fue despareja. “Nos estamos yendo de vacaciones, pero volvé en febrero y charlamos”, le dijeron. Cuando Jorge regresó a la oficina, estaba vacía. “Para mí, ahí murió mi coqueteo con la música”, dice. Pero a los pocos días, resucitó.
***
Cuando Jorge supo que su amigo Salvador Melita iba a viajar a Tilcara para trabajar en el videoclip de “Cuando pase el temblor”, de Soda Stereo, decidió volver a la carga. Le entregó algunas letras y le pidió que se las entregara a Cerati en persona. Melita regresó entusiasmado: el cantante había leído los textos y quería conocerlo.
Apenas tuvo el número de Cerati en su poder, Jorge fue hasta un teléfono público (en esos años no eran muchas las casas con teléfono en Moreno) y discó. Del otro lado de la línea, una voz mecánica lo saludó. Como no supo qué decir, cortó. Era la primera vez que se enfrentaba a un contestador automático. Antes de volver a llamar, escribió un speech. Cuando el aparato lo atendió, contó quién era y dejó el teléfono de Tita, una vecina que tenía línea en su casa.
Unos días más tarde, sonó el teléfono en la casa de Tita. Ella, cansada de recibir llamados para sus vecinos, fue hasta lo de los Daffunchio y le avisó a Carolina que alguien quería hablar con Jorge. “Va a llamar en cinco minutos”.
- Hola, ¿está Germán Daffunchio?
Carolina también estaba harta de recibir llamados para Jorge. A veces, para que fuera a jugar al rugby. Otras, para organizar happenings. También, para rodar películas que nunca nadie vería. Se sentía la secretaria de un artista del Renacimiento.
- Jorge. Se llama Jorge.
Pero Jorge estaba en la escuela. Cuando volvió, a la noche, Carolina le espetó: “Te llamó Cerati. Dijo que lo llames”, y Jorge saltó por las paredes por segunda vez en poco tiempo.
***
Las crónicas dicen que todas las letras de Signos fueron escritas en una noche, poco antes de la grabación. Todas menos una. Cuando Jorge se encontró con Gustavo Cerati en su departamento de Barrio Norte, el cantante apenas tenía un cassette con bases y un cuaderno con algunas palabras que podían funcionar como disparadores. En aquella hoja manuscrita –que Jorge guarda como un tesoro–, se leen frases que luego se convertirían en canciones. Allí están, una debajo de la otra: “el rito”, “caja negra”, “luna hostil”, “área desvastada”, “pic-nic en tu cuarto”.
Entre aquellas palabras, hubo un par que llamaron la atención de Jorge: “persiana americana”. Por ese entonces, él estaba leyendo novelas negras de autores como Raymond Chandler y, enseguida, imaginó una oficina con un ventilador viejo y un detective al estilo de Philip Marlowe mirando por la ventana.
Apenas volvió a su casa, se puso a trabajar. Cinco días, diez canciones. A Cerati le gustó “Persiana americana”, pero le pidió que le diera un tono más romántico. “Hice una segunda versión, basada en Doble de cuerpo, la película de Brian de Palma. El espíritu era el mismo, pero el protagonista era un simple observador. Se la llevé y no supe más nada”.
Volvió a saber algo cuando Soda Stereo presentó Signos en la productora de Ohanian. Allí, junto al grupo, escuchó el tema. Cerati le preguntó qué le parecía. “Bien, qué se yo”, se escapó. Enseguida, le obsequiaron una copia del disco y le dieron la documentación necesaria para que empezara a cobrar regalías por su canción.
“Como no me quedé con una copia de la letra que le entregué a Cerati, no puedo estar seguro de cuánto hay de mí en la canción”, admite Jorge. “Al principio, no reconocí mi texto, pero después noté que la esencia era la misma. El espíritu está ahí. Puede sonar pretencioso, pero pienso que puede haber algo mío también en otras letras de Soda. Mis canciones pueden haber funcionado como disparadores. Después, fui varias veces a la casa de sus padres para firmar papeles y la madre me dijo que Gustavo siempre tenía mis letras sobre la mesa. Para mí, eso fue bárbaro. Nos vimos un par de veces más y la relación se fue diluyendo. Hasta que un día se esfumó”.
youtube
***
El vínculo de Jorge con la música siguió gracias a Alejandro Schanzenbach (alias “el Alemán”), ex bajista de Autobús, un grupo pop de principios de los 80 que la historia dejó en el olvido. A principios de los 90, Jorge y Schanzenbach trabajaron juntos en Cuatro caras, el primer disco que el Alemán grabaría en solitario. “Él tenía una libretita donde anotaba todo. Sus letras pegaban porque eran como imágenes”, recuerda el bajista, sentado en la diminuta librería de usados que tiene en Merlo.
Aquellas canciones se escucharon en la radio, la televisión y hasta en el estadio de River Plate cuando Schanzenbach abrió los shows de Guns N’ Roses en julio del 93. “Esa experiencia me vino bárbaro”, dice Jorge. “Me di cuenta de que las letras eran mi pedacito. Ahí estaba mi fuerte, en un lugar que no era la poesía ni el cuento”.
Unos años antes, el Alemán había integrado la banda estable de Andrés Calamaro, con quien grabó los discos Por mirarte y Nadie sale vivo de aquí. “Un día, lo llevé a Daffi al estudio. El ingeniero de grabación, Mario Breuer, había ido de gira con Soda y contó cómo los mexicanos cantaban ‘Persiana americana’. Daffi no lo podía creer”. Según Jorge, Calamaro le propuso hacer algo juntos. “Pero enseguida se fue a España y nunca insistí. Siempre me costó mucho eso. Por mi personalidad, parezco un hinchapelotas cuando pido algo. A otros les queda bien; yo me siento un rompebolas”.
***
Aunque ya no trabajaron juntos, Schanzenbach lo impulsó a seguir escribiendo. Durante años, Jorge acumuló canciones hasta que, en 2010, a los 61 años, decidió hacer algo con ellas. Como no sabía hacer arreglos, acudió al guitarrista Miguel Gabbanelli, que también había tocado en Autobús y que, desde fines de los 80, forma parte de Los Rancheros. “Me dio una mano bárbara. Le llevaba las canciones tipo fogón, él las armaba en su tiempo libre y, al final, yo grababa la voz. Así, en un año, hicimos varios temas. En el disco, quedaron diez”, dice y me alcanza un CD casero. En la portada, dibujada por Daffunchio con marcadores, se ve a un hombre y una mujer desnudos. El título es ¡Estoy frikeando! y el grupo, Los Incómodos.
Para salir a tocar, Jorge buscó apoyo en otro guitarrista, Federico Cogo. A mediados de los 90, él había sido parte de Blancaflor, banda que en el oeste bonaerense tiene grado de mito. Más tarde, tocó en Imparciales, con Leo García. “Daffi es un capo, un ente poderoso. No tiene ego”, asegura Federico, que tiene 37, pero aparenta menos. “Su arte tiene una ironía que siempre te saca una sonrisa”.
El día que recibió el disco de Los Incómodos, Federico pasó la noche escuchándolo. “A la madrugada, le mande un mensaje de texto: ‘¡Quiero tocar esos temas!’. Me impresionó la fuerza y la sencillez de sus canciones”, continúa. “Al venir de la plástica, Daffi compone con una ingenuidad única. Es fresco, como un niño”.
***
- ¿Vamos, ma?
Es sábado, son las diez de la noche y en una hora Los Incómodos se presentará en La Reja Rock, un pequeño festival cerca de Moreno. Antes de salir, Jorge toma una campera de jean y Carolina, un saco blanco, inmaculado. “Al principio, me ponía nervioso que ella estuviera entre el público”, dice Jorge. “Ahora, me gusta. Cuando no está, me falta algo”.
El festival se realiza en un baldío, en una zona de quintas. No hay techos; apenas algunos árboles y la noche que ya huele a verano. A un costado del escenario desnudo, una barra improvisada sobre caballetes ofrece, desde un pizarrón, “birra, fernet, paty, sushi”. El público consta de unas 50 personas, muchas, de poco más de 20 años. Los demás, los adultos, son en su mayoría amigos de Jorge.
Él va de un lado al otro. Conversa con uno y le da un beso a Carolina. Ella dice: “Espero que todo salga como espera. Me gusta que le vaya bien”. Jorge se va, saluda a otro y vuelve. “Siempre me gustó la música, pero nunca imaginé que la vida me iba a llevar por este lado”, dice. “Había algo que daba vueltas cerca mío. Son cosas que se dan, aunque uno no sepa por qué”. Minutos después, se dirigirá al escenario con la tranquilidad de quien sabe que recorrió un camino muy largo para llegar hasta ahí.
1 note
·
View note
Text
Nicola Costantino en Viva

Nicola Costantino lo sabe bien: en el arte contemporáneo, todo es posible. Es posible, por ejemplo, servir un lechón deshuesado sobre una cama de agua, en la sala de un museo (Cochon sur canapé, 1992). Es posible diseñar prendas cubiertas de anos,ombligos y tetillas (Peletería humana,1995-2000), como es posible contorsionar fetos muertos de animales para hacer esculturas dignas de un freak show (Chanchobolas, 1998). También se puede ir más allá: someterse a una liposucción, tomar la grasa extraída y, con ella, fabricar jabones y venderlos bajo el eslogan “Tomá tu baño conmigo” (Savon de corps, 2004). Sí, todo eso es posible.
A veces, esa pérdida de límites resulta desconcertante, pero es, sobre todo, liberadora. Lo dice Costantino, que de esto sabe: “El arte es el único ámbito donde se trata de ver las cosas de una manera distinta”. La artista está sentada en su casa / estudio / taller, en Villa Crespo, donde ultima detalles para comenzar el montaje de su próxima exposición. Se trata de Rapsodia inconclusa, la serie de cuatro instalaciones inspiradas en la figura de Eva Perón, que Costantino presentó nada menos que en la Bienal de Venecia de 2013, en uno de los puntos más altos de su carrera. Ahora, desde el jueves próximo, la muestra podrá verse en Puerto Madero, en la Colección de Arte Amalia Lacroze de Fortabat.
“La figura de Eva siempre me impresionó”, dice la artista. “Su personaje tiene la fuerza de lo dramático. Es casi una heroína romántica, y la rapsodia es una pieza típica del romanticismo”. Pero Rapsodia inconclusa es bien contemporánea. En ella, la artista se vale de la performance, el video y los objetos para echar una luz nueva sobre una figura compleja, amada, odiada y mitificada, que en las últimas décadas fue abordada de las más diversas maneras: desde el musical protagonizado por Madonna, hasta las obras de Daniel Santoro, pasando por la literatura de Rodolfo Walsh o Néstor Perlongher. “A mí me atraía su figura como mujer en esa época tan opresiva, machista y militarizada”, aclara Costantino. “Es algo que está muy presente en mi obra: la mirada femenina, mi experiencia como mujer”.
Nicola Costantino nació en Rosario, en 1964. Desde muy chica supo que quería ser artista, aunque nunca pudo explicar por qué. Sus padres tampoco –él era cirujano; ella, dueña de una fábrica de ropa–, así que hicieron lo imposible para torcer su vocación. “En ese época, no la pasé bien”, recuerda Costantino. “Trabajaba con mi mamá, haciendo diseño y moldería, y un día renuncié para ser artista. Creo que esa sensación de haberle roto el corazón me obligó a comprometerme mucho y a dedicar mi vida a esto. Necesitaba que, al final, hubiese valido la pena”.
Estudió en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Nacional de Rosario y, en paralelo, se formó en las más diversas técnicas: quería saber todo lo necesario para hacer las obras con sus propias manos, de principio a fin, hasta el último detalle, sin depender de nadie. Aprendió a embalsamar animales, tomó lecciones con el escultor Enio Iommi y, trabajando en una fábrica, conoció los moldes de silicona y la resina de poliéster que años después usaría en sus esculturas.
De manera intuitiva, comenzó su carrera explorando los mecanismos perversos del consumo con las herramientas que tenía a mano –la costura, la cocina– y, de a poco, desarrolló obras grotescas que, sin embargo, generaban una atracción inexplicable. “Cuando hice Peletería humana, llevé el consumo a su paroxismo. Quería que el espectador se sorprendiera deseando prendas hechas con un símil de piel humana y apliques de cabello natural”, dice. “En Sabon de corps me metí con el tabú del contacto con lo cadavérico. Sabía que iba a producir rechazo, pero cuando imagino una obra y estoy convencida, sigo adelante. Para un artista es una obligación ser fiel a sus ideas. Las reacciones que se generan después, no me preocupan”.

El living de su casa parece un laberinto de espejos: sobre las paredes, la cara de la artista se multiplica hasta el infinito. La imagen, sin embargo, es siempre distinta, porque en realidad no hay espejos, sino decenas de fotografías. Nicola está aquí, allá y en todas partes.
Costantino lleva años siendo protagonista de sus obras. En 2006, junto al fotógrafo Gabriel Valansi, comenzó a apropiarse de trabajos paradigmáticos de la historia del arte –sobre todo de la pintura y la fotografía, pero también del cine–, para crear nuevas obras, atravesadas por su propia figura y su imaginería. Aquí, en una de las paredes del living, cuelga Madonna (2007), una foto en la que Nicola abraza un chancho hecho pelota –literalmente–, con el gesto maternal de la Virgen de las rocas, de Leonardo Da Vinci. Más allá está Nicola duplicada, como las gemelas de Diane Arbus, y Nicola en blanco y negro, como la heroína del film Metrópolis (1927), y Nicola en sweater rojo, como pintada por Berni.
“Elegí obras emblemáticas para encarnar sus personajes e introducir mi universo de ideas. Empecé porque se me dio la gana, casi sin pensarlo, pero en el camino descubrí un rasgo muy plástico en mi fisonomía: aunque no me siento cómoda actuando, tengo cierta habilidad para transformarme”, asegura.
En Rapsodia inconclusa, Costantino lo hizo de nuevo: tomó un personaje único en la historia y jugó a ser él. Primero se tiñó el pelo, después replicó sus prendas con su máquina de coser y, por último, puso el cuerpo. “La idea surgió a partir de Trailer (2010), mi primer trabajo en video, que abordaba el tema de la maternidad. Empecé a imaginar videoinstalaciones con escenas superpuestas, y surgieron ideas inspiradas en la figura de Eva. Fue como la mayoría de las veces: de pronto vi la obra y empecé a darme manija”.

Rapsodia inconclusa comienza con una videoinstalación titulada “Eva. Los sueños”, que se proyecta sobre una pared curva de 17 metros de largo. Allí está Eva / Nicola, en tamaño natural, atravesando distintos momentos de su vida. Se la ve joven, con vestido de verano y ojos luminosos, entrando en escena con un ramo de flores. Se la ve ocupada al frente de su fundación, con rodete firme y gesto adusto. Se la ve de gala –ese vestido blanco, que brilló en el Colón–, de entrecasa –en deshabillé–, enferma –tambaleándose hasta el balcón para mirar a su pueblo una última vez–.
Para Costantino, Eva Perón fue muchas mujeres, y cualquier intento de simplificar su imagen, hubiese resultado ingenuo. En su obra, esas mujeres comparten el espacio pero no el tiempo: se ignoran por completo, aunque por unos segundos comparten un sillón de estilo francés. “Me gusta ver juntas a esas Evas tan diferentes”, dice la artista. “Para mí, la más fuerte es la que trabajaba en la Fundación Eva Perón, con su trajecito gris. Es la más interesante. Además, en ese momento de su vida, estaba hermosa. Me llama la atención que, con el paso del tiempo, se fue poniendo más linda. En ella se ve cómo la estética de la mujer de los años 40 fue cambiando hacia la de los 50”.
¿Y hay alguna de esas múltiples facetas de Eva que te genere rechazo?
Eva es una figura que tiene muchos aspectos criticables, pero hay algo que es clave para mí: los intelectuales y las feministas la odiaban. Eso es lo que más me duele: que, aunque entendió la lucha de muchísima gente, no haya sido capaz de escuchar los reclamos de esas mujeres. Me da pena. Qué lástima que no tuvo esa visión: podría haber sido una heroína perfecta.
El recorrido de Rapsodia inconclusa sigue con “Eva. El espejo”, una habitación de época apenas iluminada por un par de veladores. A cada lado del ambiente hay un espejo –uno, de cuerpo entero; otro, de tocador– que refleja a la protagonista preparándose para salir. En la habitación, sin embargo, no hay nadie. Así, el cuerpo empieza a desaparecer y Costantino recurre a fantasmas para mostrar el modo en que Eva construía su imagen, su mito, en la intimidad de la habitación.
“Son fragmentos de su vida cotidiana que se repiten una y otra vez”, cuenta Nicola. “Cuando empecé a trabajar en Rapsodia inconclusa, me inspiró La invención de Morel, la novela de Adolfo Bioy Casares, en la que hay una máquina que repite y repite y repite escenas del pasado”.
El cuerpo que se ve en el espejo es el de Eva, pero también es el tuyo. ¿Cómo fue usar su peinado, las réplicas de su ropa que confeccionaste?
Por momentos, no me reconocía. Veía mi cara, pero encima tenía una armadura que no me pertenecía. Y cuando me puse la réplica del famoso vestido de gala blanco, diseñado por Christian Dior, sentí algo en la boca del estómago: ese es un traje de reina. Por primera vez entendí el poder que da la vestimenta; es algo que se siente cuando te lo ponés.

En el tercer capítulo, el cuerpo de la protagonista desaparece de manera definitiva. En “Eva. La fuerza” hay un desplazamiento: de Evita sólo queda la estructura metálica de un vestido, inspirada en el mito del corsé que habría usado en su última aparición pública, cuando estaba demasiado débil para mantenerse en pie. Pero el desplazamiento es doble: el vestido es también una máquina que, impulsada por un motor, avanza impenitente y choca, una y otra vez, contra las paredes de cristal que la contienen.
“La representación de Evita siempre es problemática. Lo interesante del vestido-máquina es, justamente, que no se basa en su imagen, pero aun así capta un rasgo muy característico de su personalidad. Esta obra me gusta porque tiene mucha fuerza, es dramática y, además, tiene un vínculo con otros trabajos míos: con Peletería humana y con Animal motion planet [una serie de máquinas ortopédicas diseñadas para animar cuerpos de animales nonatos].
Hablás de la personalidad de Evita. ¿Reconocés algún rasgo de ella en vos?
Es muy difícil ponerse en ese lugar. Lo único que puedo decir es que, a través de este trabajo, la comprendí mucho mejor. De todas maneras, Eva era una mujer actual que nació mucho antes de lo que debía. Pienso lo mismo de Da Vinci: fue un tipo adelantado a su época. Son personas que, en sus genes, tienen más información que sus contemporáneos, que deberían haber nacido en otro momento. Siento que Eva se parece más a las mujeres actuales que a las de su época.

En el último paso, “Eva. La lluvia”, la protagonista está más ausente que nunca. Lo único que queda es una camilla de metal cubierta por una pila de lágrimas de hielo que, al derretirse, gotean como el llanto de millones de personas. Allí no está Eva ni están las personas, pero hay mucho más. “Todo este trabajo parte de un recuerdo de infancia”, aclara Costantino. “Lo que siempre me emocionó, y hasta me hizo llorar, son las imágenes de su funeral. Nunca tuve demasiada cercanía con su figura, pero están esos recuerdos. Es un personaje por el que siento mucho respeto y cariño, y mi intención era presentarlo así, de una manera emotiva”.
¿Nunca fuiste peronista?
No. Mi papá, que fue pobrísimo, que pudo estudiar medicina y comprar una casa gracias a Perón, no era peronista. Y en el fondo me gustaba que fuera así. Él era radical –un loco por la política–, pero hablaba maravillas de Eva. Me contaba su vida como si hubiese sido parte de un cuento. Me gustaba que, a pesar de no ser peronista, pudiera hablar de ella de esa forma. De todas maneras, en Rapsodia inconclusa, quise dejar de lado las cuestiones políticas y trazar un recorrido íntimo que relatara cómo Eva se construyó a sí misma como personaje. Lo suyo era una gran ficción que, sin embargo, era real: después de todo, el pueblo entero estaba ahí.
0 notes
Text
Philip Selway en G7

Un día, Philip Selway decidió dar un paso al frente. El hombre llevaba 25 años detrás de la batería de Radiohead cuando resolvió, en agosto de 2010, lanzar su primer disco solista. Lo dice él mismo: el asunto no fue tan fácil como creía, pero salió más que airoso del reto. En Familial –así se llama el debut–, Selway registró una decena de canciones acústicas, bien íntimas, que desprenden líneas piadosas como: “Hijo mío, te tengo en mis brazos, cerca y a salvo de cualquier daño. Quiero mostrarte otro camino, quiero mantenerte lejos de mis errores” (“The tie that bind us”). Así, la guitarra y la voz de Selway –por momentos, casi un susurro–, marcan el camino de un álbum sin grandes estridencias ni sobresaltos.
Pero, un día, Philip Selway decidió dar otro paso al frente. Fue unos meses atrás, cuando presentó su segundo disco solista, Weatherhouse. El movimiento, esta vez, fue mucho más pronunciado; el paso fue, sin dudas, hacia adelante. Selway pisa firme: si en Familial rompía el silencio con un “one, two, three, four” suspirado, Weatherhouse irrumpe con una batería convincente y el latido constante de un sintetizador. El álbum mantiene un halo introspectivo, pero los arreglos son más ambiciosos. Pareciera que, con un disco a cuestas, el artista se dejó llevar por la experimentación hacia un sonido más provocador, más cercano, quizás, al espíritu de Radiohead. Como sea, él está feliz de haber compuesto otra decena de temas tan sutiles como contundentes.
“Es increíble la satisfacción que uno siente al terminar una canción”, dice por teléfono desde su casa, en las afueras de Oxford, Inglaterra. “Es, seguro, uno de los mejores momentos que puede vivir un músico: sentir que, de pronto, todas las piezas encajan, que la letra refleja algo propio. Es una sensación hermosa, realmente. En el camino, por supuesto, hay momentos en que las ideas fluyen con menos facilidad, pero el tiempo que trabajamos en Weatherhouse fue muy fructífero”.
Pronto vas a comenzar una gira por Europa, Estados Unidos y Japón para presentar el disco. ¿Cómo te preparás para mostrar las nuevas canciones sobre el escenario?
En este momento estamos dedicando tiempo a los ensayos, tratando de encontrarle la vuelta a las nuevas canciones, para ver cuál es la mejor manera de que funcionen en vivo. Al mismo tiempo, estamos revisando los sonidos de Familial, mi primer disco. Trato de reimaginar los temas, ya que tienen un sonido mucho más íntimo que los de Weatherhouse. La verdad es que estoy disfrutando mucho los ensayos, especialmente la posibilidad de iluminar mis canciones más viejas con una luz distinta.
¿Cómo te preparaste para convertirte en el frontman de una banda en vivo? ¿Tomaste como ejemplo a algún otro artista?
Cuando empecé a buscar mi voz como cantante, mientras trabajaba en Familial, hubo gente que me sirvió como guía: Will Oldham [más conocido como Bonnie “Prince” Billy], Lisa Germano, Beth Gibbons [de Portishead]. Pero en cuanto a mi actitud en escena… no lo sé. Por supuesto, me importa la manera en que me muestro sobre el escenario, porque me interesa que la gente, al terminar el show, se vaya sintiendo que acaba de vivir una gran experiencia. Uno siempre quiere que la gente se pierda en la música. Así que supongo que, en este tiempo, estuve tratando de encontrar la manera de conectar con la gente de una manera en que yo también me sienta cómodo. Después de todo, la mía es una música muy personal, así que trato de transmitir eso mismo cuando estoy sobre el escenario.
¿Qué tan difícil fue dejar tu lugar detrás de la batería y pasar al frente?
La verdad es que, antes de hacerlo, no imaginaba que pudiera ser demasiado difícil. Teniendo muchos años de experiencia arriba del escenario, frente a miles de personas, uno supone que se trata de un cambio sencillo, pero lo cierto es que estar al frente es algo totalmente distinto. Uno se siente mucho más vulnerable. Incluso a nivel personal: arriba del escenario ponés mucho de vos mismo, así que es difícil no preocuparte por si a la gente le va a gustar lo que tenés para mostrar. Al principio me preguntaba si iba a ser capaz de hacerlo, pero uno tiene que seguir adelante. La única manera de responder esa pregunta y de hacerlo cada vez mejor es salir a escena y seguir haciéndolo, una y otra vez. Hay que trabajar mucho sobre el escenario y, eventualmente, las cosas mejoran y te sentís más cómodo con tu perfomance.

¿Por qué elegiste ese momento de tu carrera, en 2010, para presentar tus canciones?
Para mí, hacer música siempre se trato de eso, de compartir canciones. Cuando empecé a tocar, incluso antes de Radiohead, cuando estaba en otras bandas de escuela, pensábamos en eso. Escribíamos nuestro propio material, practicábamos canciones de otros, y siempre lo hacíamos con la idea de mostrar esas canciones a la gente en algún momento. Así que fue algo natural. Hice las canciones, grabé el disco y el paso siguiente fue salir a mostrarlo. Para mí es todo parte de lo mismo: comunicarme con la audiencia.
¿Cuándo nació tu interés en componer canciones propias?
Diría que empezó en el mismo momento en que empecé a tocar la batería. Fueron los primeros cuatro o cinco años en que hice música. Después Radiohead comenzó a despegar y tuve que dar el salto. Antes era un músico muy entusiasta, pero que no podía vivir de eso. Cuando firmé un contrato, sentí que estaba dando un gran paso en este viaje. Así que decidí concentrarme en eso. Al llegar a ese punto con Radiohead, entendí que había otras maneras de hacer música. Y estar en Radiohead terminó siendo muy fructífero.
¿Qué edad tenías cuando empezaste a tocar?
Empecé a pensar en la música cuando tenía 14 años, pero no tuve mi primera batería sino hasta los 16. Parecería que ya era tarde, pero no. Cuando sos adolescente, es genial encontrar algo en lo que sentís que sos bueno. Y, en mi caso, realmente funcionó. La música siempre fue una parte importante de mi persona. Ya han pasado más de 30 años desde entonces.
En tu primer disco, Familial, casi no tocaste la batería. En Weatherhouse, por el contrario, las baterías fueron lo primer que grabaste. ¿A qué se debe esa diferencia?
Cuando compuse las canciones de Familial, no lograba escuchar en mi cabeza cómo debían sonar las baterías. Sin embargo, Glenn Kotche se hizo cargo e hizo un gran trabajo. En Weatherhouse, por el contrario, sí pude escucharlas desde un principio. Las mismas canciones me llevaron a hacerlo. En cada disco uno quiere hacer una verdadera representación de sí mismo en ese momento, y en este álbum sentí que debía hacerlo.
En Weatherhouse hay, también, algunos toques más experimentales. ¿Encaraste la grabación con más confianza?
Hasta cierto punto, sí. Trabajamos mucho en el sonido junto a Adem Ilhan y a Quinta [Katherine Mann, que también acompañó a Bat for Lashes], quienes ya habían colaborado conmigo en Familial. Después de haber terminado mi primer disco, tenía la seguridad de que podía volver a hacerlo. Sabía que era capaz de atravesar todo el proceso, y eso te hace sentir más seguro. Al iniciar un proyecto como este, surgen muchas preguntas que se van respondiendo en el camino. Pero, al final uno termina con muchas otras preguntas e inquietudes. En ese sentido, Weatherhouse es un disco que retoma muchos de los signos de interrogación que quedaron flotando a partir de Familial. Siempre está bueno buscar respuestas.
Imagino, entonces, que te ahora hay nuevos interrogantes que servirán para hacer nuevas canciones…
Sí, tengo algunas ideas dando vueltas, pero no sé cuándo podrían transformarse en otro disco. Sin dudas lo voy a hacer, porque me encanta, pero no sé cuándo.
Mencionaste a Quinta y Adem. ¿Qué aportan ellos a tu música?
Son dos multiinstrumentistas que aportaron muchas texturas a mis canciones. Son brillantes a la hora de ayudarme a imaginar cómo puede ser una canción. Al empezar a trabajar en este disco, yo sólo tenía demos muy básicas, la raíz de cada canción. Y esas demos acústicas se oían casi como temas de Familial. Si uno establece una buena relación musical con la gente con la que trabaja, enseguida encuentra apoyo para probar cosas nuevas con la seguridad de que no van a dejar que uno haga papelones. Eso es lo que nos ofrecemos entre nosotros. Es algo muy estimulante.
¿Se te cruzó la idea de convocar a tus compañeros de Radiohead para que participaran de algún modo en tus discos?
No, por ahora no lo pensé. Trabajamos mucho –pero mucho– juntos en Radiohead, así que me parece más lógico tratar de hacer algo por fuera del grupo, conocer y trabajar con otra gente. Pero eso no significa que no pueda cambiar de opinión más adelante. Amo trabajar con mis compañeros de Radiohead. Son músicos increíbles y sin dudas cada uno podría aportar una voz muy distinta a mis canciones.
Estas experiencias solistas, ¿cambiaron en algún modo tu manera de trabajar con Radiohead en el estudio?
Uno aprende cosas que sin dudas repercuten en uno como músico, pero eso no cambió –ni me interesa que cambie– mi rol dentro de Radiohead. En el contexto del grupo, ya hay cierto orden establecido y funciona muy bien, así que no es necesario modificarlo.
0 notes
Text
Fabio Kacero en Viva

La realidad, dice Fabio Kacero, es muy abrumadora. Por eso el pasillo largo, penumbroso, al ingresar en Detournalia: para escapar de ella, para abrir un paréntesis y poner en suspenso, aunque sea por un rato, la vida cotidiana. “Es un paso iniciático para llegar a otro lado. El arte te lleva a un lugar que no es habitual y pareciera que hay que entrar en un espacio distinto para vivir esa experiencia”, explica. Entonces, un pasadizo que deja atrás el día, que conduce a una zona incierta hecha de palabras, encuentros fallidos y escenas en las que ficción y realidad son una misma cosa.
La exposición de Fabio Kacero en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires se llama Detournalia –del francés détour, desvío–, se puede visitar hasta el 26 de octubre y reúne obras realizadas entre 2001 y 2013. Antes, en los ‘90, el hombre había encontrado su lugar en la escena porteña haciendo objetos acolchados y pequeñas miniaturas con transparencias, pero un día necesitó huir de ahí. Esta muestra es, de alguna manera, el diario de un prófugo. “Llegó un momento en que mis obras se convirtieron en una marca reconocida y necesitaba cambiar”, dice Kacero. “Por eso ese détour que comenzó en 2001 y que, con el tiempo, se convirtió en método: si una mañana inventaba palabras, al día siguiente hacía un video. Busqué el cambio permanente y, sin embargo, cuando ves las obras reunidas, hay un hilo conductor. Quería que esto pareciera una muestra colectiva, pero no pude. Me encontré con la imposibilidad de cambiar”.
COSAS IMPOSIBLES
No hay que dejarse engañar: el pasillo largo, penumbroso, es mucho más que un lugar de paso. Es, en realidad, la primera parada del desvío. Ahí, a media luz, hay más de 20 mil palabras ordenadas sobre una fila de mesas blancas. Son palabras entre comillas porque, después de todo, no significan nada. “Turmote”. “Junesial”. “Anlaps”. “Selnifa”. Así, más de 20 mil. La obra, en realidad, es parte de un work in progress en constante expansión, titulado Nemebiax. “Empezó como algo experimental”, cuenta Kacero. “Me propuse hacer un ejercicio casi gratuito, que no tuviera final ni buscara un resultado. Hoy debo andar por las 150 mil palabras, aunque ya no escribo tanto. Antes tenía una dedicación diaria, casi metódica”.
Hay que imaginarlo: un tipo que cada día, durante años, en soledad, se sienta frente a la computadora para teclear palabras sin sentido. Según dice, eso es lo que lo diferencia de otros artistas que buscaron inventar un lenguaje, como Xul Solar. “Yo no quiero hacer un diccionario. Utilizo letras, pero lo hago como si fueran colores que se pueden combinar. Lo mío es la invención de palabras que no pretenden tener significado ni tipificar una situación. Quiero trabajar el sinsentido e imitar: convertirme en escritor a fuerza de tipeo”.

Más adelante en Detournalia, el sinsentido y las palabras vuelven a aparecer de la mano de una niña, Lola G., que en un televisor lee un fragmento de Crítica de la razón pura, de Immanuel Kant. Ella se esfuerza por pronunciar bien cada palabra, pero en su voz tierna aquel texto fundante de la filosofía moderna suena totalmente hueco. Para ella, que lee, no hay sentido; para uno, que escucha, tampoco.
Unos metros más allá, sucede algo similar. En unos auriculares, Kacero lee letras de canciones con desgano burocrático. No hay intención, no hay sentimiento y, de repente, composiciones de Moris, The Cars, Johnny Thunders o Sumo se convierten en una pila de palabras insulsas. “Más que leer, es reproducir sonidos. Lo esencial está vacío. Uno realiza una acción, pero no es la acción verdadera”, intenta explicar. “Lo mismo pasa en Pierre Menard: es algo incompleto”.
El artista se refiere al manuscrito Fabio Kacero, autor del Jorge Luis Borges, autor del Pierre Menard, autor del Quijote, una reescritura del famoso cuento en la que copió la caligrafía del escritor. “Me propuse cambiar y, para eso, quise empezar por afuera, modificando mi letra. El problema es que uno no sabe cómo hacerlo: aunque te lo propongas, siempre sale tu letra, algo sincero. Por eso pensé que lo mejor era copiar la caligrafía de otro”, dice. Entonces resuena un texto que escribió en 2003, cuando mostró el Nemebiax por primera vez: “Llegar a la escritura no desde su interior, sino por imitación, reproduciendo su manifestación material exterior. Llegar al escritor por el tipeador”, decía.
EL GRAN SIMULADOR
En Detournalia, las palabras y los libros ocupan un lugar central, pero Kacero dice que nunca fue un gran lector. Menos, cuando era chico, en Castelar. De aquella época recuerda algunos clásicos (20 mil leguas de viaje submarino, de Julio Verne; Crónicas marcianas, de Ray Bradbury), pero más recuerda sus ganas de jugar en Boca. “Era un chico salvaje. No me interesaba leer ni dibujar. Mi mamá tenía algunos libros de arte, unos pocos. Me acuerdo que yo miraba mucho uno de Picasso, de máscaras africanas, que me parecía muy feo. Lo miraba y me preguntaba: ‘¿Me gustará esto alguna vez?’”.
Cuando Kacero tenía 9 años, la familia se instaló en Capital Federal, y él cambió mucho, muy pronto. “Fue una conversión, uno de esos golpes de timón que después empecé a buscar voluntariamente”.
En su destino como artista, no hubo epifanía, anuncio divino ni revelación. Hubo, apenas, un adolescente perdido como cualquier otro, al que le interesaba un poco el dibujo y que por eso, sólo por eso, llegó a la Escuela de Bellas Artes. “Igual, tengo una imagen mía de chico: estoy copiando la llama de un cohete (algún Apolo, supongo) y, al ver que me sale, descubro la felicidad de poder dibujar el fuego. No el cohete, sino el fuego. Ese momento, quizá, haya decidido algo. Quién sabe, tal vez sólo esté haciendo mitología personal”.
Sus primeros años como artista no fueron fáciles. A principios de los ‘90, Kacero tenía 30 años y nunca había salido de su taller. Sin embargo, cuando finalmente empezó a mostrar su trabajo, no le fue mal. “De a poco se fue armando un caminito, solo”, dice. De aquellos años de despegue guarda varias obras, una de las cuales se puede ver en Detournalia. Aunque no de cerca: es parte de Nieve indoor, una instalación que presenta una habitación cerrada, llena de muebles obsoletos de dependencia pública, cubiertos de nieve. Allí, entre archivos pálidos y cajones bañados de blanco, se ve un acolchado de 1996. “Nieve indoor es una cápsula de tiempo a la que no se puede entrar. Hay una puerta que uno cerró tras de sí y ya no puede abrir. Esa obra ahí adentro es una manera de indicar que yo fui otro, que hacía otra cosa”.
Uno queda afuera, como en Cast/k, un video work in progress con los créditos finales de una película que no se ve, y que menciona a todas las personas que Kacero va conociendo a lo largo de su vida. Uno queda afuera, como cuando ve portadas de libros que nunca nadie escribió (f-books) o dedicatorias arrancadas de vaya uno a saber dónde (Dedicatorias). Uno queda afuera como la pequeña Lola G., que lee a Kant sin saber lo que está haciendo. “En la muestra está presente la unión de mundos distintos. El encuentro entre una nena y Crítica de la razón pura es imposible, pero hay que inducirlo y ver qué pasa. De alguna manera, es volver a una fórmula estética que está en Lautréamont: ‘Bello como el encuentro fortuito, sobre una mesa de disección, de un paraguas y una máquina de coser’”, cita.
Casi al final, antes de abandonar Detournalia, aparece un libro con todas las de la ley. Salisbury es un volumen de cuentos cortos escritos por Kacero y editado en 2013 por Mansalva. “Este es el recorrido de un artista que, de tanto imitar, terminó haciendo algo real. En el camino, aunque uno quiera que las obras diverjan, hay un hilván. Es algo que uno segrega sin proponérselo, como la letra a la que uno está destinado. En Detournalia encuentro muchas cosas que quieren parecer reales, pero no lo son. La nieve, las palabras. El artificio, que es un tema clave del barroco. En aquella época pintaban los muros de manera tal que parecía que se estaban cayendo. Entonces, uno duda de la realidad. ¿Ese muro es tan sólido como parece?”, se pregunta. “¿No será la realidad sólo un buen artificio, el mejor de los efectos especiales?”.

LA CRÍTICA HECHA CANCIÓN
En el film Totloop (2003), Fabio Kacero juega a hacerse el muerto en distintos rincones de Buenos Aires, ante la indiferencia de transeúntes que, en el mejor de los casos, lo miran de costado. En 2007, ese trabajo se presentó en una muestra colectiva en Nueva York y Ken Johnson –crítico del prestigioso New York Times–, escribió: “Un granuloso film de Fabio Kacero, en el que simula estar muerto en varios lugares públicos, ni siquiera hubiera pasado una clase elemental de arte sobre performance”. Lejos de amedrentar al artista, aquel comentario demoledor dio lugar a una nueva obra que también es parte de la muestra: But a grainy film by Fabio Kacero. En ella, el artista incorpora la feroz crítica de Johnson al video original, poniéndole melodía y cantándola, como una banda de sonido lo-fi. “Todo, hasta la materia más espuria, la basura, puede ser convertida en arte. Y me pareció que incorporar una crítica negativa a la obra era algo que no se había hecho”, dice. A la salida de Detournalia, más de uno se irá tarareando: “Performance art class, performance art class…”.
0 notes
Text
Joselo Rangel en G7

Sucedió hace poco. Café Tacuba ya era, hacía rato, una banda reconocida en toda América, la más grande de México en los últimos años. El grupo estaba de gira y, por casualidad, Joselo Rangel, guitarrista, entró en la habitación de hotel de un compañero que se encontraba mirando televisión. Por costumbre, Joselo no prende el televisor –siempre prefiere leer, escuchar música–, pero ese día, frente al aparato, quedó petrificado. Estaban dando Volver al futuro y, en ese instante, la pantalla mostraba a Michael Fox eufórico, emulando a Chuck Berry sobre el escenario del Baile del Encanto Bajo el Océano. El guitarrista había visto aquella escena una y mil veces –tiene una especial debilidad por esas joyas de la cultura pop–, pero esa vez fue diferente. “Hasta ese momento no lo recordaba, pero cuando vi esa película por primera vez, quise ser como Marty McFly: quería su chaleco, su guitarra, tocar como él. Entonces, fue increíble ver que él tocaba una Gibson 335, como la que tengo yo ahora. Me di cuenta de que había logrado lo que alguna vez había soñado”.
Joselo cuenta esa epifanía como todo, con una sencillez y una cordialidad admirables en cualquier persona y quizás más en una estrella de rock. De todos modos, hoy no está en Buenos Aires como guitarrista de Café Tacuba, la banda que co-fundó 25 años atrás. Esta vez, su visita se debe a la presentación de Crócknicas de un Tacubo un libro editado por Gourmet Musical que compila una gran cantidad de columnas publicadas en los últimos años en el periódico mexicano Excélsior. En ellas, el guitarrista pasa por todos los temas que, por una u otra razón, le interesan: la música, la literatura, el cine, las giras, sus experiencias personales en el mundo del rock.
Joselo nació en Minatitlán, a unos kilómetros de la costa del Golfo de México. Sus primeros recuerdos musicales incluyen, por lo tanto, muchos sonidos populares y tropicales mezclados con éxitos de la época, como “Black Superman (Muhammad Ali)”, de Johnny Wakelin. “Era una verdadera mezcolanza”, recuerda Joselo. “También tenía una tía que escuchaba a los Beatles. Eran sus últimos años, cuando estaban todos barbudos. Yo me preguntaba: ‘¿Cómo le puede gustar a alguien lo que hacen estos viejos [risas]?’. Ella también tenía un disco de Creedence donde la banda aparecía en la calle, con un bajo de una cuerda y una tabla de lavar [se refiere a Willy and the poor boys]… Eso me llamaba mucho la atención. Me pasaba horas viendo esa portada, pero no la relacionaba con la música. Era algo muy lejano”.
¿Había antecedentes artísticos en tu familia?
Para nada. Mi papá era ingeniero químico y mi madre, enfermera. Podría haber sido doctora pero su situación no le permitió llegar a tanto. De todas maneras, ella escribía poemas y recuerdo que había hecho el himno de su escuela de enfermería. Por otro lado, mi papá cantaba todo el tiempo. También había un tío abuelo, el loco de la familia, que pintaba, tocaba la guitarra y hasta había inventado un instrumento. Pero no trabajaba ni hacía nada, así que no era una buena referencia para la familia.
¿Cómo llegaste al rock?
Un día compré una revista con Blondie en la portada y la revisé toda. Ver a estos grupos con guitarras, con esa actitud, me cambió la vida. En ese momento, era una atracción puramente visual. En casa había una guitarra acústica muy vieja que había dejado un novio de mi tía, así que la agarré y le insistí mucho a mi mamá para que me metiera a clases. Ella me cuestionaba porque yo siempre estaba cambiando mis obsesiones: pasé por los cómics, la ciencia ficción, el modelismo... Me obsesionaba con algo y luego lo dejaba. Pero con la música era distinto. “Esto es lo que quiero hacer”, le decía. Luego, en las clases, me di cuenta de que no quería estudiar música nota por nota, sino hacer canciones. Mi hermano no se había metido a estudiar nada, pero compraba revistas donde venían los acordes de los Beatles, los Stones o los Doors, y tocaba. ¡Y yo no podía porque estaba aprendiendo las notas! Entonces dejé las clases y seguí el camino de mi hermano.
¿Tenías la fantasía de convertirte en una estrella de rock?
Fantaseaba con todo lo que implica estar en una banda: vestir de una manera particular, tener una forma de vida… todo lo que rodea al rock. Entonces tuve algunas bandas; en algunas toqué el bajo. Luego, cuando quisimos formar una banda con mi hermano, ya me quedé con la guitarra. Como te decía, cuando me empecé a interesar por la música, fue por el new wave y algo del punk. Bandas como Blondie o Devo. Pero también me gustaban otras cosas, como Billy Joel. Ahora me doy cuenta de que lo que me llamaba la atención eran las canciones, más que cualquier otra cosa. Un artista me gusta por una tonada que puede ser pegajosa, por sus “hooks”. Desde chico consumo eso: buenas canciones, con buenos “hooks”, buenos coros.
¿Y qué te pasa hoy cuando escuchás las canciones de Café Tacuba? ¿Escuchás tus discos?
Sólo de rebote, cuando alguien más los está escuchando. Antes lo hacía cuando bebía. Me ponía medio borracho, me entraba la nostalgia y ponía los discos para descubrirlos desde otra perspectiva [risas]. Pero ya no bebo, así que ya no me pasa tan seguido. Ahora los escucho porque mis hijas los están descubriendo. Tengo una de 7 años y otra de 4, y de repente los ponen en el coche.

Este año, Re cumple 20 años. ¿Cómo recordás el momento en que salió aquel disco?
Tenía mucha fe en Re. Sentía que habíamos logrado algo muy interesante, con mucho valor conceptual, estético y musical. Pero en México no obtuvimos la respuesta que esperábamos. En la primera etapa, incluso, hubo rechazo. Quién sabe… La gente todavía estaba muy enganchada con el primer disco y Re le sonó muy distinto. Era muy aventurado. Así como aquella primera etapa fue de rechazo en México, en otros países de Latinoamérica –sobre todo en Chile y en Colombia– hubo una explosión muy fuerte. Sonaba mucho en la radio. En ese momento nos dimos cuenta de que en cada momento les podemos gustar mucho a alguien y muy poco a otros. Dos años después editamos Avalancha de éxitos, un álbum que no funcionó en Chile ni en Colombia, pero sí gustó en Argentina. No entendíamos nada y hoy creo que no hay nada que entender. Tú haces tu arte, tu trabajo, y siempre habrá alguien que lo acepte y alguien que lo rechace.
Sin embargo, hoy Re es considerado un disco clave en la historia del rock latinoamericano.
Sí, más tarde Re fue incluido en muchas listas entre los discos más importantes de México y de Latinoamérica. Es halagador, pero no queremos eso que nos afecte. Fue apenas el segundo disco. A lo mejor estuvo bien ese rechazo que sufrimos al principio. Si no, hubiésemos dicho: “¿Qué más podemos hacer ahora?”. Pero seguimos haciendo lo que teníamos que hacer.
¿Cómo te acercaste al mundo de los libros?
Cuando vi La Guerra de las Galaxias, la ciencia ficción me atrapó de una manera impresionante. Me puse a leer todos los libros que tuvieran una nave espacial en la portada, y para esas cosas los editores son especialistas. Me convertí en un fanático de la ciencia ficción y leí a todos los autores: Isaac Asimov, Ray Bradbury, Arthur C. Clarke y Philip K. Dick, que sigue siendo mi favorito. Antes de eso, leía muchos cómics, pero a partir de ese momento –yo tendría unos 10 años– me enganché con la lectura. También escribía cuentos que nunca terminaba. Fue una constante: dejaba todo a la mitad.
¿Qué te atraía de la ciencia ficción?
De entrada, lo espectacular, la idea de futuro, de algo que no está aquí. Me encanta pensar que hay vida en otros planetas y la cuestión de los ovnis me fascina. Además, la ciencia ficción propone una literatura que te hace pensar, cuestionarte. Eso es lo que hacen los mejores autores. A veces, hacen una crítica de la actualidad a través de esas fantasías que a veces no lo son tanto, y denuncian cosas que de otra manera sería difícil. Lo que me gusta de Philip K. Dick es que, para él, la realidad no es absoluta, sino que puede haber distintas realidades conviviendo un mismo tiempo. Y en la realidad eso es lo que pasa. Estoy seguro de que no veo las cosas igual que tú y que ahora estamos viviendo momentos totalmente distintos. Y creo que nos haría muy bien saber que cada quien vive cosas totalmente distintas: a partir de esa idea, hay que vivir de otra manera, hay que tener más cuidado con lo que hacemos.
¿Cómo te llevás con la presión de publicar una columna semanal en un diario?
Esta forma de trabajar, de escribir un texto por semana, me funciona muy bien. Todos los jueves a las 2 de la tarde tengo tengo un deadline ineludible, así que hay que hacerlo. Y ahora resulta que también tengo lectores que esperan leerme. Cuando empecé, descubrí que tenía que forzarme a escribir todos los días, por lo menos, media hora. Entonces, me pongo un reloj y dejo que pase ese tiempo. Puedo escribir o no, pero siempre trato de hacerlo. Hay un tip para escribir que dice que todos tenemos un editor dentro, así que cuando uno se sienta, tiene que decirle que no juzgue lo que estás escribiendo en ese momento, que después puede hacer lo que quiera. Entonces, me pongo a escribir y trato de no escuchar a ese editor que siempre está chingando.

¿Tenés un escritorio o un espacio donde te sentás a escribir?
Siempre me encantó ver fotografías de gente como Vladimir Nabokov o James Joyce. Recuerdo una foto del estudio de Javier Marías, con una biblioteca impresionante. Entonces, uno quiere tener un lugar así, pero la verdad es que nunca estoy en mi casa [risas]. Ahora escribo muchos de mis cuentos en un iPad. La tecnología me cuesta, así que me obligué a hacerlo. Pronto el teclado va a desaparecer y no me quiero quedar atrás. Hace poco vi unas fotos de unos hipsters con su máquina de escribir en un Starbucks [risas]. Para mí, es ridícula esta idea de que todo en el pasado era mejor. Quizás sea así, pero hoy es lo mismo escribir en un iPad o en una Olivetti. Estoy seguro. El contenido siempre ha sido lo más importante. Las canciones de los Beatles y los Rolling Stones han circulado en todos los formatos posibles. Dejémonos de mamadas. Todo lo que pasa con el vinilo está interesante y habrá algunos privilegiados que pueden escuchar realmente toda la riqueza de ese formato, pero yo no soy uno de ellos. Para mí es igual. Disfruto el hecho de poner un disco, pero no por la diferencia en el sonido.
Sin embargo, en algunas de tus columnas para Excélsior se nota cierta nostalgia por el pasado.
Sí, pero son textos de hace unos años [risas]. Tengo que actualizarlos porque en los últimos tiempos he estado reflexionando mucho sobre este rollo. Es una sensación contradictoria, pero siento que estamos muy atados al pasado. Por un lado siento nostalgia por grupos y por edificios de antes; por otro, creo que muchas cosas que vivimos hoy son mejores que las de antes. Quiero dejar de ser tan nostálgico y disfrutar el presente. Es raro porque en cada concierto, de alguna manera, vivimos de la nostalgia. Tocamos canciones de hace 20 años, que son las que quiere escuchar la gente. Ahorita hay cierta “retromanía”. Queremos ir para atrás, quizás por la velocidad con que vivimos. Queremos frenar, no ir tan rápido.
También hay varias columnas que, de una u otra manera, abordan el tema de la edad. ¿Es algo que te preocupa?
Sí, pero no es que me preocupe. Estoy muy cerca de cumplir 50 años y me encanta. Es un pretexto para no hacer algunas cosas [risas]. Ya no estoy tan joven. También escribí muchas canciones que hablan del paso del tiempo. En Re estaba “24 horas”; en Revés/Yo soy estaban “El padre” –que habla de una persona que se ve en el espejo y se encuentra parecido a su papá– y “Lento”. Es algo que me obsesiona. Me gusta medir el tiempo, ser puntual, acomodar los horarios de mi vida. Tengo una agenda donde todo está cronometrado. Así siento que el tiempo está de mi lado y que puedo aprovechar cada día. Eso es lo que quiero.
0 notes
Text
Fernando Trocca en Summus (Colombia)

Que no siempre es así, dice. Que no siempre empieza tan temprano, pero que esta mañana sucedió. Se levantó a las 9, se encontró solo, prendió la radio y cocinó. Preparó carne picada, salteó acelga, remojó lentejas, coció arroz. “Pero no siempre es así”, dice. “No siempre empiezo tan temprano”, aclara. Si no se tratara de Fernando Trocca, uno de los chefs más reconocidos de Argentina, uno creería que no quiere pasar por un freak de las ollas. “La cocina es también un momento de reflexión”, continúa. “De alguna manera, uno actúa como un pintor: acomoda la tela, los pinceles y las pinturas, y hace lo suyo. Eso me gusta de cocinar en casa: la intimidad, el espacio propio”.
Ahora Trocca está despatarrado sobre un sillón capitoné en su restaurante, Sucre. Lleva el jopo al costado, los anteojos de marco, la barba entrecana y la templanza elegante, su marca personal. Detrás de él, un ventanal enorme y, más allá, el otoño en Bajo Belgrano, una zona residencial en el norte de la ciudad de Buenos Aires. Es jueves, son las 6 de la tarde y hoy Trocca no volverá a cocinar. En Sucre, como socio y chef ejecutivo, diseña los platos que cada día son confeccionados con maestría por Hugo Macchia. Lo mismo hace en Gaucho, la cadena británica de comida argentina, que tiene 14 locales en Inglaterra y uno en Dubai: el hombre crea, propone y supervisa.
Mientras conversamos, el ambiente cobra vida a nuestro alrededor. Detrás de la barra –brillante, larguísima–, un par de muchachos hace equilibrio y acomoda botellas en las alturas. Los camareros van y vienen entre las mesas y, desde la amplia cocina a la vista, al otro lado del salón, llegan ruidos y aromas cada vez más intensos. Sólo la bodega, un enorme relicario a media luz en el centro del lugar, parece ajeno al movimiento.
“Sucre llegó para ocupar un lugar vacante en Buenos Aires”, comenta Trocca. “Por eso, todavía hoy, 13 años después de su apertura, sigue vigente. Tiene cosas que lo diferencian del resto: la bodega –que es espectacular–, la barra, la cocina. A lo largo de los años, la propuesta fue cambiando, pero siempre con éxito. Sucre evoluciona, igual que nosotros”.
LA EVOLUCIÓN
En el principio, una tragedia: cuando Trocca tenía 11 años, su madre murió. La familia quedó hecha un descalabro y él empezó a pasar las tardes con su abuela Serafina. Al salir del colegio iba hasta su casa y, una y mil veces, la veía cocinar para él, para los amigos que lo acompañaban, para los desconocidos que alquilaban las habitaciones desocupadas. En aquella cocina cargada de aromas italianos (aceite de oliva, ajo, tomate), aprendió a amar su profesión actual. “Mi abuela fue mi mentora”, dice Trocca, imperturbable.
Pero la serenidad es de ahora: cuando era adolescente, al menos, no tenía tiempo para estudiar. En el colegio era un desastre. Varias veces lo echaron y otras tantas se fue por voluntad propia. Intentó estudiar de mañana, de tarde y de noche, pero no era una cuestión de horarios. “No fue una época feliz”, dice. “No me gustaba estudiar y no me adaptaba al colegio, y eso me traía problemas con mi papá. Toda la familia venía de una situación complicada que afectó a cada uno de manera distinta. Y vivir eso en plena adolescencia, no fue fácil”.
Finalmente, cuando le faltaban seis meses para terminar el secundario en una escuela nocturna, decidió abandonar. El alivio fue inmediato. “Me sentí muy bien y, enseguida, me puse a trabajar. Prefería eso, aprender cosas que de verdad me interesaban. No sé si es el mensaje que quiero dar, pero no me arrepiento de aquella decisión. Quizás, incluso, debí haberla tomado antes”.
Una vez fuera del colegio, Trocca hizo de todo: realizó trámites para su padre, trabajó en una agencia de publicidad, vendió cinturones en la playa. Como cualquier joven, andaba sin dirección, esperando tropezar con su destino tarde o temprano. Lo que buscaba, claro, estaba bajo sus narices.
“Cocinaba como hobby, hasta que a los 20 decidí empezar a estudiar. Viajé a Bariloche, donde habían inaugurado una escuela de cocina, pero como no había suficientes alumnos ni profesores, las clases no empezaron cuando se suponía”, recuerda. El panorama, de todas formas, no lo desalentó, y decidió quedarse en aquella ciudad de la Patagonia hasta que la escuela abriera sus puertas. Para solventar la estadía, consiguió un trabajo como vendedor de souvenirs en el baño de una discoteca. Allí aprendió mucho, dice sin ironía. “No es fácil trabajar todos los días, de 10 de la noche a 7 de la mañana, vestido de smoking, en un baño. Fue una experiencia corta, pero muy valiosa. Para aprovechar el tiempo, sentado en un banquito, leía y escribía cartas para mi papá y mis amigos”.
La aventura duró unos meses, hasta que se convenció de que la escuela que había elegido nunca existiría. De aquel retiro, sin embargo, volvió con una certeza: quería trabajar en la cocina de un restaurante. Entonces, la suerte. “Una semana después de haber llegado, un amigo me consiguió un lugar en La Tartine. Fue algo mágico. Enseguida me encantó entrar en una cocina en serio, descubrir un restaurante desde adentro. Trabajaba muchas horas y hacía de todo; era muy duro, pero tenía la edad y las ganas de hacerlo. Era feliz. Además, tuve la suerte de que fuera un restaurante de moda, del que se hablaba mucho”.
Aquella experiencia fue suficiente para que Trocca siguiera su camino bajo la estrella de los chefs argentinos más reconocidos de las últimas décadas: primero, “Gato” Dumas; después, Francis Mallmann. Nada mal para alguien que estaba dando los primeros pasos en su carrera. “A mediados de los ‘80, había mucha menos competencia que ahora. Era otro momento”, explica. “Había pocos cocineros de mi generación, así que cuando los consagrados veían que éramos jóvenes con ganas de aprender, nos daban lugar”.

APUESTAS
A principios de los ‘90, Trocca necesitó cambiar de aire y viajó a Europa. Fue como turista y, de paso, realizó algunas pasantías. Trabajó en España, en Italia y en Francia, y se deslumbró en todos lados. Eso sí: nunca como en Nueva York, la última escala de su gira. En la Gran Manzana, antes de volver a Argentina, pensó: “Qué bueno sería vivir acá”.
De regreso en Buenos Aires, se puso al frente de Llers, un nuevo restaurante que en pocos años llegó a estar entre los mejores de la ciudad. Sin embargo, su gusto por Nueva York siguió creciendo –él lo alimentaba, viajando cada vez que podía– hasta que se volvió incontrolable. “Quise vivir en Nueva York antes de que fuera demasiado tarde. Vendí todo lo que tenía, hasta mi ropa, y me fui con la idea de quedarme allá por un año, con mi ex mujer y mi hijo, que era un bebé. Fue una jugada muy arriesgada, pero salió bien”.
Muy bien, podría decirse. Al final, Trocca se quedó cuatro años en Nueva York, trabajando en Vandam, un restaurante que, en aquella época, relucía de celebridades cada noche. “Fue un aprendizaje enorme. Un posgrado, un master. Además, esa experiencia me dejó muy conectado con Nueva York, una ciudad con una energía única. Allá, no puedo parar: quiero comprar discos, ir a Brooklyn, encontrarme con amigos, conocer restaurantes, ver conciertos, recorrer bares. Todo, quiero hacer todo. En Londres me pasa algo parecido, pero su energía es más europea. Hay más nubes, lluvia. Nueva York es radiante”.
A pesar de todo, Trocca no se dejó encandilar y, en 2001, regresó a Buenos Aires. Aquí lo esperaba una propuesta difícil de rechazar –abrir Sucre–, pero también un país al borde del abismo: un mes después de la inauguración estalló una crisis socioeconómica brutal, que acabaría en una devaluación del 300 %. “No podríamos haber elegido peor momento. Lloraba, me preguntaba para qué había vuelto. No lo podía creer. Pensé que nunca iba a poder devolver la plata que había tomado prestada y, sin embargo, el restaurante fue un éxito”, cuenta.
Años después, el suceso de Sucre lo llevó a la televisión –hoy tiene un programa en Fox Life– y, en 2008, a Londres, para trabajar como chef ejecutivo en Gaucho. Desde entonces, cada seis semanas, Trocca viaja a Inglaterra para diseñar el menú (que cambia cuatro veces al año), entrenar a los chefs y recorrer las cocinas de la cadena. “Soy muy crítico de los restaurantes argentinos fuera del país y, los que conozco, me parecen una berretada”, confiesa. “Gaucho es todo lo contrario; por eso logró convertirse en una cadena de lujo. Tiene un estándar de calidad y un servicio de primera. La carne (de pastura, para que sea bien tierna) es de productores especialmente seleccionados en Argentina por un empleado de Gaucho. Hacemos un trabajo muy serio y profesional, por eso el producto es extraordinario”.
Si bien Gaucho es un éxito, Trocca no cree que la gastronomía argentina pueda, alguna vez, convertirse en un boom global como la cocina peruana. “No tenemos con qué”, dice. “No somos Perú ni México ni Colombia. Eso no significa que nuestra cocina sea mala, sino simplemente que no tiene una esencia latinoamericana que podamos mostrar al mundo. Pero no hay que preocuparse por eso: lo importante sería que los cocineros argentinos fueran reconocidos en el mundo por ser buenos. Nada más”.
1 note
·
View note
Text
Kevin Cummins en G7

Cuando era chico, Kevin Cummins creía que todos los edificios eran negros. Ni blancos, ni beige, ni verdes, ni ladrillo, ni nada: negros. Eran los ‘60 y, desde hacía décadas, el hollín cubría buena parte de Manchester, el gran baluarte industrial en el mapa británico de posguerra. En ese contexto gris, sin matices, la llegada del rock y el pop debió vivirse como el comienzo de una orgía tecnicolor. No por nada, cuando años después Cummins vio un concierto de David Bowie caracterizado como Ziggy Stardust, lo vivió como una epifanía.
“Era un gran fan de Bowie”, recuerda. “Cuando tocó en Manchester, llevé la cámara y me dejaron pasar. Tenía sólo 19 años, pero pasé gratis, como un fotógrafo profesional. Saqué varias fotos que me gustaron, pero sentí que no había estado en el lugar correcto para una de las tomas. Días después fui a verlo a Leeds y me paré exactamente donde quería para obtener la foto ideal durante la canción ‘The width of a circle’, en la que él hacía mímica sobre el escenario. Me pareció mágico hacer una buena foto de Bowie y, en ese momento, pensé que podía dedicarme a esto”.
Así, Cummins empezó a retratar a sus bandas favoritas y, pronto, comenzó a trabajar para el semanario New Musical Express (también conocido como NME), donde llegaría a dirigir el departamento de fotografía. Giró con Morrissey y trabajó mucho con bandas como Joy Division, New Order, The Smiths, Stone Roses o Happy Mondays, pero la lista de artistas que retrató es interminable.
Cummins tuvo su primera cámara cuando tenía 5 años, antes de partir a Londres de vacaciones. Su padre, taxista, era un aficionado que imprimía sus fotos en un pequeño cuarto oscuro que había construido en el sótano de su casa. Cuando volvió a Manchester, el pequeño Kevin reveló su primera película y, enseguida, se enamoró de la fotografía. Cuando terminó el colegio se inscribió en la universidad para estudiar Literatura, pero antes de que empezaran las clases, sus amigos lo convencieron de que siguiera su vocación. “Mis padres se enojaron porque querían que fuera a la universidad, no que perdiera el tiempo en la escuela de arte”, dice.
¿Cómo te vinculabas con la música cuando eras chico?
A mi mamá le gustaba mucho; a mi papá, no. Recuerdo que ella quería llevarme a ver a los Beatles, pero él no la dejaba. Hubo una gran pelea por eso. Entonces, iba con mi mamá a ver ópera y comedias musicales, que eran experiencias menos violentas que un concierto de rock [risas]. Por otro lado, a la vuelta de la esquina vivía una chica a la que le gustaba The Walker Brothers. Yo tenía 13 y ella era tres o cuatro años mayor. Estaba totalmente enamorado; ella me parecía genial. Me pasaba horas sentado en su habitación, escuchando Scott Walker. Para mí era una cita, pero ella debía sentir que era mi babysitter [risas]. Cuando ya era más grande, quise ir a un concierto con los chicos del colegio. Había dos al mismo tiempo, así que había que elegir: uno era de los Bee Gees y el otro, de Jimi Hendrix. Y fui a ver a los Bee Gees. Creo que me gustaban porque eran de Manchester. Podría mentir y decir que vi a Hendrix, pero no fue así [risas].

Cuando empezaste, ¿tomaste el trabajo de algún fotógrafo como guía?
La verdad es que nunca me interesó la fotografía musical. No me gustaba mucho porque me parecía que siempre seguían la misma fórmula. Me atraían mucho más grandes fotógrafos que hacían retratos naturalistas, como August Sander, Diane Arbus, Bill Brandt o Jane Bown, una fotógrafa inglesa que trabajaba para The Observer. Esa era la gente que admiraba, en cuyas estructuras me fijaba. De hecho, la manera de imprimir las fotos, en un blanco y negro bien duro, es algo que copié de Bill Brandt.
Esa estética oscura se lleva muy bien con la imagen que uno tiene de Manchester, una ciudad industrial, gris.
Exacto. No creo que puedas fotografiar Manchester en colores. De hecho, hay dos grandes pintores que se fijaron en Manchester, Pierre Valette y L. S. Lowry, y los dos usaban colores grises y verdes muy apagados. Sus cuadros eran muy oscuros porque nunca hay mucha luz en Manchester. Además, hay una garúa permanente. Es una ciudad muy gris y húmeda. Ahora cambió, pero antes no había legislación ambiental de ningún tipo. Nosotros pensábamos que todos los edificios eran negros; todos eran iguales. A mediados de los ‘60 empezaron a limpiarlos y a pulirlos con arena, pero nosotros creíamos que los estaban pintando. No teníamos idea de que, en realidad, eran los colores originales que volvían a aparecer [risas].
¿Eso influyó de alguna manera en la música que se tocaba en la ciudad?
Creo que influyó en todo. Ese era el ambiente en el que vivíamos y no había nada mejor. Las fotos de Manchester en los ‘60 o ‘70, parecen haber sido tomadas en 1920. Hasta mediados de los ‘60, Inglaterra no cambió nada. No conocíamos nada mejor y, para nosotros, así eran las cosas. No sabíamos que había una vida diferente afuera. Lo que sí nos inspiró a mediados de los ‘70 fue el punk de Nueva York: artistas como Patti Smith, los Ramones o Television. Eran bandas que realmente queríamos escuchar, pero era muy difícil encontrar esa música. Todos queríamos ir a Nueva York; sonaba estimulante. En ese sentido, el movimiento punk inglés estaba fracturado. Por un lado, en Londres, era la evolución del pub rock de bandas como Dr. Feelgood o Eddie & The Hot Rods. En Manchester, en cambio, surgió de la mano de Roxy Music, David Bowie y Patti Smith. Buzzcocks fue la primera banda de la ciudad y sus influencias eran, sobre todo, la escena neoyorkina y Bowie.
¿Qué pasaba antes de eso en la escena de Manchester?
No mucho. Teníamos algunos clubes nocturnos donde pasaban northern soul. Ya cuando estaba en la escuela de arte, había clubes con dos pistas distintas: en una pasaban música disco y, en la otra, Bowie, Roxy Music, T. Rex y Cockney Rebel.
En tus comienzos, ¿fotografiabas sólo bandas que te gustaban?
Sí. No estaba buscando un trabajo, así que por mucho tiempo seguí con mi cámara a la gente que me interesaba. Cuando NME empezó a encargarme trabajos, de vez en cuando tenía que fotografiar a personas que no me gustaban, y me resultaba muy difícil. Cuando hay un respeto mutuo con la persona que fotografiás, es mucho mejor. Si tuviera que salir todos los días a encontrarme con gente que no me interesa, dejaría de sacar fotos.

¿Hay alguna estrategia para generar un buen clima y crear un buen vínculo con el modelo?
Es importante trabajar en la relación para que la otra persona se sienta cómoda frente a la cámara. Para eso, tenés que investigarla, conocer su trabajo. Si la cosa va mal, lo mejor es hablarle al modelo de su tema preferido que, generalmente, es él mismo [risas]. No conozco a un músico al que no le guste hablar de sí mismo.
¿No es difícil, a veces, lidiar con el ego de los artistas?
Nunca tuve problemas con eso. Trabajé con casi todos los grandes nombres del rock británico y estadounidense, y nunca tuve un tema con eso. A veces, incluso, se sienten intimidados por mí, lo cual es bueno. Si empiezan a complicar el trabajo, les digo: “Miren, quizás no debamos hacer las fotos”. Y, como quieren salir en las revistas, se comportan. Pero algunas bandas son difíciles. Sobre todas las de metal, porque quieren hacer siempre la misma toma. Es tedioso.
¿Tuviste malas experiencias?
Una vez quise fotografiar a los integrantes de Metallica vestidos de traje, sólo con pins de la banda, muy pequeños, en las solapas. Lo íbamos a hacer en Wall Street, en Nueva York. A esa altura, Metallica ya era un gran negocio, y queríamos mostrar de esa manera a la banda más ruidosa del mundo. Sin embargo, ellos se negaron y rechazaron todas mis propuestas. Seis meses después, usaron esa idea para una foto que sacaron ellos mismos. Otra vez, estaba fotografiando a James Hetfield cerca del hotel Hilton, también en Nueva York, porque él no quería ir a ningún lado. Mientras estábamos afuera, un tipo estacionó justo al lado nuestro, sacó las patentes del auto, abrió el capot, tiró nafta sobre el motor y lo prendió fuego. Le dije a James que se parara al lado del auto, que era una gran toma, pero no se quiso acercar. ¡Se supone que sos de los que usan los dientes para arrancarle la cabeza a animales, man! Sos una estrella del metal, no se supone que le tengas miedo a un auto. En otra ocasión le pedí a Thurston Moore, de Sonic Youth, que se parara en Times Square y quemara una bandera estadounidense. Me dijo que no porque podía ser arrestado y le respondí que eso sería genial, que podría hacer fotos increíbles. Al final, quemó una bandera ínfima en el patio de atrás de su casa… Era para la edición del 4 de julio; una típica idea inglesa [risas].

¿Y entablaste una amistad con alguno de los artistas que fotografiaste?
En algunos casos. En general, trato de mantener cierta distancia porque creo que es mejor tener una relación profesional. Trabajé con New Order, Morrissey y Johnny Marr por más de 30 años y tenemos una relación amistosa, pero no me invito a cenar a sus casas ni les pido que vayamos de vacaciones juntos. Puede que en algunos casos uno tengo algo más que buena onda, es inevitable, pero no es lo correcto.
¿Les mostrás tus fotos antes de publicarlas?
A Morrissey le gusta verlas y elige cuáles se publican. Recuerdo que, una vez, un fotógrafo cometió el error de mandarle las películas originales para que las viera. Como a Morrissey no le gustó ninguna, las cortó con una tijera y se las mandó de nuevo por correo. Cuando el fotógrafo abrió el sobre, cayó un montón de papel picado. Así que nunca hagas eso.
A veces, la celebridad de los personajes fotografiados puede eclipsar el valor artístico de una foto. ¿Te molesta que la gente se sienta más atraída por los modelos que por tus fotos?
Es una cuestión interesante. Pienso en el caso de David Bailey, por ejemplo: es considerado uno de los mejores fotógrafos británicos, pero, la verdad, no creo que sea tan bueno. Lo que ha hecho es retratar grandes caras, grandes personajes. Mucha gente se fija en eso, nada más que en eso. Antes, como todos, tenía que mostrar mi portfolio para conseguir trabajo. Muchas veces, se lo llevaba a personas que no habían estudiado arte ni nada parecido, que simplemente podían ofrecerte un trabajo, y decían: “Ah, Brian Ferry, no me gusta lo que hace. Morrissey, qué horrible”. No miraban la foto, sino a la persona que yo había retratado. Pero a mí no me importaba su opinión acerca de Morrissey o Brian Ferry: quería que miraran la imagen, su forma, su composición. Es difícil romper esa barrera, pero se puede. De todos modos, ver una foto en una pared es distinto a verla en un libro. El contexto cambia todo. Si la imagen tiene un marco, es arte. La gente la mira de otra manera, se fija en sus formas… No todos, claro: hay personas que sólo quieren ver a Morrissey y no importa si es una buena foto o no. Sólo se fijan si su ídolo se ve bien.

Se dice que tu mejor foto es la que le tomaste a Joy Division sobre un puente, en Manchester. ¿Qué valorás vos de esa imagen?
Me gusta porque se convirtió en algo diferente de lo que esperaba. De hecho, casi no tomo esa foto: me preocupaba que cuando se publicara ya no hubiera nieve y la imagen perdiera actualidad. Casi cancelo la sesión, pero al final decidí hacer algunas fotos en interiores y otras en la calle. La idea era que la banda se parara sobre el puente mirando hacia el sur, hacia Londres. En ese momento, Joy Division se estaba convirtiendo en una banda grande que podía dejar la ciudad y mudarse a Londres, donde realmente podía triunfar. Los dejé en medio del puente y, mientras me alejaba, vi esa imagen desolada que, para mí, capturaba el sentimiento de su música. Tomé un par de fotos, aunque eran muy poco rockeras y apenas se veía a la banda. Después, casi no las imprimo porque las había sacado para mí, pero finalmente se usaron en NME y, desde entonces, en muchos otros lugares. Creo que esa imagen se ganó un lugar porque captura el espíritu de su música. Todo ese espacio, esa cosa sombría.
¿Cómo te pega que gente que has fotografiado (como Ian Curtis, de Joy Division, o Richey Edwards, de Manic Street Preachers) ya no estén entre nosotros?
El primer trabajo que hice para NME fue con Marc Bolan, que murió antes de que imprimiera las fotos. Después se fueron Ian Curtis y Richey Edwards. Me hice conocido por matar gente y, en las reuniones de sumario, todos me pedían que fotografiara a Sting [risas]. Años más tarde, Tony Wilson [fundador de la mítica disco The Haçienda] iba a escribir el prólogo de mi libro sobre Manchester, pero lo ingresaron al hospital y me dijo que lo haría en cuanto estuviera mejor. Unos días más tarde, mientras veía un concierto de Prince en Londres, me llamaron de The Observer para pedirme que escribiera una necrológica para Tony. Hubo mucho de eso. Por suerte, todavía estoy acá para contarlo.
0 notes
Text
Los jefes

Las cosas, a veces, funcionan así: estoy viendo el show más caliente del año y, sin embargo, nunca estuve tan abrigado. Arriba del escenario, Bruce Springsteen (63) viste jean gris, camisa arremangada, corbata negra y un chaleco que no puede cubrirlo mucho de nada. Abajo, yo tengo 30 años menos, jean, remera, camisa, buzo, polar, campera y mucho, mucho frío. Por momentos creo que si no fuera por las capuchas –del buzo, de la campera– y el viento reventara contra mi cabeza, moriría aquí mismo, desnucado. Pero está bien. Después de todo, faltan siete días para la primavera y, por acá, a nadie parece importarle este frío de muerte.
Pero las cosas, a veces, funcionan así: un par de tweets que advertían que el show sería histórico, una acreditación de último minuto y aquí estoy y nunca me arrepentiré. El frío puede calar los huesos todo lo que quiera, que a Springsteen y a los suyos les da lo mismo. Se nota en la cara del tipo que tengo al lado. Tiene unos 45, anteojos escuálidos y los ojos húmedos. Quizás por el viento, que se cuela por todos lados; quizás por la emoción, la nostalgia, algo así. Es fácil imaginarlo 30 años atrás en su habitación adolescente, siendo otro, pero hoy está con el pantalón caqui, los zapatos deportivos y la Northface blindada, turquesa. Por debajo de las mangas se escapan los puños de la camisa celeste muy gastados, un gesto rebelde en su uniforme de oficina.
Con el cuerpo trata de seguir la música, pero la contradice: aplaude como quiere –a destiempo, los dedos abiertos–, revolea la cadera sin ritmo y apenas mueve los pies. Con los labios, imita a Springsteen y dice cosas como: “Las caras jóvenes crecen y se ponen tristes y viejas, y los corazones de fuego se enfrían. Juramos ser hermanos de sangre contra el viento, y ahora estoy listo para volver a ser joven otra vez”. Pero El Jefe no necesita volverse nada: arriba del escenario hace honor a su apellido, que todavía suena a primavera y juventud. Tiene una energía descomunal que estalla en sus saltos, en sus gritos, en la firmeza con la que golpea las cuerdas, en la mandíbula de cabrón apretada.

A mi lado, el tipo está extasiado: contemplación y amor. Todos aquí estamos igual, claro, pero en la torpeza de sus movimientos se intuye una felicidad contenida que su cuerpo no logra descifrar. Adivino, imagino, proyecto sus ganas de arrancarse la campera y la camisa y desafiar el frío, de largar un grito eterno, de saltar como nunca antes y reír como un demonio, de abrazarse a alguien, de enloquecer hasta el lunes y renunciar a Tenaris, a su multinacional, y ponerse una licorería en Nueva Jersey.
Entonces Springsteen se abalanza sobre las escaleras que tiene delante y, con la guitarra al hombro, empieza a correr entre las vallas que atraviesan el campo. Pasea entre el público y baila y choca los cinco con el mundo entero (¿hay, acaso, saludo más yanqui que ese?). Arriba, en lo más alto, el viento zamarrea una bandera argentina y otra estadounidense, pero el hombre de aquí abajo nos dice que eso no importa, que hoy, aquí, somos todos iguales. Quizás por eso, el público se pone a correr como él, detrás de él, y el campo se reconfigura y, sin darme cuenta, pierdo de vista al hombre de al lado.
Solo de repente, no me queda más que seguir inventando: lo imagino ya en cueros, la carne blanda de invierno al aire, aprovechando la ausencia de Springsteen para asaltar el escenario, tomar el micrófono y cantar en serio, cantar como antes, cuando tenía 15, que está en llamas, que no se va a rendir, que no se puede encender un fuego si no hay una chispa por ahí. Quizás suceda. Las cosas, a veces, funcionan así.
Foto: Agustín Duserre / Rolling Stone.
1 note
·
View note
Text
Ulises Conti en Ñ

Para Ulises Conti, hacer música es también hacer preguntas. Y, a veces, ensayar alguna respuesta. Desde su debut con Iluminaciones (2003), el compositor y multiinstrumentista buscó, con sus discos y conciertos, poner en cuestión asuntos vinculados al sonido, a su materialidad y consumo. Sin ir más lejos, en apenas unos días, presentará Los griegos creían que las estrellas eran pequeños agujeros por donde los dioses escuchaban a los hombres, un álbum que, según dice, indaga en el modo en que la gente se relaciona con la música. “¿Cuánto debe durar un disco? ¿Cuántas palabras deben formar su nombre? ¿Cómo tiene que sonar?”, se pregunta.
De alguna manera, sus canciones también son viajes: hay paisajes, desplazamientos, novedad, extrañeza. Iluminaciones era una inmersión experimental –con piano, samplers y trompeta, entre otros instrumentos–, en un océano de música clásica, jazz y ambient. Los acantilados (2012), el séptimo disco en su carrera, fue un plácido paseo por paisajes claroscuros, guiado por la guitarra, el piano y los arreglos de cuerdas. Ahora, en Los griegos…, los ruidos y texturas parecen ganar protagonismo.
¿De qué se trata su nuevo disco?
Mi sensación como compositor es que tengo que ampliar el campo de acción a través de propuestas que rompan con los modelos que tenemos para relacionarnos con el sonido. Noto cierto desprecio por lo distinto y yo quiero hacer cosas distintas: quiero que la gente piense en el sonido, en todo lo que aún queda por descubrir. Todo parece indicar que aceptamos las cosas sin preguntarnos demasiado, pero Hegel decía que detrás de un sonido puede haber un abismo.
¿Cómo compuso los temas del álbum?
Los diseñé durante 2013, entre Alemania y Argentina, con el productor Ismael Pinkler. Es un abecedario musical, un alfabeto de sonidos y resonancias. A su vez, es un trabajo acerca de la manipulación acústica de los instrumentos musicales y los sonidos de la vida cotidiana. Se pueden escuchar composiciones para piano, el murmullo de un parque de diversiones, sonidos de insectos, aviones, partidos de básquet…
En 2013 realizó El piano invisible, una performance donde hablaba de la materialidad del sonido y reproducía un piano con un pequeño oscilador. ¿Qué buscaba?
Fue una invitación a reflexionar sobre el concepto de “sonido”, entendido como todo lo que está sometido a la dinámica de las ondas vibratorias. Todo lo que vibra produce sonido, ¿no? Vivimos inmersos en una sonósfera, en un mundo de sonidos que nos acompañan a través de nuestra vida y que nos afectan aunque no nos demos cuenta. Deberíamos integrar el sonido para un mejor análisis de la sociedad.
Hace unos años presentó su disco de solo piano, Pósters privados, con otro experimento: los pequeños conciertos para un solo espectador. ¿Cómo surgió aquella idea?
Esos encuentros se desprenden de un pensamiento utópico, de una síntesis y una reflexión acerca de las consignas establecidas por los espectáculos y la industria musical. Es el intento de un cambio y una resignificación: así, el vínculo entre el músico y la audiencia es una experiencia única. Representa una ruptura con la modalidad de las salas de concierto. Esos encuentros íntimos me permitieron reflexionar acerca de mi comportamiento como músico, reestablecer un diálogo auténtico con el espectador, considerar el carácter objetual y espacial de la composición, indagar los límites de la resistencia física y mental.
¿Qué planes tiene para 2014?
Voy a presentar Políticas del sonido, un proyecto que propone un recorrido sonoro por la ciudad. Una serie de artistas eligen un punto de la ciudad por su paisaje sonoro y eso es lo que escucha el espectador. Es una obra totalmente desmaterializada, invisible: sólo el recorte de esos sonidos de la ciudad. Creo que el sonido de una sociedad puede decir mucho más que cualquier estadística: está absolutamente ligado a lo socioeconómico y a la política.
http://www.revistaenie.clarin.com/escenarios/Ulises-Conti-Exploracion-sonido_0_1064293600.html
0 notes