#sesenta y ocho
Text

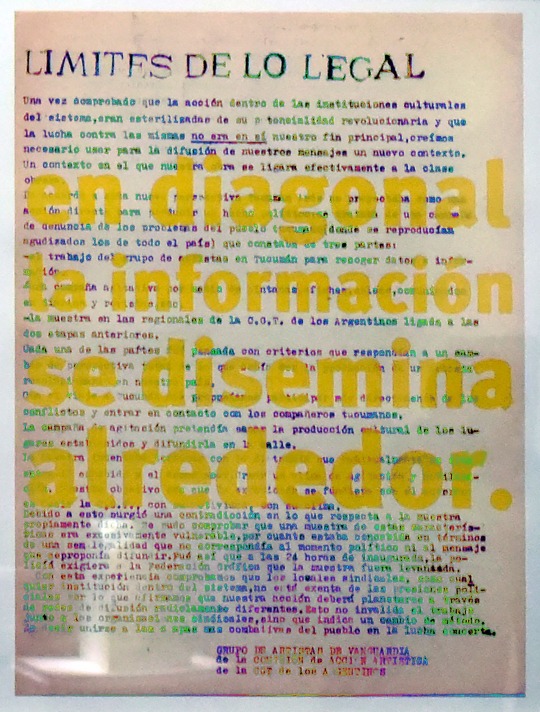


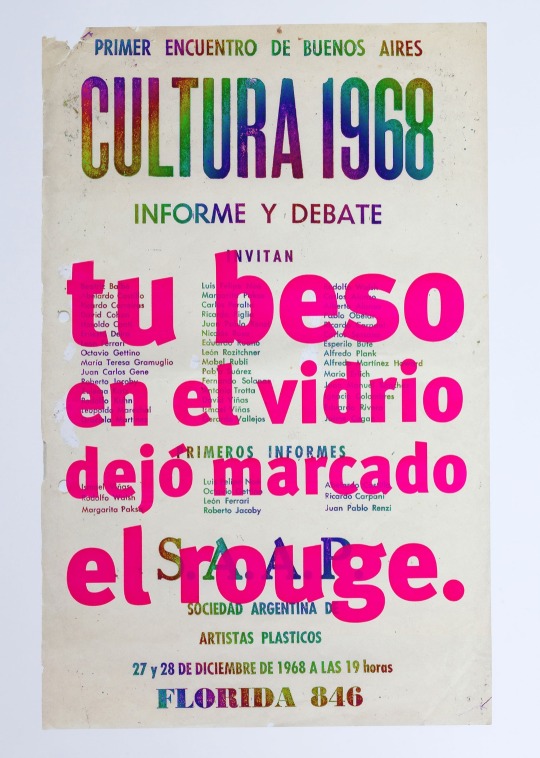
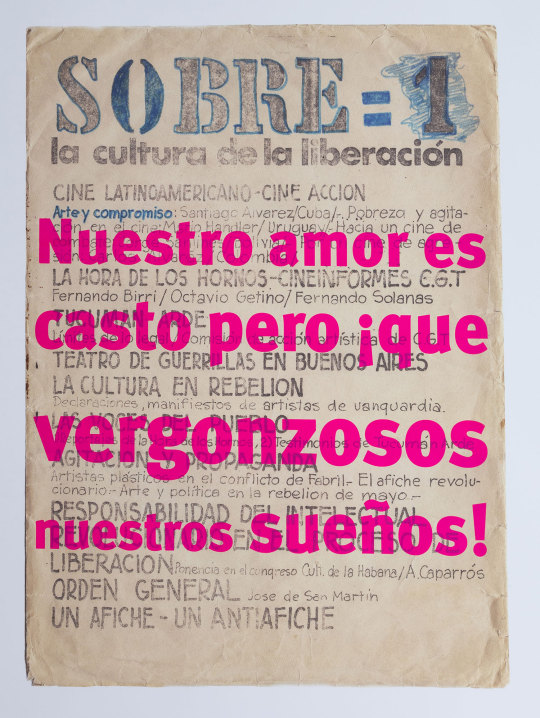
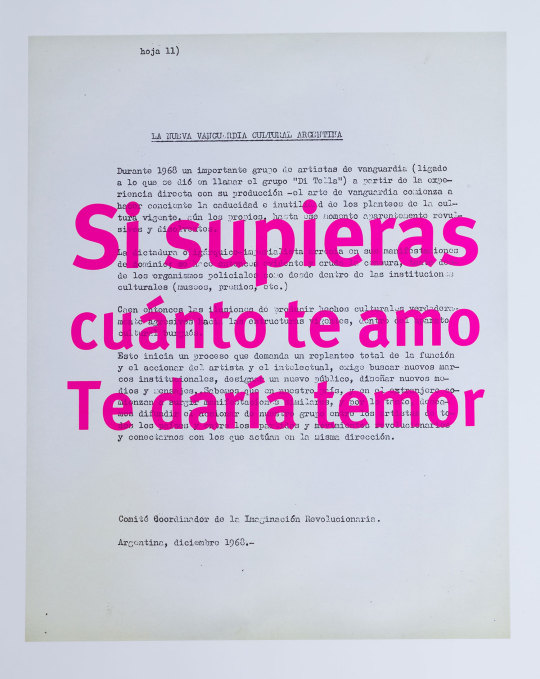
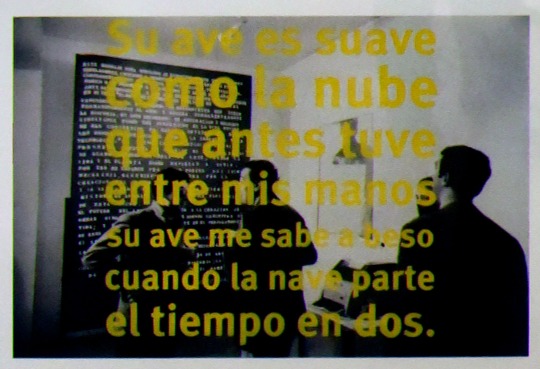
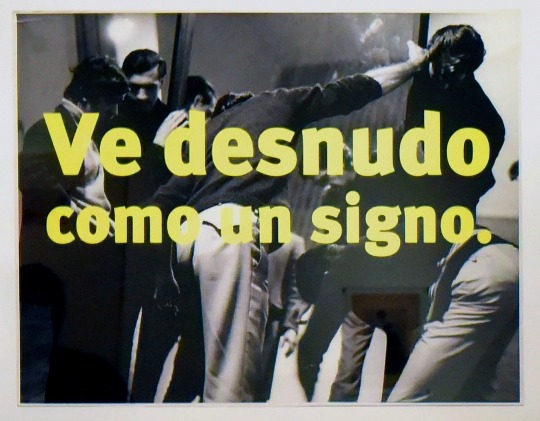

Serie 1968: el culo te abrocho (2008)
Roberto Jacoby (Buenos Aires, 1944 –)
Museo de Bellas Artes Argentina
#serigrafia#papel#ilustración#arte#vanguardia argentina#sixties#60s#arte intervenido#Di Tella#ocho#sesenta y ocho#68#el culo te abrocho#queer#gay#homo#medieval#moderno#griego
1 note
·
View note
Text
Sol x Reader, long post, Minors DNI
"I'm home"
You call out as you take off your shoes. Not even a moment later Sol greets you with a kiss.
"Hi babe, how was your day?"
"Mm nothing special. How was work?"
"Ugh don't even get me started. This new hire, Kevin." You rolled your eyes at the thought of that man.
"But I'm home here with you now so all of that doesn't matter." You put your shoes up and follow your wife into the kitchen.
"Endonde esta Sebastian?"
"He's upstairs finishing his homework."
"Hmm my baby's so studious."
Sol stands over the stove in his frilly green apron. You hug him from behind and peek over his shoulder.
"What gourmet dish did you cook up for us today?"
"Well you've been craving shrimp pasta so I made shrimp fettuccini and some garlic toast."
"So that was the heavenly smell I smelled as soon ans I walked through the door."
Sol slightly blushed. He knew he was married to the love of his life for seven years now but he still couldn't get over how she complemented his cooking. He felt a little embarrassed being put on the spot but, nonetheless, pride swelled in his heart at how he's able to take care of his wife.
"Dinner's ready."
"I'll go get Sebastian."
You walked away but not before you slyly groped his ass cheek. Sol's face turned red and he covered his ass with his hands before turning to softly glare at you. You only sent him a kiss before laughing and walking away.
As you walked up the stairs you could hear faint piano music coming from your son's room. You knocked and waited for him to say come in before you opened the door.
Your son looked up at you, tearing his attention away from his homework.
"Oh hey mom, when did you get back from work?"
"Just right now. I came to get you for dinner, dad made pasta."
"I'll be right there, I'm just trying to finish this last question but I can't get past it."
"Oh what class is it for?"
"Spanish."
"Hm let me see it."
Question: Maria compro ocho frutas. Tres naranjas, dos pinas, una sandia, y dos manzanas. Cada naranja cuesta veinte y ocho pesos y cuarenta y uno centavos. Cada pina cuesta cincuenta pesos y setenta y tres centavos. Una sandia cuesta sesenta y nueve pesos y ochenta y cinco centavos. Cada manzana cuesta veinte y tres pesos y sesenta y ocho centavos. Cuanto pago Maria en dollares?
"Ok wow, that's a lot of information."
"I know right."
"Ok so lets break it down in English first. The problem say, follow along with me, Maria bought 8 fruits. Write down the numbers on top of the words so you can visualize it better. Ok, she bought 3 oranges, 2 pineapples, one watermelon, and 2 apples. Each orange costs 28 pesos and 41 cents, Each pineapple costs 50 pesos and 73 cents. One watermelon costs 79 pesos and 85 cents. Each apple costs 23 pesos and 78 cents. Did you get all that?"
"Yeah."
"Is it easier to see all the numbers written down?"
"A lot easier."
"Now remember its asking for the total in dollars and they gave us the amounts is pesos. So add all of the numbers up and then we are gonna convert the total amount into dollars."
"But how are we going to do that if the teacher didn't give us the conversion rate?"
"The internet my son. What's the total amount?"
"314.1 pesos"
"Now, looking it up on yoogle, you get 1 dollar per every 16.91 pesos. So, you divide the total amount by 16.91 and then you get your answer, which is?"
"18.6 dollars!"
"That's my boy, now let's go down and eat dinner before it gets cold."
You and your son head down to the dinner table where your husband was patiently waiting for you to.
"What took so long?"
"Homework." You and your son said simultaneously. You both laughed before all three of you started to dig in.
🤎timeskip cuz im lazy + smut🤎
Your husband was now washing the dishes as you boxed up the leftovers for your lunch tomorrow. As soon you as you were done with that you were right back onto clinging to your husband. You started trailing kisses up and down his neck, leaving hickies in certain areas. Sol started to groan as you were caressing his hips, occasionally trailing over his hard on before going under his shirt to play with his nipples.
"Mmf."
You leaned into his ear while groping his bulge.
"Shh baby."
"Wha-haa. What abous Sebastian?"
"Taking a shower. Now let me take care of my sexy husband."
You decided you were done with the teasing, so your hands finally found their way under Sol's waistband and at the base of his cock.
"Hm? What's this? Basketball shorts and no draws? You wanted this to happen didn't you? You were fantasizing about this all day weren't you?"
You teased your husband, both with your words and with your hands, slowly traversing up and down his length while occasionally flicking his head.
"Tha-hah. That's not... true."
"It's not? You don't want this? Should I stop?"
"No! No please keep going." Sol could feel you smirk against his shoulder which caused shivers to run down his spine.
"That's my pretty husband. Look at your pretty pink cock in your wife's hands. You love this don't you?"
"Yess!"
"Sh!" You tugged on his dick a little harsher which caused him to bend over and for him to almost drop a plate.
You heard the water turn off upstairs so you knew you had to finish him off quick. You let go of Sol's dick which caused him to whine. You grabbed his hips before harshly turning him around and getting on your knees. Sol's breath hitched in his throat when he felt your warm wet mouth take him all in. He gripped onto the sink as you practically sucked the soul out of him.
"Y/nn. Fuck."
You knew he was about to come so you quickened your pace and started fondling his balls.
Sol's release came quick and powerfully. His eyes rolled to the back of his head while his body involuntarily jerked itself further into his wife's mouth. His hips sputtered for a few seconds before they eventually stopped.
Sol's body fell flaccid against the counter, so you picked up his shorts and gave him a kiss.
"Thanks for desert honey. Why don't you go get ready for bed while I finish up the rest of these dishes."
Sol could only nod and wobble away, the high still heavily weighing on his mind.
Finishing the dishes only took 10 minutes, and once you were done you walked up to your son's room to wish him goodnight. He looked around, trying to spot Sol.
"Where's dad?"
"Oh, he went to bed early. He was really tired today."
"Hm ok. Goodnight mom."
"Goodnight sweetie."
You turned off his lights and left your son's room. You walked down to the opposite end of the hallway to enter your room where you found Sol laying on the bed, staring up into the ceiling. He greeted you with a warm smile and love filled eyes. You smirked while closing and locking the door. You stripped out of your clothes and you could see excitement spark into your husband's eyes.
"Ready for round two?"
Sol belongs to @fantasia-kitt
#sol brugmansia#solivan brugmansia#tkatb vn#yandere smut#yandere imagines#x reader#the kid at the back#soft yandere#the kid at the back vn
180 notes
·
View notes
Text

LLANTO POR UN POETA
(Un relato sobre el asesinato de García Lorca)
“Esto no es para mí”, murmuré mientras me alejaba de la fosa recién excavada. El fusil apuntaba al suelo y la mano palpitaba levemente. Hacia las tres de la madrugada, el calor de julio se hace tolerable, incluso en Granada. Nunca pensé que ser el mejor tirador de mi compañía me convertiría en un matarife. Siempre he sido un hombre de orden. Cuando cayó la Monarquía, pronostiqué que las calamidades comenzarían enseguida. No me equivoqué. Cataluña intentó romper la unidad de España, turbas de criminales incendiaron iglesias y conventos, los mineros se sublevaron en Asturias, unos desalmados asesinaron Calvo Sotelo. Cuando se alzaron los militares, experimenté una mezcla de alivio y euforia. Sin pensarlo dos veces, me uní a los rebeldes. Participé en los combates del Albaicín, peleando calle por calle. Un teniente observó mi puntería y consideró que se aprovecharía mejor en un pelotón de fusilamiento. “No lo entiendo, mi teniente”, dije. “No hace falta mucha puntería para fusilar a un hombre”. “Es cierto, pero algunos intentan huir y entonces sí que hace falta puntería. Un pelotón de fusilamiento siempre necesita un buen tirador”. He perdido la cuenta de los hombres a los que he matado. Ninguno intentó huir. Casi todos eran obreros o campesinos, pero a veces han caído maestros, alcaldes, oficiales leales a la República. Jamás pasó por mi mente que fusilaría a un poeta.
Las ejecuciones se realizan en la tapia del cementerio de Granada, un muro de algo más de dos metros. A veces, se llevan a cabo al amanecer, pero si se acumula el trabajo, se continúa por la noche, alumbrando con los faros de los coches. Casi todos los reos parecen resignados. Algunos lanzan vivas a la República, el socialismo o a la CNT. Otros mueren en silencio, cabizbajos, conscientes de su derrota, intentando no exteriorizar su miedo. Entre los condenados, hay mujeres, muchachos de dieciséis años, ancianos con problemas para mantenerse de pie. A menudo enlazan sus brazos, con un gesto que mezcla la fraternidad y la desesperación. Nadie ofrece resistencia, pero algunos no logran contener las lágrimas o los gemidos. Los anarquistas se muestran muy enteros. Nadie encara la muerte sin temor, pero las ideas ayudan a vencer el pánico. No puedo olvidar el rostro de una mujer embarazada, que nos miró a la cara y gritó: “¡Sois los verdugos del pueblo! ¡Vivan los pobres del mundo!”. El piquete respondió con rabia. Había doce personas esperando la descarga, pero sólo se desplomaron tres o cuatro. Casi todas las balas se cebaron con el vientre de la embarazada. Yo apunté al hombre que había a su lado, un campesino de unos sesenta años, que cayó limpiamente hacia atrás. Mis compañeros soltaron maldiciones. Algunos escupieron con desdén, mientras se preparaban para una segunda descarga. El oficial ordenó que hiciéramos fuego de nuevo y esta vez cayeron todos. Calculé que la embarazada estaba casi al final de la gestación, probablemente de siete u ocho meses.
-Esa zorra no estaba ni casada –exclamó un miembro del piquete-. Era la barragana de un maestro. El cura se ha negado a concederle la absolución.
-¿Y el maestro? –preguntó otro.
-Ya le hemos dado café. Hay que limpiar las escuelas de esa chusma. Envenenan la mente de los niños.
A veces, si los ánimos están exaltados, se remata a los fusilados a bayonetazos, pero no es lo habitual. Los legionarios y los regulares son muy aficionados a esa clase de barbaridades. Si no hay testigos, violan a las mujeres antes de fusilarlas, pero las ejecuciones casi siempre convocan a una multitud de curiosos, niños incluidos. Cada vez es más frecuente que se instale un puesto de churros y nunca falta un chico vendiendo gaseosas o periódicos. Los oficiales hablan animadamente, calculando cuántos “clientes” habrá la próxima vez. Los “clientes” son los condenados a muerte, casi siempre sin juicio previo, pues es suficiente la denuncia de una persona de orden. Los legionarios bromean sobre las violaciones. Les gusta repetir los chascarrillos radiofónicos de Queipo de Llano. “Son unas afortunadas. Por fin, saben lo que es un hombre de verdad. Los rojos son todos maricas”. Yo siento ganas de vomitar y unos vértigos que me provocan temblores. Gracias a que nos dan una copa de coñac antes de cada ejecución, puedo alegar que es por el alcohol. “Esto no es para mí”, me repito una y otra vez, fantaseando con un nuevo destino, pero mi costumbre de obedecer sin objetar nada me impide plantear a mis superiores que preferiría luchar en el frente.
Esta noche hemos fusilado a cuatro hombres: dos banderilleros anarquistas, un maestro ateo y un poeta. Los banderilleros estaban destrozados por los golpes que habían recibido en los calabozos. Se habían significado mucho y se la tenían jurada. El maestro era muy conocido por sus ideas socialistas. Le faltaba una pierna y se movía con una muleta. No estaba demasiado magullado. Le habían pegado con menos saña. Al igual que los banderilleros, sobrellevaba su desgracia con estoicismo. El poeta tenía el rostro blanco. Le habían detenido en pijama y no le habían permitido cambiarse de ropa. Parecía ausente, con la mente perdida en un lugar lejano. Estaba asustado, con los ojos hacia dentro, ensimismado. Antonio Benavides está loco. Disfruta con esto. No le conocía hasta que se incorporó voluntariamente a mi pelotón. Es primo lejano de García Lorca. Hay un viejo encono entre sus familias. No dejó de insultarlo durante todo el trayecto. Le llamaba maricón, rojo, escritorzuelo. De vez en cuando, le ponía el cañón de la pistola en la cara. “¡Pim, pam, pum, fuego!”, exclamaba Benavides y se reía como una hiena. El cabo Ajenjo sonreía, pero sin alterarse. Es un hombre muy frío. No le afectan las ejecuciones. No le han enviado al frente por su edad. Tiene algo más de 50 años. Alguna vez ha comentado que le gustaría batirse en la sierra o en campo abierto, pero le gusta repetir que las guerras también se ganan en la retaguardia. Es el jefe del pelotón y nunca ha titubeado. Hace su trabajo con enorme seguridad en sí mismo, sin plantearse menudencias.
El Buick rojo de color cereza que solemos utilizar en estos casos llevaba la capota abatida y el aire nos refrescaba mientras buscábamos la planicie de Fuente Grande. La acequia mantiene la tierra húmeda y facilita el trabajo de los enterradores. Suelen enviarlos al día siguiente, aunque a veces se demoran un poco más para dejar los cadáveres expuestos y que sirvan de ejemplo. Imagino que esta vez acudirán en seguida. En “La Colonia”, escuché algún comentario que cuestionaba la oportunidad de matar a un poeta tan conocido. No pude seguir la conversación. Sólo escuché palabras sueltas. El retumbar del molino enterraba las voces. Mientras circulaba el Buick, no cesaba de preguntarme en qué piensa un poeta cuando se aproxima a la muerte. No he leído sus libros y no creo que lo haga en un futuro. Imagino que los prohibirán. Ya se han quemado muchas bibliotecas. No me interesa la poesía, pero me gustan las coplas: “Ay, madre mía / ay, quién pudiera / ser luz del día / y al rayar la amanecida / sobre España renacer”. ¿Por qué no estoy con la columna que avanza hacia Madrid? Ahí también se fusila, pero hay combates, asaltos, tiroteos. Yo sólo empuño las armas para fusilar. Todas las noches. A veces pienso que voy a volverme loco. No me acostumbro a apuntar a la nuca y disparar. Es terrible acabar con la vida de un hombre de ese modo. Mis compañeros se familiarizaron enseguida con esta rutina. Algunos actúan con sadismo, pero la mayoría se comportan como si trabajara en un matadero. Tal vez no resulte agradable, pero entienden que es necesario. Estamos limpiando España de rojos y masones. Alguien tiene que hacerlo y nos ha tocado a nosotros. No faltan voluntarios, pero hay muchos guardias de Asalto a los que se nos ha impuesto la tarea sin ofrecernos la posibilidad de elegir.
Los banderilleros han ayudado al maestro a bajar del coche. García Lorca le ha acercado la muleta. Los hemos empujado con violencia. Nunca hablamos con los reos. Es más fácil matar cuando el otro solo es un desconocido. Antonio Benavides no dejaba de martirizar a García Lorca. “Te voy a pegar un tiro en el culo. O dos, so maricón”. El poeta no se atrevía a levantar la cabeza. Creo que lloraba, pero he preferido no saberlo con certeza. Era una zona escarpada, casi sin árboles, con una fuente y una acequia. He pensado en mi casa, siempre con alegría y bullicio, con su patio lleno de flores. De pequeño, insistía en preguntarle a mi madre qué era la muerte, si morir significaba dejar de existir del todo o si había algo más. “Vas al cielo o al infierno, hijo mío. Todo depende de lo que hayas hecho en este mundo. Hay que ser bueno para conocer el rostro de Dios”. Yo no creo que me condene por esto. Los rojos queman iglesias, matan a los curas, ocupan las tierras. En la guerra, se gana o se pierde y la victoria no se consigue sin derramar sangre. A veces mueren inocentes, pero esos hombres no eran inocentes. Los banderilleros lucharon en el Albaicín, el maestro no creía en Dios y García Lorca era partidario de la República.
Nuestra consigna es no malgastar balas. Normalmente, los condenados excavan su tumba, pero esta vez hemos desechado la idea. Los banderilleros no estaban en condiciones de manejar una pala. Los habían machacado a conciencia y respiraban con dificultad. El maestro sólo tenía una pierna y García Lorca era un señorito, poco aficionado al esfuerzo físico. Le hemos exigido que cavara un poco, pero enseguida ha comenzado a jadear. Benavides, de pequeña estatura, corpulento y con cara de paleto, le ha cogido las manos y nos las ha enseñado con aire de burla: “Este no ha trabajado nunca. Ni siquiera sabe coger la pala”. Benavides le ha empujado con desdén y ha comenzado a cavar con furia. El cabo Ajenjo nos ha indicado que le ayudáramos. No hemos profundizado mucho, apenas un metro. “Es suficiente. Los enterradores harán el resto mañana. Acabemos de una vez”. Los reos bajaron al hoyo mientras les apuntábamos. Algo rezagado, el maestro perdió el equilibrio y rodó por el suelo, dejando la muleta atrás. Benavides lo levantó de mala manera y lo arrojó a la fosa, propinándole una patada en un costado. Cayó de bruces, hundiendo la cara en la tierra. García Lorca le ayudó a incorporarse, con los ojos llenos de lágrimas. “¿Por qué hacéis esto?” –gritó con desgarro-. ¿Por qué nos tratáis así?”. Benavides fue el primero en disparar. Todos le imitamos. Los cuerpos se desplomaron como monigotes, amontonándose unos sobre otros. El cabo Ajenjo hizo una señal con la mano e interrumpimos el fuego. Benavides sacó su pistola Astra y solicitó dar los tiros de gracia. “Adelante”, dijo el cabo. Benavides saltó al hoyo y disparó dos tiros a García Lorca, reventándole el cráneo. A los demás, sólo les disparó una vez. Después, salió del hoyo, recogió la muleta y la arrojó sobre los cadáveres.
“Esto no es para mí, no”, pensé una vez más, cuando el Buick inició el camino de vuelta. Benavides estaba eufórico. “Os invito a un par de rondas. Luego, buscamos unas putas y las destrozamos”. “O nos destrozan ellas a nosotros”, replicó un compañero. Las risas histéricas de Benavides se mezclaron con risas fatigadas, pero sin una pizca de mala conciencia. Al llegar a Granada, nos separamos, pero antes el cabo Ajenjo se dirigió a mí: “No te gusta mucho esto, ¿verdad?”, “No, señor. No voy a mentir. Preferiría estar en el frente”. “¡Estamos en el frente! –atajó el cabo, encolerizado, pero sin perder los nervios-. No lo olvides. Tu actitud puede desmoralizar al grupo o interpretarse como traición. Yo también quisiera estar en primera línea, pero sé cuál es mi deber y mi deber es estar aquí. Además no sé de qué te quejas. Nos pagan 300 pesetas. No está mal por hacer un trabajo de limpieza. Estamos librando a España de gentuza. Los intelectuales a veces hacen más daño que las pistolas”. Asentí, prometiéndole que me corregiría.
Esta noche el sueño se demora. No es la primera vez. Estoy rodeado de quietud y silencio, pero no logro dormirme. Mi imaginación ha aprendido a repudiar las escenas de muerte, las caras de angustia, el sonido de los cuerpos al ser troceados por las balas. Estoy tumbado en la cama, con los brazos cruzados detrás de la cabeza y solo noto el duro aire estragando mis párpados. A veces creo que una rueda de molino gira lentamente sobre mis ojos, convirtiéndolos en polvo. No tengo remordimientos, pero sin duda esto no es para mí.
Rafael Narbona
Relato incluido en mi libro de cuentos El sueño de Ares, publicado en 2015 por @minobitia
8 notes
·
View notes
Text
“Juzga a un hombre o a una mujer por lo que es capaz de hacer por los demás, no por lo que se propone sólo con palabras”.
-Darío Fo
Premio Nobel de Literatura 1997
Nació el 24 de marzo de 1926 Dramaturgo y actor italiano, Premio Nobel de Literatura en 1997. Ignorado por las historias de la literatura o mencionado lateralmente, las obras de este autor aparecen disimuladas por su actividad como uno de los más completos hombres de teatro de su país. De hecho, para muchos críticos, Fo es esencialmente un comediante. Sin embargo, este excelente intérprete y director escénico supo fundir con enorme habilidad diversas tradiciones textuales: el humor de las vanguardias, la comicidad de la commedia dell´arte y la sátira política. Una de sus obras maestras, Misterio bufo (1969), un conjunto de monólogos contra la sociedad y la Iglesia, contiene las claves de su magisterio teatral en toda Europa. Cada secuencia está tramada con un ritmo y una tensión dramática y cómica preestablecidas, a las que la improvisación se debe ajustar.
Debutó con variedades satíricas de gran impacto moral, de las que era coautor junto con Franco Parenti -Il dito nell'occhio (1953) y Sani da legare (1954)-. Entre 1959 y 1967 hizo representar las Farse, dirigidas a un público burgués, en salas tradicionales, que de todos modos reflejaban, por medio de la estructura extravagante de la historia, de su ritmo agitado, de la inesperada explosión de efectos escénicos, una realidad cultural, costumbrista o, en ocasiones, política distorsionada o anormal -Isabela, tre caravelle e un cacciaballe (1963) o La signora è da buttare (1967)-.
Tras adherirse a las inquietudes juveniles de finales de los años sesenta, Fo optó por circuitos teatrales alternativos, y sus Commedie, de las que ha escrito ya varios volúmenes, significan una agresión cada vez mayor a la realidad del país, favoreciendo antes, durante y después de su puesta en escena, una discusión abierta con el público acerca de los temas no resueltos de la gestión política de la democracia.
Otra de sus obras más representadas, Muerte accidental de un anarquista (1971), estrenada en Milán por el colectivo La Comune, corroboró la percepción que Fo tiene de sí mismo: un juglar decididamente subversivo. Las consecuencias de sus posiciones políticas no fueron agradables: su mujer, Franca Rame, fue secuestrada por grupos fascistas y el Vaticano lo calificó de bufón, opinión que mantuvo incluso después del galardón sueco.
Distanciado del Partido Comunista a partir de los años 1980, estrenó Trompetas y frambuesas y Escarnio del miedo en 1981, inspirada en el secuestro de Aldo Moro. Entre sus obras más conocidas también figuran El dedo en el ojo (1953), Séptimo, roba un poco menos (1964), Razono y canto (1972), No se paga, no se paga (1974).
Ocho monólogos
Darío Fo
[Fragmento]
"No, no, por favor… por favor, estate quieto..., así no me dejas ni respirar... Espera... Claro que me gusta hacer el amor, pero con un poco más de..., ¿cómo diría yo?... ¡Que me estás aplastando! Quítate..., ¡basta! Me estás mojando la cara... ¡No, en la oreja no! Sí que me gusta, pero es que pareces una Moulinex, con esa lengua... Oye, ¿pero cuántas manos tienes? Déjame respirar... ¡Qué te levantes te digo! (Se incorpora lentamente, como quitándose de encima el peso del cuerpo del hombre. Se sienta frente al público.) ¡Por fin! Estoy empapada en sudor. ¿Para ti esto es hacer el amor? Sí, claro que me gusta, pero preferiría que hubiera algo más de sentimiento... ¡No estoy hablando de sentimentalismo! Cómo no, ya sabía que me saldrías con lo de que soy una cursi romántica y antigua...
Claro que me apetece hacer el amor, pero a ver si entiendes que no soy una de esas maquinitas que les metes unos duros y se les encienden las luces, tun, tun, trin, toc, toc... ¡drin! Mira, yo, si no se me trata bien, me bloqueo, ¿comprendes? ¿Será posible que, si una no se coloca de inmediato en una postura cómoda, falda y bragas fuera, piernas abiertas y bien estiradas, se vuelve una estúpida acomplejada, con los traumas del honor y del pudor, inculcados por una educación reaccionaria-imperialista-capitalista-masónica-católica-conformista-y austrohúngara? ¿Que soy pedante? Y una tía pedante os pone muy nerviosos, ¿verdad? Es mejor la mema de risita erótica... (Ríe por lo bajo, en plan erótico-tirado.) ¡Venga, hombre, no te cabrees! No, no estoy ofendida. Está bien, hagamos el amor... (Vuelve a tumbarse de perfil al público.) Y pensar que cuando quieres sabes ser tan dulce..., ¡casi humano! ¡Y un auténtico compañero! (Lánguida, con voz soñadora.) Contigo puedo hablar de cosas que normalmente no sé ni decir... Cosas incluso inteligentes..., eso es, ¡tú consigues que me sienta inteligente! Contigo me realizo... Y además, tú no vienes conmigo sólo porque te gusta cómo hago el amor..., y además, después te quedas conmigo, y yo hablo, y tú me escuchas... (más y más lánguida) ...y yo te escucho… hablas, hablas, y yo... (Se comprende que está a punto de tener un orgasmo por el tono de voz.) ...y yo... (Cambia de tono: de pronto, realista y aterrada.) Por favor, para... ¡que me quedo embarazada! (Implorante.) ...para un momento... (Perentoria.) ¡¡¡QUIETO!!! (El hombre por fin se ha parado.) Tengo que decirte algo importante. No me he tomado la píldora... No, es que ya no la tomo, porque me sienta mal, se me ponen unas tetas como la cúpula de San Pedro... Está bien, sigamos, pero por favor ten cuidado... No olvides lo que ocurrió aquella vez..., ¡cómo lo pasé de mal! (Cambia de tono.) Sí, ya sé que tú también lo pasaste fatal, pero yo más, si no te importa. Sigamos, pero tú ten cuidado... (Vuelven a hacer el amor. Se queda unos segundos inmóviles, en silencio con los ojos abiertos, luego empieza a mover nerviosa un pie en el suelo. Mira a su compañero imaginario y le susurra con voz llena de aprensión.) ¡Ten cuidado! (Con otro tono.) ¡¡¡Que tengas cuidado!!! (Molesta.) ¡Que no, que no puedo! Esto del embarazo me ha helado la sangre en las venas... ¿El diafragma? Sí, lo uso, pero tú no me habías dicho que hoy..., además, esa goma en la tripa no me gusta nada, me da mucha grima..., me parece como si tuviera chicle en el vientre". Fuente: Cactus cultural UTE
Imagen de la red.
La Conciencia de las Palabras

6 notes
·
View notes
Text
Amor inmedible.
Hace setecientos ocho días que me es imposible sacarte de mi cabeza, ciento dos semanas desde que probé robarte la respiración comiendo tus labios por primera vez. Hace sesenta y cuatro días desde que te vi por ultima vez, mil quinientas treinta y seis horas atrás te daba un beso de despedida sabiendo que iba a ser el ultimo por mucho tiempo y mil quinientas treinta y dos horas atrás me quedaba dormida con lagrimas secas decorándome la cara. A pesar de que esa vez en febrero me robaste mas que un par de besos, apenas hace sesenta cinco días que te di nuevamente mi primer beso. El primero sabiendo que el corazón también te latía un poquito mas fuerte cuando me mirabas, mi primer beso siendo consciente que tus besos en la frente no eran un simple gesto cariñoso. Mi primer beso entregándote mi alma completamente y dejándotelo saber. Hace nueve semanas y catorce días que bailábamos por veinticinco segundos el final de la que era mi canción favorita y que ahora es mi recuerdo mas resguardado. Hace nueve semanas y trece días que tu falta me persigue a todos lados. Parezco psiquiátrica cuando te veo en el ascensor izquierdo de lunes a viernes cuando bajo desde el tercer piso para ir a la facultad; me siento rara cruzando la avenida sabiendo que cuando llegue a la vereda del frente voy a verte agarrándome la cara con una suavidad que nadie supo tener conmigo. Me aferro a los números porque es lo único que entiendo de nosotros, cuento los días que me faltan para verte y trato de recordar cada minuto con vos, acumulándolos en frasquito emocional casi como una colección. Incluso creo que podría contar la cantidad de noches que no dormí por pensarte desde el día uno (hace mil seisientos noventa y un días, a la una de la mañana).
#literature#poetry#poesia#literatura#escritos#escribir#writing#writers on tumblr#love#love quotes#heartbreak#amor
3 notes
·
View notes
Text
Operación AguTrot
El día en que el señor Burgos llegó a vivir a su edificio, Manuel supo que había conocido al amor de su vida. Lamentablemente, a sus sesenta y ocho años ya está demasiado viejo para aprender las artes del cortejo, lo que le obliga a utilizar medidas más extremas para ganarse su afecto, entre ellas, secuestrar a su mascota.
Basada en "Esio Trot" de Roald Dahl.
Epílogo
Disponible en: Wattpad / Ao3
El día en que el señor Burgos llegó a vivir al edificio, el señor González supo inmediatamente que había conocido al amor de su vida.
La realización le había llegado de forma casi espontánea cuando se había topado a su nuevo vecino en el ascensor del edificio durante su viaje matutino a conserjería para recuperar su periódico del día. El señor Burgos le había sonreído con calidez apenas las puertas se habían abierto para revelar su presencia. Y tanto su sonrisa como su cordialidad se habían mantenido intactas durante todo el recorrido hasta el primer piso, aun cuando el señor González no había podido corresponder a su plática con más que un escueto saludo y ojos esquivos.
Un gesto por lo demás sencillo, pero lo suficientemente significativo como para que, por primera vez en sus sesenta y ocho años de vida, Manuel González se descubriera sí mismo queriendo a alguien sin siquiera conocerle.
Así había empezado todo.
Luego de eso, le había tomado aproximadamente unos tres meses convencerse de estar realmente enamorado.
Cada día, sin importar a qué hora bajase, el señor Burgos aparecía esperando el ascensor un piso más abajo que él, siempre con una sonrisa en mano y una conversación colgando de sus labios. A Manuel le fascinaban sus encuentros matutinos, por más efímeros que fueran esos instantes en los que sus caminos coincidían, pues le ofrecían la posibilidad de admirar de cerca a su vecino. El señor Burgos tenía un rostro apuesto de tez morena, una voz suave y serena, y dos pares de ojos castaños que siempre rebozaban en ternura. Era, además, la clase de persona que podía lucir arrugas y canas de un modo digno; como si la vejez no hubiese llegado a su encuentro solo para mejorar lo que ya existía, cual vino añejado. Sin duda un deleite a la vista.
Pero lo que más le gustaba al señor González de esos encuentros furtivos era descubrir qué ropa luciría su vecino ese día. El señor Burgos tenía un gusto único por la moda y sentía, además, una pasión poco usual por el color. Cada mañana aparecía ante sus ojos con galas de ensueño: blusas multicolores, chalecos con mangas anchas, pañuelos de seda, pantalones de todos los estilos habidos y por haber. Encontrarse con el señor Burgos era encontrarse con una ráfaga interminable de vitalidad y alegría; estilo que disentía claramente con el armario del señor González, siempre rebosante en tonos grises, marrones y beige. Pero contraste, por lo demás, que no le molestaba para nada.
Hasta el momento sus dos atuendos favoritos habían sido la blusa de corazones y pantalones color salmón que había usado para San Valentín y el chaleco con diseños de huevos que había lucido para la Pascua, el cual había acompañado con nada menos que dos orejas de conejo coronando su cabeza. Pero Manuel estaba convencido que, si le daba algo más de tiempo, el señor Burgos acabaría sorprendiéndolo en Navidad con alguna otra tenida digna de interrumpir sus horas de sueño.
Sin embargo, lo que realmente le había convencido de haber encontrado al amor de su vida habían sido las conversaciones que tenían juntos. Cada tarde Manuel tenía la fortuna de reencontrarse con el señor Burgos, cuando se ubicaba en su balcón a cuidar de sus preciadas plantas. El señor González tenía el orgullo de ser el dueño del mejor jardín interior de toda la ciudad, así lo decretaban los múltiples premios que había recibido con los años. Un pasatiempo que había construido con los años, deseoso de ocupar sus horas de ocio y descanso después del trabajo en la tranquilidad de su propio hogar.
La idea en realidad había sido de su madre, que en paz descanse, quien un día había aparecido con un helecho desconocido y una enciclopedia sobre plantas. Luego de eso, le había tomado solo un mes el convertir su departamento en una pequeña (pero ordenada) selva, rebosante de vida y color. Desde ficus y monteras que ocupaban el suelo, pasando por todas las suculentas, cactus, flores y plantas medicinales habidas y por haber rellenando sus ventanas y estantes, hasta helechos de todo tipo que colgaban del techo. No había planta que no estuviera bajo su cuidado. Incluso tenía el orgullo de saberse dueño de plantas muchísimo más difíciles de mantener, como sus orquídeas vanda, las flores de la pasión que había importado de Brasil, gardenias e incluso un par de glicinias que colgaban felices desde el techo, llenando su apartamento con su perfume.
Todas especies únicas y diferentes. Y todas, además, necesitadas de tantos cuidados y atenciones constantes, que a cualquier otra persona le hubiese terminado agobiando. Pero nada de ello preocupaba en lo más mínimo al señor González, quien día tras día y año tras año había dado todo de sí por cuidar de su pequeño vergel con un esmero metódico. Así siempre había sido Manuel: cuando se apasionaba algo, nunca había vuelta atrás.
Y, además, cuidar de plantas tenía la ventaja de ser una actividad solitaria y silenciosa; dos cosas que el hombre apreciaba en desmesura.
O al menos así había sido hasta el día en que por casualidad había descubierto que el señor Burgos residía convenientemente debajo del departamento de su vecino.
Este no era un hallazgo irrelevante pues significaba, por el diseño del edificio, que sus balcones se ubicaban diagonalmente de forma tal que les permitía conversar con total naturalidad: el señor González semioculto entre hojas y ramas, y el señor Burgos metro y medio más abajo, sentado en su silla de playa. Había sido así que, poco a poco y sin siquiera notarlo, se habían ido encontrando hasta coincidir en la rutina de conversar todos los días a la misma hora. Su vecino con un libro o un proyecto a medio tejer en su regazo, y Manuel de pie en su balcón, ocupado en sus tareas de jardinería.
Fue así como Manuel había terminado descubriendo que el señor Burgos tenía una forma única de ver el mundo, en el que no existían ni rencores ni amarguras innecesarias. Para él los placeres más simples eran también los más grandes, y por más problemas que existiesen siempre había cosas buenas que celebrar de cada nuevo día. El señor González jamás había conocido a alguien tan auténticamente dulce y sincero en su vida. Estar a su lado le resultaba refrescante y adictivo en partes iguales. A un punto tal que Manuel, quién siempre había rehuido toda interacción social posible, se encontraba cada tarde esperando ansioso en su balcón a la llegada de su vecino.
Y fue igualmente en esas conversaciones en las que había terminado por descubrir que el señor Burgos tenía una tortuga de mascota.
Gapi, como le había dicho que se llamaba, era una tortuga de lo más saludable. Todos los días se cuidaba de dar una vuelta por el balcón del señor Burgos (especialmente adecuado para que la tortuga no pudiera sufrir ninguna caída, ni accidental ni voluntaria), para luego descansar en su casa en la espera de su desayuno, dormir una siesta, y volver a repetir el proceso por las siguientes dos comidas que le correspondían. Había sido un regalo de parte del difunto esposo del señor Burgos, un joven y apuesto cocinero en su tiempo que había terminado marchándose demasiado temprano para el gusto de todos sus seres queridos. Por lo mismo, el señor Burgos le tenía un especial cariño como el único compañero restante en su solitaria vida.
El único problema con Gapi era que, a pesar de todas las atenciones que el señor Burgos le había brindado por largos años, la pequeña tortuga no mostraba intenciones algunas de crecer.
“Es realmente desconcertante,” había comentado una de esas tardes, mientras sostenía a la tortuga en sus manos, frente a su rostro, “luego de tantos años, uno esperaría que al menos hubiese ganado algo de peso, si es que no de altura; pero la pobre no pasa de los 350 gramos desde que la tengo en mi cuidado.”
Y en ello Manuel no podía más que coincidir pues, aun a pesar de no saber nada de tortugas, sí tenía el conocimiento de que todo ser vivo que era bien cuidado terminaba tarde o temprano por crecer, aunque fuese lentamente.
“Realmente no hay nada mal con que sea chiquita. Pero,” y tras decir eso había soltado un suspiro tan desgarrador que el señor González no había podido hacer más que encogerse en su propio puesto, “no puedo evitar pensar en cuánto desearía que mi pequeña Gapi crezca y se convierta en una tortuga más grande.” En ese punto, sus ojos habían vuelto al rostro de Manuel, luchando por auscultarlo aun sin sus gafas, “después de todo, a las bajitas siempre les suelen tratar mal; y cuando yo no esté no habrá nadie que le pueda cuidar de los brabucones, lamentablemente.”
Luego de esa conversación, el señor González no había podido pegar el ojo en toda la noche. Si el señor Burgos, que nunca dejaba que desgracia o infortunio alguno malograra su día, suspiraba con tanta angustia cuando hablaba del tamaño de su tortuga; entonces el tema debía importarle muchísimo más de lo que estaba dejando entrever. Y si había algo que a esas alturas Manuel no podía permitir era que el señor Burgos sufriese malestar alguno, por más insignificante que pudiese parecer. Era lo mínimo que podía hacer por aquel a quien amaba.
Fue así como la Operación Agutrot (o tortuga al revés, para despistar) se había puesto en marcha. La idea era simple pero ambiciosa: hacer feliz al señor Burgos, costase lo que costase. Y, de paso, hacer lo posible por conseguirse su afecto.
El día en que la operación había iniciado, el señor González había salido de su apartamento muchísimo más temprano que lo usual, en esas horas de la mañana cuando los pájaros aún están durmiendo, y tus vecinos no desean ser molestados. Por lo mismo, se había cuidado de abrir con lentitud su puerta, que tenía la mala costumbre de chirriar ante el menor esfuerzo; y de caminar con suavidad sobre el viejo piso de madera, en su camino hacia el ascensor. No quería tener que lidiar a su llegada con golpes en su puerta y personas quejándose de faltas de respeto que él no lograba comprender, menos aun cuando iba a estar tan ocupado.
Por fortuna, sus malos presagios y preocupaciones pasaron a segundo plano cuando, para su sorpresa, el señor Burgos apareció ante sus ojos, engalanado con pantalones de lino, una blusa color mostaza y un kimono que parecía flotar sobre sus hombros. Todo ello, coronado por una pincelada de alboroto que decoraba su rostro de rubores.
“Buenos días, señor Burgos,” le había saludado con la sonrisa de satisfacción propia de quienes planean una sorpresa, “no sabía que estaba en pie tan de mañana.”
El señor Burgos pareció estar ocupado recuperando la compostura, casi como si la caminata de camino al ascensor lo hubiera dejado sin aire. “Lo mismo podría decir de usted, señor González,” había murmurado con una sonrisa.
“Oh, no suelo salir de mi departamento antes de las diez, por lo general. Pero hoy tengo una tarea importante por delante, necesitaba iniciar mi día temprano.”
“Ya veo. Pues entonces le deseo mucha suerte en lo que tenga que hacer.”
“Muchas gracias,” había sonreído de vuelta, enfrentando sus ojos por unos instantes. “Y que tenga también usted un buen día.”
Luego de ese fausto e inspirador encuentro, el señor González se había puesto manos a la obra. Con su tarjeta del transporte público en mano y la determinación llenando su pecho, se había encaminado hacia el centro de la ciudad dispuesto a encontrar lo que necesitaba para poner su plan en marcha. La noche anterior había ocupado sus horas de desvelo anotando las direcciones de todas las tiendas de mascotas disponibles en su guía telefónica, por más polvorienta y desactualizada que pudiese encontrarse. Y esa misma mañana había depositado en su bolsillo una cuantiosa cantidad de dinero, que había sacado de la lata de galletas en la que escondía sus ahorros. Un sacrificio significativo, considerando que era el dinero que le había proveído una vida entera de esfuerzo, pero estaba seguro que a la larga valdría la pena.
Siempre había sido la mayor ilusión del señor González viajar a Europa para presenciar en primera persona todo lo que su tío abuelo le había alguna vez contado: desde museos llenos del arte que le enseñaban sus libros, pasando por las calles que sus novelas describían, hasta invernaderos y jardines tan extraordinarios que con sólo imaginárselos ya se sentía sin aire. Con este fin en mente, había ahorrado por su cuenta, mes tras mes y año tras año, pedacitos de su propio sueldo, en miras del momento en su vida en que pudiera cumplir su sueño. Sin embargo, ahora que estaba viejo y desocupado, y que lo natural hubiese sido tomar sus maletas y embarcarse en la aventura que había añorado toda su vida, había descubierto que no tenía ni el temple ni los ánimos como para realizar tamaña hazaña. No al menos por su cuenta.
Por lo mismo, es que había depositado todas sus esperanzas en la operación AguTrot. Estaba convencido de que, si lograba hacer feliz al señor Burgos y ganarse su afecto; tendría el valor suficiente para pedir su mano en matrimonio. Y, si tenía la dicha de que su propuesta fuera aceptada, entonces ambos podrían celebrar sus bodas entre las brochas de los impresionistas, los susurros de la generación perdida y los perfumes de Laeken.
Era una apuesta en la que podía perder o ganar todo, sin duda alguna. Pero por primera vez en todos sus años de vida José Manuel González se sentía dispuesto a poner en juego su suerte con tal de hallar la felicidad que añoraba.
Por este motivo fue que el seños González no tuvo reparo alguno en batallar apasionadamente para conseguir cada tortuga de tierra que se cruzara en su camino. Desde pequeños especímenes dormitando dentro de sus caparazones, hasta tortugas del tamaño de una sandía. Lentas y rápidas, sonrientes o mordelonas, en terrarios o cajas de cartón; todo valía siempre y cuando pesaran más de 350 gramos. Fue tal su éxito en las negociaciones, que al finalizar el día el señor González era el dueño de tamaña cantidad de tortugas que perfectamente podría haber abierto su propio zoológico, aunque restringido a una sola especie. Y en ello pareció convertirse su sala de estar esa misma noche cuando (tras cerciorarse de ingresar por la puerta de mantenimiento del edificio y subir al ascensor sin que nadie lo viera) pudo liberarlas de sus jaulas y dejarlas rumiar a lo largo de su apartamento, entre recipientes repletos de lechuga, agua y frutas.
Su plan era sencillo e intrincado en partes iguales. Una vez que tuviera la suficiente cantidad de tortugas a su disposición, proeza que había logrado completar en tan solo un día, gracias a su carro de la feria; buscaría entre ellas a la indicada para reemplazar a Gapi, y así hacer creer al señor Burgos que su mascota había crecido.
Por supuesto, el señor González no había tomado en consideración que las tortugas, a diferencia de sus plantas, eran seres andantes; y que por más lento que se moviesen se daba el caso que, si las dejaba desatendidas el suficiente tiempo, no solían quedarse donde las había dejado. Ello complicó increíblemente el proceso de selección de la impostora, pues apenas terminaba de pesar a una tortuga, ya había perdido el rastro de otras dos, y así constantemente. No fue hasta el tercer día, cuando al fin se memorizó el aspecto y dio nombre a cada una de ellas, que finalmente pudo hallar a la suplantadora de Gapi; y, aun así, tuvo que cuidarse de dejarla dentro de una caja de zapatos en su balcón para no volver a confundirla con el resto.
Llegado ese punto, la parte más compleja de la Operación AguTrot debía ponerse a prueba: crear una mentira lo suficientemente convincente como para poder llevarse el crédito de su hazaña y, con ello, ganar el afecto del señor Burgos. Manuel había pensado larga y seriamente al respecto, no solo porque inventar una historia así desafiaba los límites de la lógica; sino porque, además, nunca había tenido un particular talento para el engaño. Por lo mismo, era necesario que el cuento que se inventase no solo convenciera a su vecino, sino que también a sí mismo.
Fue entre tanto rebuscar y rumiar consigo mismo que finalmente terminó hallando la mejor justificación posible en los albores de su memoria. Y con su triquiñuela dispuesta, se puso nuevamente manos a la obra.
“Señor Burgos,” le había llamado un día, agarrándose de su balcón con nerviosismo. “Creo que tengo la solución a su problema,” había soltado apenas el hombre había aparecido en el balcón a sus pies, con una sonrisa bailando en su rostro.
“¿Mi problema?” Preguntó el señor Burgos, como si de repente todo el dilema que le había confesado hace un par de días se hubiese borrado de su mente.
“El retraso en el crecimiento de Gapi,” explicó el hombre, absolutamente impaciente.
“Oh.” Exclamó el señor Burgos, bajando la vista al piso, donde Gapi mordisqueaba unas frutillas junto a la casita de madera que usaba como refugio. “Pero ¿cómo es eso posible?”
Ante esa pregunta, el señor González sonrió complacido.
“Estuve pensando mucho en lo que me contó, y recordé que mi madre era mapuche, una machi para ser exacto. Y como machi tenía muchísimo conocimiento sobre la naturaleza y los animales, que me trasmitió a mí en un diario. Revisándolo me he topado con un hechizo para aumentar el tamaño de animales y plantas,” le explicó, cuidándose de cruzar los dedos detrás de su espalda, para que no pudiera ver a través de su mentira. Quizás podría usarlo para inspirar a Gapi a crecer un poco.”
Si su madre siguiese viva, no estaría para nada complacida de oírle mentir de tal manera sobre su cultura, de eso estaba seguro. Pero, a la vez, era poco probable que alguien pudiera rebatirle en esa área. Bien sabía que no había más descendientes de indígenas en ese edificio, así lo había verificado con decepción su madre cuando se había mudado al edificio; y así se había mantenido con los años. Además, ¿quién no creía en la magia? Era el engaño perfecto, sin lugar a dudas.
El señor Burgos parpadeó, sin saber muy bien qué responder a semejante propuesta. De todas las cosas que habría esperado que su vecino quisiera contarle tras tres días sin poner un pie fuera de su departamento, un ritual indígena para hacer crecer a su mascota no estaba en su lista.
“¿Le gustaría intentarlo?” Insistió, el señor González, ansioso de oír su respuesta.
El señor Burgos sonrió suavemente, tragándose un suspiro. “Sería un placer replicar la sabiduría de su madre,” aceptó. “¿Subo a su apartamento para aprenderme el hechizo?” Propuso, repasando con una mano su bien peinado cabello.
El señor González sonrió complacido. “No es necesario,” negó tomando entre sus manos un pequeño canasto en el que había depositado el papel con las “palabras mágicas” que había inventado la noche anterior; bien enrollado y decorado con una cinta roja, como si se tratase de una misiva de amor. Y en cierto punto así lo era, en una forma muy bizarra. Luego, con cuidado, Manuel deslizó el canasto por la cuerda que le había atado a su aza, hasta que llegó a las manos del señor Burgos.
“Tremün Nguillatún” Leyó en voz alta el señor Burgos una vez desenrolló el papel, subiendo a su nariz los lentes que colgaban sobre su pecho.
“Plegaria de crecimiento,” explicó inmediatamente. De algo debía servirle saber mapudungún, además de poder hablar mal de la gente junto a su madre sin que ellos se enterasen. “Aunque la palabra nguillatún por si sola también hace alusión a un ritual para pedir a los dioses de la tierra de arriba la restitución del bienestar y el equilibrio de la tierra,” añadió, aun a sabiendas de que nadie le había preguntado. Era un hábito del señor González informar por la fuerza a la gente de cualquier dato técnico, científico o enciclopédico que tuviera en su posición, por más marginal que resultase a una conversación.
“Suena muy interesante,” concedió el señor Burgos. “No sabía que usted sabía tanto de esos temas.” “Por supuesto que no,” respondió el señor González, asintiendo a su obvia afirmación. “No se olvide de decir las palabras a Gapi, para hacerle crecer,” volvió a insistir cuando el silencio se hizo demasiado largo.
El señor Burgos lo observó con la risa y el cariño deslizándose por su rostro. “Así lo haré, no tenga la menor duda.”
El señor González asintió en silencio y con una escueta despedida volvió a esconder la cabeza en la privacidad de su propio balcón. La operación AguTrot había resultado ser un éxito total después de todo. Lo más probable era que antes de que se acabara el año estuviese conduciendo en dirección al aeropuerto, con sortija en mano y copiloto a su lado.
O al menos así lo había pensado tras escuchar esa misma tarde al señor Burgos murmurar con una dedicación tal las palabras en mapudungún que había escrito, que hasta él mismo comenzó a convencerse de que se trataba de un auténtico hechizo de transformación. Sin embargo, cuando a la mañana siguiente se encontró a sí mismo colgando inestablemente en el espacio entre el balcón del cuarto piso y la muerte, supo que las cosas no resultarían tan fáciles cómo las había planeado.
El accidente había ocurrido del siguiente modo. Luego de asegurarse, tras su encuentro matutino en el ascensor, que el señor Burgos se había marchado a su club de tejido y no regresaría hasta después del almuerzo; el señor González se había puesto en acción. Sus piernas le habían llevado lo más rápido posible (que no era mucho) de vuelta a su apartamento, donde había rescatado de su armario una escalera de cuerdas que antaño había comprado con la intención fallida de colgar plantas de ella. Luego de eso, se había cuidado de anudar el final de la escalera en la baranda de su propio balcón, sujetar una riñonera a su torso y esconder a la tortuga suplantadora dentro esta; en ese mismo orden.
La idea original era descender sobre el balcón del señor Burgos para sustraer a Gapi y depositar a su impostora; y luego trepar de regreso a su hogar.
Lamentablemente, no había considerado los estragos que tendrían en su plan una dosis de viento y un cuerpo demasiado mayor como para sostenerse en una escalera de cuerdas.
Fue así como, en vez de terminar sobre el balcón del señor Burgos, y a tan solo unos peldaños de su destino; el Señor González se había encontrado tambaleando en medio del vacío, con una tortuga escondida en su riñonera, y una recién descubierta acrofobia. Había sido necesario un par de pataleos, y la curiosidad del hijo de unos vecinos ante los gritos de espanto que sonaban por sobre el ruido de sus caricaturas, para que alguien fuese a su auxilio.
Por fortuna, sus vecinos no habían hecho demasiadas preguntas, absolutamente convencidos de que Manuel, como el anciano excéntrico que solía ser, era capaz de arriesgar la vida con tal de hallar una mejor posición para sus plantas. Y aunque la proeza le había significado una dosis extra de Losartán, y una amonestación de parte de la administración del edificio; a fin de cuentas, su aventura le había salido bastante barata. Solo esperaba que el señor Burgos no se enterase de ese accidente y empezara a sospechar de él o, peor aún, a tildarlo como el bicho raro que era.
Fueron necesarios al menos cuatro días de encuentros en el ascensor y conversaciones en el balcón para terminar de convencerse que nada había cambiado entre él y su vecino favorito, lo que resultó en un alivio y preocupación simultáneos. Ahora que sabía que su amistad con el señor Burgos seguía en pie, debía ingeniarse una forma de suplantar a Gapi que no implicara poner en riesgo ni su vida no su estadía en el edificio; lo que suponía un desafío inesperado.
La solución a su dilema había requerido desempolvar la poca experiencia que había adquirido en los veranos que había ayudado a su tío abuelo Gilbert en su taller de mecánica. Pero tras varias visitas a la ferretería, y luego cachurear con esmero en las ferias y chatarrerías de la zona, había logrado crear una herramienta especial para intercambiar tortugas.
En esencia el mecanismo era bastante sencillo, pero había requerido hasta la última gota de ingenio dentro de él para transfórmalo de un mero boceto a la realidad. Lo primero que había hecho era buscar en su bodega la antigua caña de pescar de su padre, que por alguna razón del destino le había tocado heredar hacía ya varios años a pesar de nunca haber sabido nada de pesca, ni menos aún de su dueño. Luego, tras separar con destreza su mango y carrete, los había unido a un tubo de metal más grueso, que había hallado entre los cachivaches de la feria, reemplazando igualmente el hilo de pescar por una cuerda gruesa. Luego de esa operación quirúrgica solo había necesitado de hallar una pequeña garra, de esas que se usaban en las máquinas agarra peluches; y descubrir una forma de accionarla a distancia para que su plan volviera a estar en marcha.
Por supuesto, no está de más añadir que varias pruebas fueron llevadas a cabo antes de que la operación AguTrot reiniciara. Primero con un pequeño peluche de tortuga que había cocido él mismo para practicar, luego con los tazones de porcelana que guardaba en lo más alto de la despensa y, finalmente, cuando ya le había agarrado el ritmo a su artilugio, con una tortuga real (aunque sobre su cama). Manuel gastó tantas horas de sus días repitiendo el acto de agarrar, elevar, bajar y liberar, que hasta podría haber secuestrado a un reptil con sus ojos cerrados. Dicho eso, no era su intención realizar ninguna acción de riesgo sin la ayuda de su vista, por respeto a sus compañeras de apartamento.
Fue el martes en la mañana, luego de que el señor Burgos se marchara directo a su club de danza, que el señor González inició el segundo intento de abducción de Gapi.
Con maquina en mano y una mejorada noción del viento, descendió la garra con cuidado hasta quedar suspendida sobre la pequeña tortuga. Gapi, por su parte, no pareció ni alterarse en lo más mínimo ante el repentino cambio de su rutina, casi como si estuviera esperando ese momento; y sin moverse un centímetro, permitió que el señor González accionara el mecanismo, encerrándole en la seguridad de su abrazo de metal. Luego de ello, y con extrema lentitud, había levantado a Gapi entre los aires, cuidándose de depositarla en una canasta especial, entre ramas de lechuga y trozos de tomate.
“Nos conocemos por fin,” le había saludado, tomándola entre sus manos para observarla de más de cerca. Por su parte, Gapi pataleó suavemente, en una posible señal de reconocimiento. “No te preocupes, la pasarás muy bien aquí. Y, además, todo esto solo es para hacer feliz al chico que a ambos nos gusta. Así que tú relájate y prueba tu ensalada.”
Gapi cerró los ojos con lentitud, como asintiendo a sus palabras. Y con ello, Manuel volvió a depositarla en su canasto.
Siguiendo con su plan, había depositado con suavidad a su reemplazante en el balcón del señor Burgos, liberándola inmediatamente apenas había tocado tierra firma. Y con la misma indiferencia al cambio que Gapi, la impostora se había puesto a mordisquear una frutilla del plato de comida que había a su lado, feliz con su nuevo bocadillo.
Terminada tamaña proeza, que en total le había tomado unos veinte minutos, solo le había quedado esperar en silencio al momento en que el señor Burgos regresase y descubriera la pequeña transformación de Gapi. Cosa que Manuel había realizado con toda la disposición del mundo, solo levantándose de su silla dos veces para ir a buscar un vaso de agua e ir al baño, respectivamente.
Fue finalmente a las dos de la tarde que el Señor Burgos apareció por la calle, dando pequeños saltos y giros como si aún no pudiera despegarse de encima las ganas de bailar. El Señor González lo observó con atención, asomando la cabeza entre sus caléndulas y violetas, sin poder contener una sonrisa. Tras ello, tomó solo unos instantes para escuchar la voz del señor Burgos llamando a su preciada mascota.
“¿Cómo está mi pequeño Gapi?” Cuestionó, abriendo su puerta de cristal para asomarse en el balcón. Llegado este punto, el señor González se aseguró de ocultarse, como si no supiera que una sorpresa estaba esperando a su vecino un piso más abajo.
“¡Señor González! ¡Señor González!” Lo llamó el señor Burgos, con un tinte de premura en su voz. Y Manuel, asomó la cabeza sin siquiera dudarlo, adoptando el aire más casual que le fue posible. “¡Algo muy extraño ha sucedido!”
El señor González tragó aire. “¿Extraño?” Cuestionó. No era el adjetivo que estaba buscando en esos momentos. Su inclinación estaba más por el lado de “maravilloso” o “fabuloso”, incluso “extraordinario”; pero de extraño el suceso no tenía nada.
Más abajo, el señor Burgos se hallaba inclinado sobre el pequeño corral de Gapi, observando a la impostora como si jamás en su vida hubiese visto una tortuga. ¿Se habría dado cuenta? Por supuesto, para un ojo experto como el del señor González, el cambio sería más que aparente: los tonos del caparazón de la nueva tortuga eran más oscuros que la Gapi original, y los patrones del mismo no eran exactamente idénticos. Pero por lo general el resto de las personas no ponía tanta atención a los detalles como él, y en esta ocasión había confiado ciegamente en que ello trabajaría en su favor.
Tal parecía que en su arrogancia había subestimado al señor Burgos y su amor por su mascota.
“¿Está viendo lo mismo que yo?” Insistió, dedicándole una mirada perpleja.
“No estoy seguro de saber a qué se refiere,” mintió, mordiéndose la lengua para no confesar sus crímenes y suplicar clemencia. Con un poco de suerte, lograría deshacerse de la evidencia antes de que la policía allanara su hogar. Aunque a decir verdad requeriría de más que un milagro para esconder a tiempo las sesenta y dos tortugas que en ese momento invadían su sala.
“¡Gapi se ha comido todo su plato de frutas!” Señaló, apuntando con sorpresa a la impostora, y al recipiente que yacía vacío junto a ella, “jamás había hecho algo así.”
“Oh,” exclamó con alivio el señor González, dejando ir el aire que había contenido, y secando con su pañuelo el sudor de su frente. “Debe ser entonces que el hechizo está funcionando,” se atrevió a insinuar, cuando le regresaron los colores al rostro, “después de todo quien bien come, tarde o temprano crece.”
“¡Eso ha de ser!” Concedió el señor Burgos, sonriente. “De ahora en adelante seguiré repitiéndole las palabras mágicas, sin saltarme un solo día.”
El señor González asintió, sonriente. “O quizás debería medirle ahora mismo, puede que incluso en estos pocos días ya se haya vuelto más grande.”
El señor Burgos no pudo contener la risa. “Lo dudo mucho, si en todos estos años no ha crecido, veo difícil que algo cambie de la noche a la mañana,” negó, tomando a la impostora entre sus manos para depositar un beso en su cabeza. “No hay que ponerle premura a la magia,” añadió, guiñándole un ojo antes de desaparecer de regreso a su hogar, con la falsa Gapi en sus manos.
Y aunque en ello Manuel no estaba completamente de acuerdo (después de todo, no veía la hora de confesarle sus sentimientos al señor Burgos, e irse de viaje juntos). La verdad era que el señor González era por sobre todo un hombre en extremo paciente, y estaba dispuesto a seguir con ese juego el tiempo que fuese necesario para que el señor Burgos descubriera el cambio y terminara encariñándose con él.
O al menos hasta que se quedase sin tortugas. Lo que sucediese primero.
Esa noche, antes de irse a dormir, se aseguró de rescatar a Gapi del canasto donde la había dejado, y tras esquivar un par de sus compañeras de especie, se sentó en su sillón a conversar con la pequeño reptil.
“¿Sabes? Si me dieran la opción de volver a nacer, no desearía ser nadie más que tú. Sin duda eres una tortuga muy afortunada,” le comentó, con una sonrisa serena.
La pequeña tortuga le miró con sus ojos grandes, sin entender nada de lo que le estaba contando.
“Sé que este ha de ser un cambio grande para ti, estás acostumbrada a estar sola y vivir a tu modo. Créeme cuando te digo que nadie puede entender mejor eso que yo. Pero todos tenemos que salir tarde o temprano de nuestro caparazón.”
Ante esto, Gapi estiró el cuello, como si quisiera escuchar con más atención lo que Manuel le estaba contando.
“Este salón será como la escuela de tu vida. Si te fijas bien, podrás notar inmediatamente que ya existen varios grupos. Mira, por allá están las deportistas,” dijo señalando un grupo de tortugas que caminaban raudamente por su alfombra. “Esas de ahí son las niñas populares,” le enseñó a un par de tortugas que se entretenían observando su propio reflejo en el espejo. “Allá están los ñoños,” añadió apuntando a las tortugas que reposaban junto a su librero. “Pero sea a donde sea que vayas, y con quien te encuentres, nunca tengas miedo de ser tú misma, por más solitario que parezca ese camino. Al final, el destino siempre termina por juntarnos con quien debemos estar, aun cuando pueda demorarse.”
Ante ello, Gapi pataleó, ansiosa por iniciar su nueva vida junto a sus compañeras de cuarto. Y Manuel rio complacido, sintiéndose más confiado de dejarle ir. “Anda, ve a hacer amigas,” le animó, observando en silencio como la tortuga se lanzaba al mundo.
Ahora solo le faltaba a él seguir su ejemplo.
Y lo haría. Una vez que su plan diese resultado y el señor Burgos comenzara a mirarle con buenos ojos.
----------------------------------------
Desde ese día, la operación AguTrot siguió con viento en popa. Cada semana, sin descanso alguno, el señor González esperaba a que su vecino saliera de su hogar durante las mañanas, e intercambiaba a las tortugas por nuevas (y ligeramente más grandes) impostoras. Y cada tarde, esperaba ansioso al momento en que el señor Burgos se diese cuenta de que su mascota había crecido, infructuosamente. Tal parecía que aunque su vecino apreciaba las pequeñas cosas, no reparaba mucho en los pequeños cambios. Pero Manuel no dejaba que ello lo desalentara, si algo había aprendido de sus novelas y las películas era que jamás había que no se puede apresurar el amor. Su mente y espíritu estaban dispuestos a seguir adelante el tiempo que fuese necesario, aun cuando tuviera que hacerse con una tortuga de 400 kilos. Y posiblemente un montacargas.
En esas maquinaciones estaba el señor González cuando sucedió la desgracia.
Ese día, el señor Burgos había salido para asistir a un taller de macramé al que, según le había contado en su reunión matutina en el ascensor, se había inscrito hace tan solo unos días atrás tras ver un anuncio en el tablero del Municipio. El señor González se había asegurado de despedir a su vecino en la puerta del edificio, solo para luego subir a verlo marcharse calle abajo, como todos los días en que realizaba los intercambios. Luego de ello, había sacado su máquina, y rescatado a la quinta impostora de Gapi del balcón del señor Burgos, cuidándose de depositarla sobre un canasto lleno de vegetales y frutas.
Finalizada la primera abducción, había continuado el proceso con la agilidad de un hombre experimentado en su arte. Sin titubear un segundo, había tomado a la sexta Gapi, ahora de 475 gramos, del segundo canasto que guardaba en su balcón; y con cuidado la había enganchado en la pequeña garra de su invento.
“Buen viaje, pequeña amiga,” le había despedido cariñosamente, antes de colgarla en los aires y comenzar su descenso, lento y seguro.
Ya estaba a solo medio metro del balcón de su vecino cuando oyó la puerta de abajo abrirse de par en par, y la voz del señor Burgos colarse dentro del apartamento.
“¿Dónde habré dejado esa bolsa?” Cuestionó el hombre, provocando que el corazón del señor González, y también sus manos, dieran un salto.
Como consecuencia de ese exabrupto, la sexta Gapi, quien seguía suspendida en el aire, empezó a balancearse de forma frenética. Detalle que no mejoró cuando el señor González, movido por el pánico, empezó a subirla tan rápido como sus brazos podían girar el carrete de su máquina; ansioso por ocultar su engaño. Fue así, girando de lado a lado y siendo jalada de regreso a los cielos, que finalmente sucedió.
El (ya no tan) pequeño cuerpo de la tortuga se inclinó sobre el vacío por unos instantes.
Y la sexta Gapi se deslizó del abrazo de la garra, dando vueltas por el aire hasta volverse papilla sobre el pavimento.
O al menos eso imaginó Manuel que debió de haber pasado, pues en el momento en que vio a la tortuga soltarse de su máquina, fue incapaz de mantener los ojos abiertos para presenciar su final.
El señor González jadeó en silencio, sintiendo cómo se le escapaba tanto el aliento como la templanza. Y con brazos tambaleantes terminó de subir su máquina, para esconderla dentro de su balcón. ¿Qué había hecho? ¿Cómo era posible que las cosas resultaran tan mal en tan solo en unos instantes? A su lado, la quinta Gapi estiró la cabeza, observando con curiosidad como daba círculos alrededor del balcón sacudiendo las manos para intentar calmarse.
Fue ahí precisamente cuando las cosas empeoraron.
“Aquí estaba,” celebró el señor Burgos, apareciendo en su balcón para recoger la bolsa de tela que había dejado por accidente olvidada sobre su silla de playa. “Gapi, no me dijiste que me estaba olvidando de mis materiales cuando salí hace un rato,” le recriminó el hombre, buscando con su mirada a su mascota primero sobre el piso de su balcón, y después de cuclillas frente a su guarida.
“¿Gapi?” Le llamó nuevamente, sintiendo cómo los nervios empezaban a traicionarle. Nunca, en todos los años que llevaba cuidándole, le había perdido el rastro: por más horas que pudiera dejarle sola. “¡Gapi!” Insistió, sin respuesta alguna.
Arriba el señor González tragó aire, tratando de mantener la compostura. No podía tirar todo por la borda a esas alturas, si se daba por vencido y admitía su culpa, la sexta Gapi habría muerto en vano. Tenía que calmarse y pensar rápidamente en una solución.
Fue por eso que, cuando el señor Burgos le llamó con la preocupación deslizándose de sus labios, el señor González se asomó por su balcón como todos los días, procurando evitar que sus ojos se deslizaran hacia el pavimento más abajo.
“¿Qué sucede, señor Burgos?” Le preguntó, fingiendo ignorancia.
“Oh, señor González, ¿de casualidad no habrá visto usted a Gapi? Es que no logro encontrarla.”
Manuel tragó saliva, sintiendo el amargor de las mentiras en su boca. “¿Ha buscado dentro de su apartamento? Quizás logró meterse cuando no estaba mirando, y como es tan pequeña podría estar debajo de cualquier cosa.”
El señor Burgos pareció recuperar los colores por unos instantes. “Tiene toda la razón, ahora mismo iré a revisar,” coincidió, ingresando a su apartamento con determinación.
Y con esa señal, el señor González se puso igualmente en acción, colocando a la quinta Gapi de vuelta en la garra, y empezando a descenderla de vuelta al apartamento del señor Burgos. “No se olvide de revisar debajo de todos sus muebles,” insistió en un intento de mantener a su vecino lejos de su propio balcón.
Fue justamente ahí que la cosa más extraordinaria sucedió.
Para ignorancia del señor González, resultó que en el mismo momento en que la sexta Gapi caía por el vacío directo a su perdición, la vecina del séptimo piso regresaba de sus compras semanales, con su carro de feria cargado a más no poder; dándose tan afortunada sincronización que la (ya no tan) pequeña tortuga terminó aterrizando sana y salva en una suave cama de lechuga y rúculas. Punto al partir del cual la (no tan) pequeña reptil había continuado su azarosa travesía a través del vestíbulo del edificio y arriba del ascensor hasta el séptimo, aprovechando de mordisquear un poco las delicias que yacían bajo sus pies.
Luego de ello, y tras arribar al apartamento dos pisos arriba del señor Burgos, la mujer lo había depositado junto con las bolsas de vegetales en el piso de su sala, demasiado ocupada en enterarse del chisme de la semana como para percatarse de la polizona entre sus verduras. Oportunidad que la sexta Gapi había sabido aprovechar para realizar su escape hacia el balcón. Sus (no tan) pequeñas piernas, caminaron raudas sobre la alfombra de felpa, y luego a través de la puerta que cristal (convenientemente abierta) hasta hallarse de nuevo en el borde del vacío. Y una vez ahí fue que, motivada por un recién descubierto gusto por la adrenalina, decidió dar un segundo salto al vacío; dándose nuevamente la casualidad de aterrizar sobre la suavidad de la silla de playa del señor Burgos, ante la atónita mirada del señor González.
Sin dudas era una fortuna que ninguno de los balcones de ese extraño edificio tuviese las mismas dimensiones. Y que la sexta Gapi hubiese despertado ese día con el pie derecho.
El señor González parpadeó atónito un par de veces, antes de decidirse por devolver a la quinta Gapi a su propio apartamento, esta vez cuidándose de mantener la cuerda recta, a pesar de sus nervios.
“Señor Burgos,” le llamó con voz temblorosa, una vez que tuvo a la tortuga de regreso en su canasto y su artilugio escondido. “Ya encontré a Gapi, está sobre su silla de playa.”
“¡Oh!” Exclamó el señor Burgos, reapareciendo en el balcón con una mano sobre su pecho para tratar de calmar los latidos de su corazón. “Oh,” volvió a repetir una vez hubo verificado con sus propios ojos que su mascota se encontraba sana y salva, aprovechando de sentarse a su lado. “Se lo agradezco muchísimo, por unos minutos perdí la cabeza al no lograr encontrarle. Creo que hasta me subió la presión,” confesó, con una risita avergonzada, abanicándose con las manos.
El señor González solo atinó a asentir en respuesta. Por su parte, aún seguía experimentando los inicios de un ataque de ansiedad que seguramente lo mantendría en cama hasta el día siguiente.
Ante su silencio, el señor Burgos alzó la vista, sonriéndole con calidez. “Sin dudas es usted un ángel, ¿qué sería de mí si no lo tuviera a mi lado?” agregó, antes de volver a ingresar a su apartamento, ahora con la falsa Gapi en manos. La clase de macramé completamente olvidada.
“Lo mismo digo de usted,” susurró Manuel en respuesta, aun cuando ya nadie más que la quinta Gapi quedaba alrededor para escucharlo.
Solo esperaba que ese romance no siguiera atentando contra su salud y tranquilidad, o era posible que llegara a la tumba antes que el altar.
----------------------------------------
Contrario a los deseos del señor González, su romance unilateral con el señor Burgos volvió a desafiar su temple antes de lo pensado.
El incidente había sucedido de la forma más extraordinaria e inesperada en su trayecto matutino al primer piso. Ese día, el señor Burgos había aparecido luciendo una blusa con un estampado de plantas; y el señor González, que usualmente tenía el cuidado de admirar su aspecto a través del espejo del ascensor para no pecar de indiscreto, no pudo despegar siquiera por un instante sus ojos de la prenda. No había podido evitarlo, realmente. La blusa en sí tenía tanto cuidado al detalle que casi ninguna planta se repetía más de dos veces, y era tan fidedigna a la realidad que Manuel era capaz de distinguir cada espécimen por la forma de sus hojas, y clasificarlas según su taxonomía.
Precisamente en ello se estaba entreteniendo cuando la voz del señor Burgos lo sacó de su ensimismamiento.
“¡Señor González!” Le llamó, devolviéndole a la realidad, “¿no baja usted aquí?”
Manuel miró a su alrededor, descubriéndose repentinamente en el primer piso, donde venía a recoger su periódico. “Ah, sí, sí. Gracias por mantener la puerta abierta.” Respondió, saliendo del ascensor.
“¿Le ha gustado mi blusa?” Le preguntó con curiosidad su vecino, acompañándole hacia conserjería.
Ante ese comentario, el señor González no pudo evitar colorarse hasta las orejas, sintiéndose descubierto en su fisgoneo.
“He escuchado que usted siente una especial pasión por las plantas,” agregó el hombre luego de unos instantes de silencio, sonriéndole con una timidez poco característica en él.
El señor González se repuso inmediatamente. “Así es, en efecto. Tengo una colección bastante grande en mi propio apartamento, y también varios libros al respecto.”
Al señor Burgos pareció iluminársele el rostro. “¡Eso mismo me habían contado! Que tiene usted un jardín interno dentro de su hogar que hasta los mejores invernaderos envidiarían, y que incluso guarda dentro de sus paredes algunos especímenes exóticos. ¿Es cierto?”
El señor González asintió lentamente, un poco confundido. Hasta donde sabía, no era usual que la gente cuchicheara sobre él, no al menos en tono tan positivo. Pero, aun así, quien fuera que estuviese hablando en su nombre al señor Burgos sin dudas estaba haciéndole un gran favor.
“Sí, tengo algunas rarezas, no muchas. Es difícil sacar a las plantas de los ambientes a los que están acostumbradas, pero se hace lo que se puede,” confirmó humildemente, enrollando con nerviosismo su periódico, mientras el señor Burgos recogía un paquete de las manos del conserje.
“Es maravilloso,” le respondió una vez estuvo libre, siguiendo sus pasos de vuelta al ascensor. “Le envidio muchísimo. Yo nunca he podido mantener ninguna planta viva por mucho tiempo. Hasta los cactus suelen secárseme,” rio, pasando sus dedos entre su cabello.
“Bueno,” repuso el señor González, “las plantas son a veces caprichosas, y como todas requieren cuidados distintos no siempre es tan fácil mantenerlas sanas. Depende mucho de cuánta agua, luz y minerales necesiten.” Luego de eso, procuró morderse la lengua con suavidad. No quería que su pasión por la jardinería terminara ahuyentando al señor Burgos, y bien sabía que si por él fuera no terminaría esa conversación hasta soltar todo su conocimiento al respecto, aunque le tomase una semana entera.
Su vecino asintió en silencio a su respuesta, observando de reojo cómo los números del ascensor seguían aumentando, cada vez más cerca de su destino. “Quizás podría usted darme algunos consejos,” sugirió de repente.
El señor González tragó saliva, atónito. “Por supuesto,” concedió inmediatamente. ¿Cómo podría haberle dicho que no, cuando una conversación sobre plantas junto a la persona que amaba era literalmente un sueño hecho realidad?
El señor Burgos había sonreído en respuesta, justo en el instante en que el ascensor llegaba a su piso. “¡Fantástico! ¿Le parece que nos veamos mañana a la hora de la cena? ¡Yo llevo el postre!” Había celebrado, dando un paso hacia el pasillo.
Y Manuel no había atinado a hacer mucho más que asentir erráticamente antes de que las puertas se cerraran frente a sus narices.
Así fue como el señor Burgos se había invitado a sí mismo a cenar a su apartamento. Un panorama que en una situación normal no le habría causado más que placer, y así mismo lo había demostrado la sonrisa embobada con la que había recorrido todo el pasillo en dirección a su apartamento. Lamentablemente, toda felicidad se había derrumbado en el instante en que había abierto la puerta, de regreso a la realidad, y a las sesenta y dos tortugas que circulaban libremente por su piso, invadiéndolo todo.
¿Cómo se suponía que recibiera al señor Burgos en su departamento a la noche siguiente sin quedar al descubierto? En todo ese tiempo en que la operación AguTrot había estado en marcha jamás había sido capaz de descansar su mirada en algún lugar de su apartamento sin que no encontrase un reptil merodeando. No solo se encontraban sobre la alfombra y el piso de vinílico, sino que también sobre sus libros, entre los estantes e incluso bajo los muebles. Las más hambrientas no dudaban jamás en incursionar hasta la cocina, deslizándose por la cerámica hasta alcanzar algún recipiente poco resguardado. Y las rebeldes no tenían fascinación más grande que ingresar al baño apenas encontraban una oportunidad, dispuestas a mordisquear el papel higiénico y cualquier otra cosa que se hallase a su alcance. Incluso, y sobre esta proeza Manuel aún no lograba hallar explicación alguna, había veces en las que lograba encontrar tortugas pataleando arriba de su cama y durmiendo sobre su almohada.
Y eso sin mencionar el caos que las tortugas dejaban tras de sí: hojas mordisqueadas, fruta aplastada y montones de popó con forma de bolita que Manuel limpiaba día tras día sin descanso.
Traer al señor Burgos a ese departamento era equivalente a tirar por la borda cualquier posibilidad razonable de ganarse su corazón.
Lamentablemente, también lo era cancelar su primera cita sin una explicación razonable. O al menos así le habían enseñado las telenovelas románticas que solía ver su abuela todas las tardes; y Manuel no se sentía ni con la autoridad ni la experiencia para refutar esos conocimientos.
Además, si inventaba alguna fuga de agua u otro tipo de desastre que requiriera un arreglo, era muy posible que llegase a su puerta el conserje o el fontanero del edificio para revisar qué estaba pasando; encontrándose de todos modos con sus sesenta y un tortugas y Gapi. Una escena que, bien sabía Manuel, no mantendría a nadie indiferente. Por más que rogase por silencio, tarde o temprano todo llegaría a oídos del señor Burgos, poniendo fin a todas sus intenciones románticas con el hombre.
Intentar modificar el lugar de encuentro tampoco era una opción. Cuando le había sugerido al señor Burgos reunirse en su apartamento para darle atención personalizada a sus plantas, o incluso ir juntos a un huerto para recoger algunos especímenes y materiales necesarios para su cuidado, su oferta había sido rechazada. No había forma alguna de disuadir a su vecino de asistir a su hogar, en eso no cabía duda alguna. Según él mismo le había confesado, sonriendo resplandecientemente desde su balcón, su intención no era otra más que poder presenciar de cerca sus plantas, pues le habían contado que dentro de su casa yacía la réplica exacta de los jardines de Babilonia.
Una comparación que en otra situación Manuel habría encontrado de lo más halagadora, pero que en esos momentos solo le significaba un dolor de cabeza. Sabría dios quiénes eran tanto sus admiradores como sus verdugos.
Dado ese panorama, no quedaba más opción que realizar un milagro.
Fue así como el señor González gastó sus horas de sueño y también gran parte de la mañana siguiente, ocupándose de reubicar a cada tortuga que anidaba en su apartamento, por más pequeña, escurridiza y testadura que fuese. Una tarea que probó ser complicada no solo por la cantidad de reptiles que debía transportar de un cuarto a otro, en especial considerando que seguían sin aprender de sus plantas a quedarse quietas; sino también porque en un principio no tenía mucha idea de dónde ponerlas.
Por supuesto, su primera ocurrencia había sido trasladarlas a su habitación; el único cuarto en todo ese apartamento que el señor Burgos no tendría razón de visitar durante esa velada. Una idea lógica y práctica, sin lugar a dudas, en la que había puesto inicialmente sus energías cuando aún el sol brillaba en el firmamento. Fue solo luego de haber gastado una buena hora en la tarea de transportar a las tortugas que reparó en que su plan no tenía sentido. Y para ese entonces, la mitad de las tortugas que había reubicado ya se encontraban recorriendo el pasillo de regreso a la sala de estar.
Resultaba que la puerta de la habitación del señor González estaba ligeramente desencajada de su marco. Una secuela de un sismo hace ya varias décadas de la que jamás se había encargado, y que le impedía poder cerrar del todo la entrada a su cuarto, menos aún poner llave. Originalmente, había creído que era mejor dejar las cosas como estaban y agradecer que el leve ángulo del marco le impediría por siempre quedarse encerrado dentro de su habitación en caso de un terremoto. Pero ahora que la situación le traía consecuencias negativas, le daba la razón a su madre al insistirle en reparar el problema.
Luego de esa realización, y de una no tan breve crisis de angustia que había sopesado caminando en círculos por su sala a la par que esquivaba tortugas, había gastado varias horas rebuscando algún rincón del mundo donde esconder a sus reptiles.
Por supuesto, el baño estaba descartado. Ninguna persona sensata se sentaría a la mesa sin antes lavarse las manos, por lo que debía dejarlo disponible para su invitado. El armario tampoco era una buena opción porque por más que intentara mantener a los reptiles dentro de cajas de zapatos (con sus respectivos agujeros para respirar y platos con agua), siempre había intrépidas exploradoras que terminaban escalando su camino hacia la libertad. Y eso sin contar que no tenía ni las suficientes cajas para esconder a todas las tortugas, ni cajas del tamaño necesario para ocultar a los especímenes más grandes. Su única opción disponible parecía ser la bodega, pero no estaba seguro de ser capaz de transportar 62 tortugas en medio de la noche sin que el conserje sospechara de su comportamiento y fuera a revisar qué estaba pasando. Además, le parecía en extremo cruel dejar a las pobres criaturas solas en un cuarto oscuro y helado que no conocían.
Ya casi se había dado por vencido cuando la más loca de las ideas llegó a su mente, iluminando su noche. ¡Escondería a las tortugas en la cocina! ¡Por supuesto!
Como anfitrión resultaba natural que le negase la entrada a su invitado a la cocina, impidiéndole mover un solo dedo mientras traía los platos calientes y regresaba la loza sucia por su cuenta. Y siendo la cocina el lugar donde guardaba la comida, sus pequeñas invasoras estarían también de lo más plácidas, anidadas entre las distintas gavetas, canastos, ollas y cajones que ahí guardaba. Para más remate aún, la cocina tenía la puerta más funcional de toda su casa, perfectamente bien encajada en su marco y silenciosa; por lo que era fácil ir y venir por ella sin llamar mucho la atención. Y, además, había que descender un escalón para entrar a ella, lo que les dificultaría a las tortugas cualquier intento de escapada.
Era la idea perfecta. Y en ella se entretuvo hasta que el sol volvió a asomarse por la cordillera. Solo para después invertir su mañana y tarde en cocinar un menú de ensueño, recuperar su mejor botella de vino de entre sus tortugas, y limpiar todo el desastre que estas habían dejado en sus pisos.
Había tomado tiempo, sudor y gran parte de su estabilidad mental. Pero de un modo u otro había logrado terminar todo a tiempo para engalanarse debidamente con sus mejores ropajes gris antes de que el timbre resonara por el apartamento, anunciando la llegada de su invitado.
“Señor Burgos,” le saludó apenas abrir la puerta, cuidándose de no apartar la mirada de sus ojos por más curiosidad que tuviera por su atuendo. “Bienvenido, adelante, pase usted,” le invitó, extendiendo la mano hacia su ahora impoluto y reluciente apartamento.
“Oh, llámeme Francisco, por favor,” le había suplicado en respuesta, con ojos sonrientes, entregándole un recipiente cubierto en papel aluminio. “A estas alturas creo que ya podemos tomarnos la libertad de llamarnos por el nombre.”
“Francisco,” se corrigió Manuel, saboreando la palabra entre sus labios, “adelante, por favor,” le volvió a invitar, haciéndose un poco a un lado para permitirle la entrada.
“¡Oh!” Exclamó el señor Burgos, apenas sus ojos se posaron en el apartamento de su vecino. “Qué bello hogar tiene usted,” le alabó dando un giro sobre sus talones para apreciar con más atención cada detalle de la habitación, aunque en la práctica no resultaba necesario. Tanto las paredes blancas, como la falta de ornamentos hacían del hogar del señor González un espectáculo fácil de digerir de un simple vistazo. “Es muy moderno,” añadió, aunque el señor González no había renovado mueble alguno desde el día en que se había mudado ahí; hacía ya varias décadas, “tiene ese estilo, ¿cómo le llaman? ¡Ah! Minimalista.”
“En realidad no soy muy bueno decorando,” confesó el señor González, desviando la mirada hacia la alfombra que alguna vez alguien le había regalado, y que había decidido conservar desde entonces.
El señor Burgos pareció no darle importancia a ese hecho. “Bueno, cada uno de nosotros tiene sus propias aptitudes y talentos,” comentó, sacudiendo el aire con su mano en expresión despreocupada. “Y entre nos, desde acá puedo apreciar en qué han sido utilizados los suyos,” agregó deslizando la mirada hacia el balcón del señor González, donde todo el color y vida del apartamento se cernía en un jolgorio de ramas, hojas y flores.
El rostro del señor González se iluminó completamente ante la mención de su pasión. Pero inmediatamente sacudió su cabeza, tragándose las palabras que se acumulaban en su garganta. Bien sabía que si no tenía cuidado podía gastar toda la velada hablando de plantas, aun cuando el señor Burgos se encontrase claramente desfalleciendo de hambre y aburrimiento. No, su deber en esos momentos no era otro más que agasajar adecuadamente a su invitado y hacerse digno de su buena impresión. Y para ello debía esquivar a toda costa cualquier distracción que se cruzase en su camino, por más tentadora que fuese.
“Será mejor que hablemos de ello después de la cena, ¿le parece?” Sugirió, guiando al señor Burgos directo a la mesa, “por favor, tome usted asiento.”
“Oh,” exclamó el señor Burgos algo desconcertado, echando un último vistazo al balcón que seguía resplandeciendo en olores y colores para centrar su mirada en la mesa.
Ese día Manuel había hecho uso de hasta su último recurso para impresionar a su invitado: desde su mantel más despampanante, incluyendo la loza que había heredado de su madre y hasta sus cubiertos de plata, no había escatimado en detalle alguno. Incluso, tras mucho esfuerzo, había logrado doblar unas servilletas de tela en una forma aceptable, para luego disponerlas sobre los platos tal cual hacían en los restaurantes elegantes que había visitado en las cenas de su trabajo. Lo que, sumado al par de velas que había encendido, guiado por sus novelas románticas, le daba un toque de distinción y refinamiento a lo que usualmente era una mesa de lo más humilde.
“Por supuesto, pero primero debo lavarme las manos,” concedió el señor Burgos, haciendo caso omiso a la silla que le estaba ofreciendo, para la aprobación del señor González.
“El baño está al final del pasillo, a la izquierda,” le indicó, aprovechando la pausa para servir el vino y agua en las copas de cristal que había sacado de la vitrina.
Fue recién cuando el señor Burgos regresó del baño, con las manos limpias y el rostro sonriente, que empezaron a darse las primeras dificultades. No solo fue necesario usar todo su poder de convencimiento para conseguir que su invitado se quedase en su silla y no hiciera intento alguno de asomarse por la cocina; sino que servir la comida resultó ser un desafío en sí mismo.
Para empezar, y de ello ya se había dado cuenta en el transcurso del día, era una verdadera epopeya atravesar su cocina ahora que estaba atestada de tortugas. Cada paso debía ser dado con suma cautela a fin de no pisar a ninguna de las pequeñas invasoras que transitaba sobre el frescor del piso de cerámica. A ello debía sumarle el estrés de batallar por encontrar sus utensilios entre el otro mar de reptiles que jugueteaban dentro del fregadero, sobre los cubiertos y dentro de cada olla, estante y recoveco disponible. Tan grande era el caos contenido en su cocina que en el mero acto de rescatar las empanadas de cóctel se había visto obligado a movilizar a tres tortugas solo para poder hacerse de sus guantes, y luego otras cinco más para despejar el espacio frente al horno. Todo ello sin contar al par de tortugas que, picadas por la curiosidad, se pusieron a imitar a Sylvia Plath; y en cuyo rescate estuvo a punto de botar al piso su plato de entrada.
Fue el estrépito de loza lo que finalmente llamó la atención del señor Burgos, que hasta ese momento había esperado pacientemente a la llegada del anfitrión, jugueteando con la servilleta sobre su plato vacío.
“Señor González, ¿necesita ayuda?” Consultó poniéndose de pie, y tratando de abrir la puerta de la cocina para descubrir que pasaba. Por fortuna, Manuel había tenido la sensatez de colocar el pestillo antes de ponerse manos a la obra.
“Ah, no, no se preocupe,” contestó, tomando la última tortuga del caparazón y alejándola del horno antes de cerrarlo. Por sobre sus hombros podía ver la figura del señor Burgos tratando inútilmente de entrever lo que ocurría en la cocina a través del cristal opaco de la puerta. “Solo se me olvidó colocarme los guantes al abrir el horno,” mintió. “Por favor, vaya a sentarse, ya llevo la comida.”
“Oh,” musitó el señor Burgos, “está bien, pero tenga usted cuidado,” añadió antes de que su silueta desapareciera, para la tranquilidad del señor González, quien, tras reordenar las empanadas sobre la bandeja, fue dando saltitos de regreso a la puerta.
“Aquí tiene,” celebró una vez estuvo de vuelta con su invitado, colocando ambos platos sobre la mesa.
“¿Está bien su mano?��� Preguntó el señor Burgos, mirándolo con ojos preocupados.
“¿Mi mano?” Preguntó de vuelta el señor González, mientras se sentaba en su puesto, olvidándose brevemente de sus mentiras y excusas. “Oh, sí, sí, no se preocupe, fue solo un toquecito, nada grave.”
El señor Burgos suspiró profundamente, “me alegro, me preocupé cuando escuché todo ese ruido.”
Luego de ello, y tras una breve alabanza del bocadillo de entrada, fue necesario otra serie de saltos para alcanzar el plato principal, donde empezó otra odisea. Cocinar en esas condiciones debería ser considerado una proeza digna de una medalla, pues se requería de una agilidad mental extraordinaria para preparar una cena y al mismo tiempo cuidar la integridad de decenas de reptiles. Su cuchillo estuvo más veces de las que habría deseado a centímetros de acriminarse con las golosas que intentaban picotear de la ensalada que estaba preparando; y mientras terminaba de cocinar el pescado para la cena tuvo el honor de ser acompañado por una chiquilla más que dispuesta a caminar directo al sartén con tal de participar en lo que fuera que estuviera haciendo. Todo lo anterior, sin reparar en el tiempo extra que le tomaba rescatar a las que se caían de espalda y esquivar a las que rondaban alrededor de sus zapatos.
Fue en esa demora que el señor Burgos empezó a impacientarse.
“¿Está seguro que no necesita ayuda ahí dentro?” Consultó, golpeteando el vidrio de la puerta para llamar su atención.
“Oh, no se preocupe, ya casi termino,” musitó nervioso el señor González, terminando de armar los platos y colocarlos en la bandeja.
“Dos pares de manos trabajan más rápido que uno,” se ofreció, aun si dejar su lugar junto a la puerta.
“Se lo agradezco mucho, señor Burgos. Francisco, quiero decir, pero soy algo aprehensivo en la cocina,” se excusó, mirando alrededor a sus sesenta y dos aprehensiones, “prefiero trabajar solo, discúlpeme.”
Ante ello hubo una pequeña pausa en la que el señor González sintió que su excusa, y con ello su valor como anfitrión y vecino, estaba siendo evaluada. “Está bien, no se preocupe,” concedió el señor Burgos, alejándose de la puerta.
Tras esa breve, pero angustiante interrupción, terminó de traspasar el pescado al plato para salir presto a servir la cena.
“Todo listo,” celebró, anunciando su llegada al señor Burgos; quien en la espera había aprovechado para salir al balcón a husmear entre las plantas.
“Voy enseguida,” replicó este, aprovechando de inclinarse sobre su maceta de violetas y gardenias para olerlas de cerca.
Sin lugar a dudas una fortuna, pues fue justo en ese instante, cuando estaba a punto de depositar ambos platos en la mesa, que Manuel notó su error. Una pequeña tortuga descansaba en el plato del señor Burgos, justo en el lugar donde debería estar el filete de pescado que acababa de cocinar. Muy posiblemente, la pequeña rebelde que a la que había rescatado de asarse ya unas siete veces en todo ese rato.
Rápidamente, y sin que su invitado se diese cuenta, puso su plato en el lugar del señor Burgos y corrió de regreso a la cocina.
“¿Señor González?” Le llamó el susodicho, al escuchar el portazo de la puerta de la cocina.
“Un segundo, me faltó un detalle,” se excusó. “Tú quédate ahí y no hagas más locuras,” susurró, depositando a la tortuga frente a un plato de lechuga. Luego, con una rapidez extraordinaria colocó en su lugar el pescado a la plancha que aun esperaba sobre el sartén y tomando un limón que descansaba sobre el mostrador volvió a la mesa. “Aquí tiene,” se lo ofreció a su invitado, con una sonrisa incómoda.
El señor Burgos, que se había sentado a la mesa en la espera, le sonrió de vuelta, tomando el limón de sus manos y partiéndolo en dos con su cuchillo. “Muchísimas gracias,” respondió, devolviéndole una de las mitades. Un gesto que provocó que sus manos se rozaran por unos instantes, para la emoción del señor González, que veía en ello el acto más íntimo de su vida. Y con justa razón.
Luego de todo ese caos, por fortuna, no fueron necesarios más viajes a la cocina. La cena transcurrió sin imprevistos, siendo acompañada por varios cumplidos a las habilidades culinarias del anfitrión, y más que una anécdota y cuchicheo de parte del invitado. Al finalizar de comer, el señor González se cuidó de servir dos trozos generosos de la tarta de queso que había traído el señor Burgos en su recipiente de vidrio, haciendo caso omiso a su intolerancia a la lactosa por el bien del amor. Después lidiaría con las consecuencias de sus malas decisiones. Literalmente.
Fue en esa sobremesa que se enteró de la vida del señor Burgos. De cómo había dejado Ecuador por Perú solo para después viajar a Chile cuando las cosas no habían andado muy bien económicamente; de sus trabajos como biólogo marino y cuidador de zoológico; de las clases de ciencia que había dictado en sus años de juventud; y el momento en que había decidido emigrar a los pies del mar cuando se halló viejo y solo en una casa demasiado grande para una persona. Por su parte, Manuel no tuvo reparo alguno en contarle de su vida de porteño, de los años de juventud que había desperdiciado buscándose a sí mismo un propósito que al fin y al cabo no existía; y de cómo había tomado un curso técnico en contabilidad para terminar haciendo los cálculos de una imprenta de libros, en una oficina donde jamás tenía que interactuar con nadie más que su calculadora. De lo solitaria que se había vuelto su vida una vez su madre había muerto. Y de cómo sus plantas y libros lo habían mantenido cuerdo en el claustro de su jubilación.
“Por eso tiene usted tantos libros,” comentó el señor Burgos, mirando con curiosidad sus estantes repletos de ejemplares, “por su trabajo.”
El señor González asintió complacido. “Mi jefe jamás tuvo problema en que me llevara libros para mi casa, siempre que hiciera bien las cuentas a fin de mes,” sonrió, “sabía lo mucho que me gustaban. De hecho, fue por un libro que empecé a interesarme en las plantas.”
Era como si por primera vez en su vida se le hubiera revelado el arte de la charla trivial, sin pausas extrañas ni malentendidos de por medio. Sentado ahí, bajo la luz de las velas y la mirada atenta del Señor Burgos, no podía sentirse más a gusto. Y la realización no hacía más que acelerar los latidos de su corazón con la placentera certeza de por fin haber hallado a la persona que tanto había anhelado. El amor al que a esas alturas había renunciado ahora resplandecía ante sus ojos envuelto en una ráfaga de frescura y vitalidad inusual para sus años, pero adictiva y emocionante en partes iguales.
Tras terminar el postre ambos comensales decidieron salir al balcón para tomar un poco de aire y admirar las plantas del señor González, lo que les había llevado a un no tan breve monólogo por parte del anfitrión explicando el nombre, propiedades y procedencia de cada ejemplar a su alrededor. Situación a la que el señor Burgos se había enfrentado con total entereza, asintiendo con atención a todo lo que le decía, y sin interrumpir salvo para expresar su sincero asombro; para la dicha del señor González.
Luego de ello, habiendo terminado la exposición y el contenido de sus tazas, un cómodo silencio se había asentado entre ambos, a la par que auscultaban a lo lejos la danza del mar.
El señor González aprovechó ese momento para aclararse la garganta.
“Francisco,” le llamó, captando inmediatamente su atención. "Lamento no haberle permitido entrar en la cocina, y dejarle aquí esperando solo todo ese tiempo," se disculpó, clavando sus ojos en los de su acompañante.
El señor Burgos pareció sorprenderse por su disculpa. "No se preocupe," negó con una risita. “Mi esposo, que en paz descanse, era cocinero y tenía las mismas mañas que usted, así que estoy bastante acostumbrado a ser exiliado de cualquier cocina que se cruce en mi camino."
Manuel meditó un instante sus siguientes palabras, inseguro de cómo proceder.
“¿Lo extraña mucho?” Preguntó finalmente, jugueteando con sus manos en espera de su respuesta.
“Casi todo el tiempo, si soy sincero,” confesó el señor Burgos, con un breve suspiro, desviando sus ojos hacia las pocas estrellas que danzaban sobre sus cabezas. “Pero eso es lo bello de la vida, aun con sus altos y bajos nunca deja de sorprendernos. Y el amor que una vez perdimos de un modo u otro vuelve a encontrarnos,” añadió, posando su mirada en el señor González.
El hombre solo pudo asentir en respuesta, coincidiendo con sus palabras. Después de todo, no había pasado más de un mes del entierro de su madre cuando el señor Burgos había aparecido en su edificio, y consecuentemente en su vida.
Manuel a veces pensaba que se lo había enviado ella misma para hacerle compañía. Y en las noches, cuando rezaba en su cama, trataba de asegurarle que todo estaría bien. Que más pronto que tarde ganaría el afecto del señor Burgos, y entonces ella ya no tendría que preocuparse por haberlo dejado solo. Aunque, por supuesto, siempre quedaba un rescoldo de duda en sus palabras, por más que intentase fingir confianza.
Fue el mismo señor Burgos quien terminó de sacarlo de su ensimismamiento.
“Esta cena y su compañía ha sido de lo más encantadora,” le dijo, depositando su taza sobre la mesa, junto al resto de la loza sucia que no le habían permitido lavar. “Le agradezco muchísimo haberme recibido en su casa y haberme presentado su jardín.”
“Ha sido un placer para mí también,” confesó, acompañándole hasta la puerta. "Buenas noches," se despidió una vez se encontraron en el umbral del pasillo.
"Buenas noches," se despidió igualmente el señor Burgos, haciendo afán de darse la vuelta, solo para volver a mirarle de frente con expresión indecisa. Luego, sin previo aviso, se inclinó sobre él depositándole un beso en la mejilla que hizo arder los pómulos del señor González y saltar su pecho en un éxtasis que lo acompañó durante todo el errático proceso de devolver las tortugas a la sala de estar, limpiar la cocina, lavar la loza y ponerse el pijama para ir a dormir.
Solo ahí, acompañado por el silencio y la oscuridad, fue que se dio cuenta que en toda la noche no había tenido oportunidad de aconsejar al señor Burgos sobre el cuidado de sus plantas, detalle que no hizo más que forzarle una sonrisa. Con algo de suerte, tendría la oportunidad de repetir esa velada con su vecino. Manuel era capaz de repetir toda la locura de ese día con tal de recibir un segundo beso en su mejilla de parte del señor Burgos, si las cosas salían bien y la fortuna estaba de su lado.
Con esa esperanza en pie, el señor González sucumbió a un sueño tan profundo y plácido que ninguna tarta de queso o tortuga rebelde logró interrumpir hasta bien entrado el medio día.
----------------------------------------
Fue finalmente casi tres semanas después de su velada que el milagro aconteció.
Esa tarde Manuel estaba entretenido cambiándole la tierra a una de sus plantas y contándole en detalle todo lo que había visto y comprado en el supermercado, según era su costumbre en los domingos; cuando la voz del señor Burgos lo sacó de su ensimismamiento.
“¡Señor González!” Había gritado con tanto entusiasmo que el susodicho no tuvo más opción que asomarse por el balcón, con la planta aún anidada entre sus manos enguantadas y la preocupación colgándole del rostro.
“¿Qué sucede, señor Burgos?” Preguntó, captando la atención de su vecino, quien por fortuna yacía sobre su balcón en una solo pieza.
“¡Ha sucedido algo extraordinario!” Celebró el señor Burgos, dedicándole una sonrisa de oreja a oreja.
El señor González parpadeó lentamente, tratando de adivinar de qué podría estar hablando. ¿Habría pasado algo bueno en su club de collage? ¿O ese día tocaba el de bordado?
“¿Qué cosa?” Consultó, con tono curioso, cuidándose de no botar sobre el balcón de su vecino la tierra que estaba apelmazada a las raíces de la planta.
El señor Burgos lanzó una risita en respuesta, que le iluminó el rostro entero. “¿No lo ve?” Cuestionó, ganándose una negativa de parte de su vecino. “Gapi ya no cae en su casa, ¿puede usted creerlo?”
Ante ello, los ojos del señor González se deslizaron a la casita de madera que las Gapis habían estado usando de refugio. En efecto, la decimotercera reemplazante tenía un caparazón demasiado grande para la escueta entrada del inmueble, por más que en su testarudez intentase entrar a la fuerza. Un cambio demasiado evidente para pasar por alto, por más distraído que fuese su dueño.
“Es simplemente maravilloso,” celebró el señor González, sintiendo una ráfaga de emoción recorrer sus venas. El momento que tanto había esperado estaba por fin sucediendo, y su corazón no podía hacer más que galopar en antelación al anhelado desenlace. “Quizás deba pesarle,” sugirió alegre, y luego bajo su aliento añadió, “hace varios meses que no lo hace.”
Ante ello el señor Burgos pegó un salto. “Tiene toda la razón, lo haré ahora mismo,” respondió, tomando a la malhumorada tortuga en sus manos y desapareciendo por la puerta de su balcón. Por su parte, el señor González ocupó esa pausa para depositar a la planta de vuelta en su macetero, quitarse los guantes, peinarse el cabello frente al espejo y respirar profundo.
“Hoy es el día, señoritas,” les susurró a las tortugas mientras pasaba entre ellas. “Hoy va a pasar,” le confirmó a sus plantas, sacudiendo sus manos de la pura emoción.
El señor Burgos regresó al balcón dando pequeños saltos de felicidad. “Pesa 600 gramos ahora. ¡Prácticamente el doble que hace unos meses!” Gritó, dándole un beso a la tortuga en sus manos.
Manuel frunció levemente el ceño ante esa afirmación. Según su pesa la decimotercera Gapi pesaba ni más ni menos de 615 gramos, por lo que la báscula del señor Burgos debía estar mal calibrada. Por fortuna, todo ello pasó a un segundo plano cuando la voz de su vecino volvió a sacarlo de su mente.
“Su hechizo funcionó perfectamente,” le alabó con una sonrisa tan cargada de cariño y agradecimiento que hizo que las piernas del señor González temblaran de la emoción. “¡Muchas gracias, Manuel! ¡Es usted el mejor!”
Con tamaña declaración, el señor González se paró firme, repentinamente sacudido por un torbellino de valentía, y sin pensarlo dos veces le preguntó al señor Burgos si podía bajar y ver el efecto de su hechizo por sus propios ojos. Petición a la que el susodicho, en extremo feliz por la transformación de su mascota, accedió con mucho gusto.
Luego de ello, y tras esquivar el mar de tortugas que yacía en su sala de estar, el señor González corrió a su puerta donde se cuidó de colocarse su chaqueta, y revisar por una última vez su aspecto, decidido a que ese momento fuera perfecto. Fue solo cuando estaba a punto de salir corriendo, y tras haber chupeteado con frenesí una menta, que notó por fin a la tortuga que rondaba entre sus pies.
“Gapi,” le saludó, tomándola en sus manos, “ha llegado mi oportunidad, hoy por fin podré confesarle mis sentimientos al señor Burgos.”
Ante ello, Gapi alargó el cuello, parpadeando con ojos curiosos. Y el señor González la dejó de vuelta en la alfombra con suavidad, demasiado ansioso como para llevarla de regreso al salón.
Un error que por lo general hubiese resultado inocuo, si en su apuro no se hubiese olvidado de cerrar la puerta de su apartamento, brindándole la oportunidad a cualquier reptil de salir a vagabundear a sus anchas. Y tras meses siendo testigo de los esfuerzos de su nuevo dueño, nadie tenía más curiosidad que Gapi de presenciar la escena que acontecería en el piso de abajo.
Ignorante de su equivocación, y ansioso por llegar al quinto piso, el señor González renunció por completo el ascensor, corriendo escaleras abajo tan nervioso como emocionado ante el prospecto de estar a punto de ganarse el corazón de su vecino.
Abajo, el señor Burgos abrió la puerta apenas sintió el timbre sonar, y sin reparos tomó al señor González de las manos para guiarlo frente a la decimotercera Gapi, quien ahora se alzaba alta y digna, orgullosa de encontrarse en la cima de la mesa de café.
En este punto, es necesario detenernos un instante en la historia para admirar cuán diferente era el apartamento del señor Burgos respecto al del señor González. Desde el papel mural con flores que salpicaba todas las paredes, hasta sus muebles de tonalidades pasteles, y las alfombras coloridas que cubrían el piso, no había lugar en todo ese espacio que no rebozara de vida y alegría. Las cortinas se cernían contra sus ventanas, adornadas con delicados ensañes y adorables volantes. Y sobre cada superficie disponible un millar de figuras se alzaban sonrientes, desde pequeñas tortugas de madera, a angelitos de porcelana, e incluso animales tejidos en lana (muy posiblemente por la mano de su dueño). Donde fuera que el señor González mirase, no hacía más que sorprenderse.
Ver el interior del hogar del señor Burgos era como echar un breve vistazo a su propia alma y, por lo mismo, el lugar le parecía encantador y hermoso en partes iguales.
“¿Nota usted el cambio?” Cuestionó el señor Burgos aún sin dejar ir sus manos, admirando con satisfacción a su supuesta mascota. “Creo que incluso habiéndola visto solo de lejos la trasformación es más que aparente.”
El señor González asintió, sabiendo mejor que nadie en el mundo que la tortuga era más grande ahora que hace unos meses. “Es sin dudas extraordinario,” comentó, para el orgullo del señor Burgos, quien no dudó en abrazarlo de la pura felicidad que sentía en esos instantes.
Y entonces sucedió.
Manuel no pudo aguantarse más, y sin darse cuenta soltó por fin lo que llevaba tanto tiempo atorado en su garganta, para sorpresa de ambos: “¿Se casaría usted conmigo, señor Burgos?”
Ante semejante pregunta, el señor Burgos se separó ligeramente del abrazo. “Vaya, eso fue algo repentino,” comentó con una risita que hizo que el pulso de Manuel se acelerara de los nervios.
¿Habría pecado de impaciente? Bien sabía que lo normal era comenzar una relación romántica antes de pedir la mano de alguien, pero a pesar de que le hacía ilusión ir a citas con el señor Burgos, también reconocía que estaba ansioso por el día en que pudiera despertar junto a su ser amado. Además, no era como que el tiempo le sobrase a esas alturas del juego. Dicho eso, era evidente que había pasado por alto todas las reglas concernientes a esas situaciones. En primer lugar, ni siquiera se había puesto de rodillas ni había dicho algún discurso en preámbulo a su propuesta. Y aunque ya tenía la argolla lista para ese momento, en su apuro la había dejado olvidada en su mesa de noche.
¿Le parecería al señor Burgos que su propuesta era demasiado casual y humilde ¿O le bastaría con la sinceridad de sus sentimientos y aceptaría casarse con él?
Lamentablemente, el señor González tuvo que quedarse con la incertidumbre, pues en el instante en que el señor Burgos estaba por dar su respuesta, el timbre de su casa volvió a sonar, interrumpiéndole.
“Señor Burgos,” llamó una voz que Manuel conocía muy bien. Era la mujer que vivía al lado suyo, y que jamás tenía reparos en detenerse a conversar con quien fuese que se encontrase, por más apurado que dijeran estar. Cada día que el señor González había llegado tarde a su antiguo trabajo o algún otro compromiso había sido por tener la mala suerte de topársela en su camino al ascensor, condenándose a escuchar sobre la vida de personas que ni conocía. Por lo mismo, no resultaba particularmente inusual que también llegase a interrumpirle en el momento más importante de toda su vida. Aunque no por ello dejaba de ser molesto.
“Un momento,” se disculpó el hombre, dejándole en su sala de estar mientras iba a abrir. “Buenas tardes,” saludó.
“Pero mire usted a quien tengo aquí,” saludó la mujer con tono juguetón, “encontré a Gapi cuando estaba saliendo a mis clases de aeróbic y quise traerle de vuelta a casa antes de que pudiera perderse.”
El señor González tragó saliva con fuerzas, repasando con cuidado cada uno de los pasos que lo habían llevado hasta el apartamento del señor Burgos solo para reparar demasiado tarde en su equivocación. Había dejado la puerta abierta tras de sí. Y ahora su maraña de mentiras se estaba desmoronando ante sus ojos.
Por su parte, el señor Burgos parpadeó confundido. “No puede ser eso posible,” murmuró, “Gapi está aquí conmigo. Ha de tratarse de otra tortuga.”
La mujer soltó una risa gangosa. “No es necesario que se haga el tonto. La encontré saliendo del apartamento del señor González, y me han contado por ahí que se los ha visto bien cariñosos últimamente,” insinuó, dejando la tortuga en sus manos. “Lamentablemente, me tendrá que contar más tarde cómo consiguió esa conquista, porque en serio ODIO llegar tarde por quedarme conversando. ¡Besitos!”
Luego de ello, el silencio se cernió dentro del apartamento, a la par que el señor Burgos registraba con esmero al reptil que le habían pasado. El señor González tragó saliva nuevamente, sintiendo cómo su corazón saltaba en su pecho y su estómago se revolvía. No estaba seguro de sentirse preparado para lo que vendría ahora.
El señor Burgos atravesó el espacio que los separaba de unas pocas zancadas. “¿Quién es esta pequeña?” Preguntó, mostrándole la tortuga que llevaba consigo: nada más ni nada menos que la Gapi original, de regreso para reclamar su trono.
El señor González se puso a juguetear con sus manos, desviando la mirada. “¿Desde cuándo tiene una tortuga usted?” Insistió el señor Burgos, y aunque Manuel llevaba semanas entrenándose en el fino arte de la mentira, no logró que palabra alguna saliera de sus labios; demasiado avergonzado como para reaccionar a la situación. Sabía que había sido descubierto con las manos en la masa, y que nada de lo que dijera lograría salvarlo ahora.
El señor Burgos frunció finalmente el ceño, preguntando lo que más temía saber: “¿Es esta Gapi?”
Manuel asintió en silencio, fijando su vista en el piso para evitar presenciar la decepción que ahora bañaba el rostro del señor Burgos.
El hombre a su lado soltó un jaleo desconsolado que hizo al señor González temblar de pies a cabeza, a la par que comenzaba a mecerse de pie en pie de los nervios. “¿Y entonces,” preguntó de nuevo con la voz temblorosa, “¿de dónde salió esa otra tortuga?”
Manuel dirigió su mirada a la decimotercera Gapi, que ahora se escondía dentro de su propio caparazón, como presintiendo que afuera había problemas. Cuánto la envidiaba.
“En una de sus sustitutas,” explicó, levantando levemente la vista, pero la rabia en los ojos del señor Burgos le hizo arrepentirse inmediatamente. “He ido reemplazando a las tortugas de a poco para que no notara el cambio.”
“¿Las ha estado reemplazando?” Repitió el hombre, sintiendo como la indignación subía por su garganta, anudándola. “¡¿No solo se robó a mi mascota, sino que también ha estado entrando sin permiso a mi hogar?!”
El señor González negó frenéticamente con la cabeza, esta vez sin arriesgarse a levantar los ojos de la mesa de café. “No, las he estado bajando en su balcón. Hice una máquina…” Intentó explicar, pero sus palabras fueron interrumpidas antes de que pudiera darle sentido a toda la locura que llevaba meses orquestando.
“¿Y cuánto tiempo lleva con este jueguito suyo?” Le increpó el hombre, herido y enfadado en parte iguales.
“Un par de meses, no mucho más.”
“Solo un par de meses,” resopló el Señor. Burgos, sin poder creer sus palabras. Y por primera vez desde que lo conocía, Manuel pudo sentir en su voz el tono condescendiente que tantas bocas habían usado contra él. De repente y sin previo aviso, en el corazón de su vecino empezaban a florecer resentimientos y rencores por obra suya; y el cambio dolía como ninguna otra cosa. “¿En qué estaba pensando?”
El señor González se humedeció los labios, tratando de encontrar las fuerzas para seguir esa conversación, aunque a esas alturas solo deseaba correr a esconderse bajo sus mantas. “Pensé…” musitó en voz baja, mirando sus propios zapatos, “pensé que le haría feliz que Gapi creciera. Y que si yo le hacía feliz entonces me querría de vuelta.”
Ante esa confesión el señor Burgos no supo qué responder, y así lo demostró el silencio que se cernió entre ambos: denso y tortuoso.
“¿Engañándome?” preguntó nuevamente, ahora con un tono mucho más dulce y pausado, como si de repente sintiera miedo de alterarlo demasiado. Pero el señor González no se dejó convencer por la suavidad de sus palabras. Algo se había roto en su relación, y la experiencia le había enseñado que cuando eso sucedía no había jamás forma de reparar las cosas. Ahora que el señor Burgos lo había desenmascarado como el bicho raro que siempre había sido era momento de aceptar su derrota y marcharse por sus propios medios.
“Obviamente no pensé bien las cosas,” musitó, tomando a la decimotercera Gapi entre sus manos. “Lamento mucho haberlo incordiado, desde ahora en adelante prometo que no le daré más problemas,” se disculpó, dirigiendo sus pies hacia la puerta. Fue solo ahí, a pasos de perderlo todo, que se atrevió a alzar la vista para mirar por última vez al par de ojos que tanto adoraba. Y sin mediar más palabras, cerró la puerta con cuidado, dando término a la locura que él mismo había empezado.
Fue así como despidió para siempre del amor de su vida.
----------------------------------------
Organizar la mudanza le había tomado en total unas tres semanas. Lo primero que había hecho fue intentar encontrarles un hogar a las tortugas. Luego de poner un anuncio en la calle donde señalaba que estaba regalando a los animales, había conseguido que la segunda Gapi fuese adoptada como mascota en una escuela cercana donde, según había comprobado por fotos, era infinitamente feliz con la continua atención que recibía. La sexta Gapi (ahora llamada Turbo), la había obsequiado a un niño que vivía en el edificio, y que siempre había tenido fascinación por la adrenalina, algo en lo que el reptil coincidía gratamente. Otras cuatro más habían sido adoptadas por extraños, a quienes Manuel se había cuidado de entrevistar para asegurarse de que fueran dueños responsables antes de dejar ir a sus niñas. Y las cincuenta y seis tortugas restantes habían tenido la fortuna de ser bienvenidas en el Reptilario de la capital, para su enorme sorpresa.
El señor González casi se había caído de espaldas cuando había recibido la llamada, una tarde de domingo mientras estaba ocupado leyendo su periódico. De forma azarosa la noticia de que tenía una alta cantidad de tortugas anidando en su apartamento había llegado a oídos del director del zoológico, quien no había dudado en ofrecerle llevarse a los reptiles desde su hogar a su nuevo santuario, donde serían recibidos con los brazos abiertos. Todo ello, sin costos de por medio.
Por supuesto, el señor González había aceptado sin siquiera dudarlo. Aunque a esas alturas les había agarrado cariño a las tortugas y le dolía dejarlas ir, bien sabía que no tendría ni los medios ni la vida suficiente para cuidarlas como era debido. Por lo mismo, se había asegurado de despedirse de todas y cada una con un beso antes de que llegasen a buscarlas; llegando incluso a bajar al primer piso a despedirse con la mano mientras observaba al camión alejarse calle abajo.
Luego de ello, y tras limpiar con esmero cada centímetro de su hogar hasta dejarlo como nuevo, había comenzado la pesadilla. No solo había tenido que sobrevivir al enredoso proceso de poner en venta su apartamento, con todas las vicisitudes que ello significaba, entre ellas, ser visitado por extraños que no se dignaban siquiera a dirigirle la palabra, tal como si se tratase de un mueble más. Sino que, además, se había visto obligado a inmiscuirse en un mundo inmobiliario muchísimo más agresivo y costoso de lo que recordaba. Por supuesto, en medio del caos había jugueteado con la posibilidad de escapar lo suficientemente lejos como para que ni la pena ni la vergüenza pudieran alcanzarle; revisitando con ello la idea de ir a soltar sus últimos alientos en el viejo continente. Pero, lamentablemente, con todos los gastos que había implicado mantener vivas y contentas a las sesenta y dos tortugas, sus ahorros habían disminuido significativamente, al punto en que ahora solo le alcanzaba para un viaje corto a la Ligua, con algo de suerte.
Por fortuna, luego de batallar con páginas de internet que no sabía usar y agentes inmobiliarios que solo parecían querer estafarlo; había logrado encontrar un espacio dentro de su presupuesto. Y aunque el nuevo apartamento era bastante más pequeño y mucho menos iluminado, sí era lo suficientemente decente como para abandonar definitivamente la idea de recluirse en un hogar de ancianos, para su inmensa tranquilidad. A esas alturas habría aceptado cualquier cosa con tal de no abandonar su independencia.
Así fue como había comenzado a embalar sus cosas, en preparación a su cambio de domicilio. Un proceso que en realidad no tomó tanto tiempo, considerando que casi toda su ropa caía dentro de sus maletas, y que el resto de sus posesiones caían en un total de cinco cajas. Su única demora fue el embalaje de su loza, y en particular la que había heredado de su madre, para lo que se había visto obligado a recorrer cada una de las puertas del edificio solicitando periódicos viejos para envolver cada una de las piezas, en miras a sobrevivir el viaje de traslado. Luego de ello, y tras contactar a una compañía de mudanzas, todo quedó listo para su partida al día siguiente.
En ello estaba el señor González, sentado en su sillón aguardando a la llegada del camión agendado; cuando escuchó que llamaban a su puerta.
Manuel se puso de pie, dubitativo. No podía tratarse de la mudanza, porque habían acordado que le llamarían apenas estuvieran afuera para que él le pidiera al conserje que los dejase subir. Solo esperaba que no fuera algún tipo de despedida de parte de sus vecinos. Si había una cosa que no soportaba eran los discursos insinceros, y las reuniones sociales, y las despedidas. Si debía marcharse, prefería hacerlo sin tener que dirigirle la palabra a nadie si le era posible.
Nada le hacía presagiar a quién se encontraría tras su puerta.
“Señor Burgos,” exclamó el señor González, incapaz de ocultar su sorpresa.
“Supe que se iba a ir,” soltó sin miramientos, entrando a su hogar a pesar de no haber sido invitado dentro. Sus ojos pasearon por el apartamento del señor González, reparando en las cajas acumuladas en el salón de estar, y en plantas que habían sido recolocadas en el piso, para facilitar su transportación.
El señor González asintió, aún junto con la puerta, tratando de entender qué estaba sucediendo.
¿Venía a reclamarle nuevamente? ¿O acaso planeaba acusarlo con la policía? Manuel ya había hecho sus averiguaciones personales y sabía que no podían exigirle más que una multa y quizás una orden de alejamiento. Dos cosas que no tenía problema alguno de asumir, llegado el caso.
“Sí,” confirmó cerrando con suavidad antes de regresar a su sala de estar para acompañar al señor
Burgos. “Sé que es lo mejor que puedo hacer.”
El señor Burgos le dirigió una mirada que Manuel no supo descifrar. “¿Eso cree?”
El señor González asintió en silencio. “Y, además,” agregó con tono dubitativo, “no creo que hubiese podido seguir viviendo aquí luego del daño que le hice, la vergüenza no me lo habría permitido.”
Ante ello, el señor Burgos lanzó un suspiro tan cansado que le llevó incluso a aferrarse el puente de la nariz. Sin embargo, cuando volvió a dirigirle la mirada, parecía que algo había cambiado en él, pues su rostro volvía a mirarle con la misma dulzura de antaño.
"¿Nunca le pareció extraño que nos encontráramos tan seguido en el ascensor?"
Manuel parpadeó lentamente, sorprendido por el repentino cambio en la conversación. “¿No era mera casualidad?” Preguntó de vuelta, tras unos minutos de silencio.
Francisco negó con la cabeza, incapaz de suprimir una sonrisa atónita. No cuando llevaba meses despertándose con el alba misma y engalanándose con esmero en la silenciosa espera por el chirrido de la puerta del Señor González; la señal que usaba para topárselo religiosamente en su descenso al primer piso. “No existe casualidad alguna cuando un hombre enamorado decide tomar el destino por las riendas,” negó el señor Burgos.
El Señor González tragó saliva con nerviosismo, sin entender qué deseaba decirle su pronto a ser ex vecino, ni tampoco confiado de poder continuar la conversación sin estropear aún más su relación con el hombre.
El señor Burgos soltó un segundo suspiro, mirando con decepción el balcón sin flores que Manuel estaba dejando atrás. “Todo este tiempo no he hecho más que buscar desesperadamente despertar su interés," explicó finalmente. “Incluso me invité a mí mismo a cenar con usted, cuando me di cuenta que ni las pláticas en las tardes ni las visitas en el ascensor servían.”
El señor González abrió la boca y luego volvió a cerrarla del puro desconcierto, cuál pez fuera del agua. “¿No fue para que le diera consejo para sus plantas?”
El hombre a su lado río amargamente. “Ni siquiera tengo plantas, por eso no quería que cenáramos en mi apartamento.”
Ante ello Manuel se quedó finalmente mudo. Tras todo ese tiempo, y después de todos los planes y malabares que había creado para conseguirse el afecto del su vecino, resultaba que todo había sido por nada. Jamás fue necesario
Si tan solo hubiesen sabido comunicarse mejor entre ellos.
Aunque quizás todavía no era demasiado tarde para despedirse de su primer y único amor en buenos términos. Si había algo que le habían enseñado de pequeño, es que nunca era demasiado tarde para pedir perdón.
“Señor Burgos,” le llamó, captando inmediatamente su atención. Manuel carraspeó un poco, dándose tiempo para encontrar las palabras correctas. “Sé muy bien que nada de lo que diga podrá subsanar el daño que le hice. Pero quiero que sepa, antes que me vaya, que todo lo que fue con las mejores intenciones, por más extraño, egoísta e insensato que fuese. Lamentaré hasta el final de mi vida el haberme ganado su resentimiento por actuar imprudentemente.”
El señor Burgos asintió a sus palabras con una sonrisa calmada, “agradezco sus disculpas. Y sepa usted que ya no estoy enfadado,” declaró, para la sorpresa del señor González, quien se vio obligado a pellizcarse para verificar que no estaba soñando o, en su defecto, teniendo alguna clase de ataque. Por fortuna, el ardor en su mano le indicó que todo estaba en orden.
“No me malentienda,” continuó el señor Burgos, caminando por el salón para pasar sus manos sobre el brazo de su sillón, “al principio sí lo estaba, y mucho. No me hizo feliz descubrir que llevaba engañándome por meses, ni menos aún saber que había reemplazado a mi mascota.”
El señor González asintió en silencio, aceptando su culpa. Debía admitir que en todo el tiempo que le había tomado gestar la Operación AguTrot, jamás había pensado en la importancia del lazo entre una persona y su mascota. Posiblemente porque, hasta el momento en que había decidido hacerse de un mar de tortugas (y con la breve excepción de las gallinas que solía tener su madre, quienes, más encima, disfrutaban atormentándolo), jamás había convivido con animales.
“Pero luego pensé,” continuó el señor Burgos, acercándose al dueño de casa, “¿quién más se preocuparía tanto por mí como para organizar tamaña locura?”
Ante ello, Manuel solo pudo sonreír con incomodidad. Seguramente la respuesta sería nadie, pues el resto de los seres humanos solían tener un juicio mucho más sano que el suyo.
Por su parte, el señor Burgos trató en vano de suprimir una risa, “cincuenta y seis tortugas,” comentó para sí mismo, negando con la cabeza.
El señor González parpadeó confundido, “en realidad eran sesenta y dos,” le corrigió. “¿Tenía más de las que llevó al zoológico?”
Manuel abrió la boca sacudido por la duda, pero la verdad fue más rápida en llegar a sus labios. “Usted llamó al zoológico para que acogieran a las tortugas.”
El señor Burgos sonrió, asintiendo en respuesta. “Supuse que necesitaría algo de ayuda para reubicar a sus impostoras,” comentó, pasando sus dedos por su cabello, “pero jamás esperé que realizara semejante donación. Mis contactos no han parado de llamarme para agradecerme por el dato.”
“Quería hacer bien las cosas,” musitó Manuel, alzándose de hombros con pesar, “dentro de lo incorrecto que fue todo.”
El señor Burgos suspiró por tercera vez en esa mañana, dejando por fin ir todo el peso que llevaba cargando encima por semanas. “Lo que vine aquí a decirle, es que siempre en cuanto no vuelva a hacer nada parecido…”
“Nunca jamás,” lo interrumpió el señor González, negando con la cabeza, “desde ahora en adelante seré un ciudadano y vecino ejemplar, lo prometo.”
El señor Burgos sonrió, acercándose para arreglarle el cuello de su camisa, aun cuando el señor González sabía a la perfección que se encontraba impoluta. “Muy bien,” asintió, “Pues entonces sí me gustaría casarme con usted, si es que la oferta sigue en pie.”
El señor González no pudo evitar soltar un jadeo de sorpresa, abriendo sus ojos como pepas. Ya había desechado por completo cualquier posibilidad de amigarse con el señor Burgos, menos aún de volver a tener intenciones románticas con él; por lo que su respuesta le había pillado volando bajo. Aunque de la forma más grata posible.
“Nada me encantaría más,” declaró el señor González, sonriendo esperanzado. Pero luego cerró los ojos, tomando una decisión difícil pero necesaria; y soltándose de su agarre añadió: “Pero quizás deba saber, antes de cualquier cosa, que aun cuando intente no hacer más locuras y comportarme como un ser humano común y corriente, es posible que no siempre lo logre,” le advirtió con tono desanimado. “Verá usted,” añadió, bajando la voz, como si se tratara de una confidencia, “soy una persona bastante… peculiar”
El señor Burgos soltó una suave risa en respuesta, asintiendo a su confesión. “Ya me había dado cuenta,” admitió el hombre, volviendo a acercarlo a sí, “y creo que eso es exactamente lo que más me gusta de usted.”
El señor González jadeó emocionado con sus palabras. Jamás en su vida nadie que no fuera de su familia le había dicho algo así. Incluso en sus más grandes fantasías, cuando soñaba con ese día, se imaginaba teniendo que esconder partes de sí mismo para adaptarse al rol de marido y compañero. Así había sido toda su vida, y no esperaba que con la vejez las cosas fueran a cambiar en nada. Pero, como ya iba siendo costumbre esa mañana, el señor Burgos volvía a maravillarle con una dulzura más grande de la que le había creído capaz.
“Espéreme un segundo,” pidió separándose de su lado, para el desagrado del señor Burgos. Pero era necesario.
Tan rápido como le permitieron sus piernas (que no era mucho) Manuel se aseguró de ir a buscar lo que llevaba aguardando por el señor Burgos desde hace varios meses, oculto dentro de su mesa de noche. Luego, una vez de regreso en la sala, se cuidó de descender con suavidad sobre su rodilla y abrir la cajita en frente a su sorprendida visita. Si la vida le daba una segunda oportunidad debía hacer las cosas bien de una vez por todas. “Francisco Burgos,” dijo aclarándose la voz, “capturaste mi corazón desde el primer día. Jamás había conocido a alguien tan dulce, amable, y entretenido como tú. Hasta tu llegada, había estado convencido que mi destino no era otro más que la soledad. Pero ahora que he podido encontrarte y que me he ganado tu perdón necesito preguntar: Mi primer y único gran amor, ¿te casarías conmigo?”
El señor Burgos asintió emocionado, “por supuesto que sí,” aceptó dejando que le colocara la argolla de su madre en el dedo antes de ayudarle a ponerse de pie nuevamente, proceso que les llevó bastante esfuerzo. Sus articulaciones ya no estaban para esos trotes.
Manuel no cabía más de la felicidad. Contra todo pronóstico, y para su propia sorpresa, sus ya desechados sueños volvían a echar alas. Si su madre pudiera verlo, seguramente estaría orgullosa de él, aunque primero le habría dado una buena tunda por haberse comportado como un necio.
Lamentablemente, aun a pesar de toda la alegría que le había regalado ese día, todavía quedaban preocupaciones de por medio.
“¿Qué haré ahora con la mudanza?” Se cuestionó el señor González, mirando a su alrededor. “¿Y mi apartamento? ¿Dónde viviré? ¿Qué le diré a los compradores?”
El señor Burgos le puso un dedo en los labios, acallándolo. “Ya lo resolveremos,” le prometió en un susurro, volviendo a agarrarlo por el cuello de la camisa. “Pero por ahora hay asuntos más importantes de los que preocuparnos.”
Y antes de que lograra preguntar en qué consistían esos asuntos, los labios del señor Burgos atraparon los suyos, sorprendiéndolo de la forma más placentera posible. Fue así, como Manuel descubrió que había cosas mejores que los besos en las mejillas.
----------------------------------------
¡Espero les haya gustado! ¡Feliz Ecuchifinde 2023!
#ecuchifinde2023#ecuchi#lh: chile#lh: ecuador#latin hetalia#fue un parto terminar esto a tiempo#5k decía ella
6 notes
·
View notes
Text
Multilingual lists
Numbers in Spanish, Italian, and Portuguese
Cero, zero, zero
Uno, uno, um
Dos, due, dois
Tres, tre, três
Cuatro, quattro, quatro
Cinco, cinque, cinco
Seis, sei, seis
Siete, sette, sete
Ocho, otto, oito
Nueve, nove, nove
Diez, dieci, dez
Once, undici, onze
Doce, dodici, doze
Trece, tredici, treze
Catorce, quattordice, catorze
Quince, quindici, quinze
Dieciseis, sedici, dezeseis
Diecisiete, diciasette, dezesette
Dieciocho, diciotto, dezoito
Diecinueve, diciannove, dezenove
Viente, venti, vinte
Vientiuno, ventuno, vinte e um
Vientidos, ventidue, vinte e dois
Treinta, trenta, trinta
Treinta y uno, trentuno, trinta e um
Cuarenta, quaranta, quarenta
Cincuenta, cinquanta, cinquenta
Sesenta, sessanta, sessenta
Setenta, settanta, setenta
Ochenta, ottanta, oitenta
Noventa, novanta, noventa
Cien, cento, cem
Doscientos, duecento, duzentos
Mil, mille, mil
Dos mil, due mila, dos mil
Un millón, un milione, un milhão
Un millardo, un miliardo, un bilhão
Un billón, un bilione, um trilhão
#multilingual lists#Spanish#Italian#Portuguese#español#italiano#português#language#langblr#self study#lifelong learning#language learning#romance languages
6 notes
·
View notes
Text
Mono de tinta
He pasado ciento sesenta y ocho fotos del iphone con el que me hice en noviembre al ordenador portátil que utilizo en los últimos tiempos para mis asuntos alimenticios y de escritura creativa. Unas horas tranquilas en mi estudio, escuchando música barroca para guitarra en el tubo de sonido y poniendo en orden imágenes, mientras caía la tarde de principios de marzo, fría y algo desapacible, sobre el barrio y sobre Madrid. He reorganizado algunas instantáneas en mi flickr y subido tres nuevas fotos a esa plataforma: O’Donnell y La realidad y el deseo, para el álbum “Ser y tiempo”; y T1 para el álbum de retratos y autorretratos “Imágenes del artista cumpliendo vida”. Estoy contento. Ese fotoblog, como varias veces tengo dicho, es más literario que estrictamente fotográfico, y me gusta pensar que hasta pictórico: Lucian Freud y el inevitable Hopper son dos de sus referencias principales (alguien hoy en día diría “referentes”, pero yo no soy “moderno” en el sentido actual). Es un poco turbador llevar un diario fotográfico; el paso del tiempo se acelera sobremanera cuando su minutero avanza en forma de fotogramas, y la evidencia gráfica nos devuelve una a veces angustiosa mirada cuando posamos sucesivamente en ella la mirada. Never mind. Habré de citar de nuevo a Alan Watts, en una de sus impagables charlas de los sesenta: “You’ve got all the time in the world”; tienes todo el tiempo del mundo. Hace poco leí no sé exactamente dónde (puede que en Il Gattopardo, que recientemente terminé) que lo que había que aprender a odiar, o lo que el ser humano acababa odiando, o lo que al hombre se le hacía forzosamente odioso, era la eternidad. Me dio que pensar, la reflexión. No sé si estoy de acuerdo, porque todavía no acabo de entender a ciencia cierta lo que Lampedusa —era Lampedusa, estoy ahora seguro— quería decir con esa frase; pero a mí en cualquier caso el pensamiento de la eternidad me resulta sumamente terapéutico y tranquilizador, de la misma curiosa manera en que solaza esa otra reflexión de Don Fabrizio al principio de la mencionada gran novela del aristócrata italiano: “Mientras hay muerte hay esperanza”. Honda y estremecedora rumia. Supongo que de significado muy distinto para quien sea creyente, y específicamente cristiano, y quien no. (¿Soy yo creyente? ¿Soy yo cristiano? ¡Esas preguntas íntimas no se formulan en pública sociedad! De todos modos alguien dijo de mí —fue concretamente mi querido amigo Luis Alberto de Cuenca, en la reciente presentación de mi poemario Pasos en el corredor— que soy siempre, en mi escritura, “connotativo”; y desde luego me gusta dejar tanto entre línea y línea como en las líneas mismas.)
Leí por cierto una traducción inglesa de El gatopardo: la de Archibald Colquhoun (rimbombante apellido; tal vez de origen normando, como algunos de los más ilustres que se dan en Inglaterra, donde se habló francés durante mucho tiempo como lengua oficial). Iba a leer la versión española, del prolífico traductor y excelente poeta Fernando Gutiérrez, pero finalmente me decanté, como casi siempre cuando se trata de obras escritas en idiomas que no sean ni el español ni el inglés, por mi lengua materna. Y efectivamente: Il Gattopardo es sin duda una extraordinaria —quizá más bien maravillosa— novela, como acertadamente me comentaba hace poco un lector de esta bitácora. Aunque algunos “peros” me reserve, que quizá desarrolle con más detalle en algún otro momento, porque el libro no me acaba, del todo, de “encajar”; pero esa es una cuestión que no tiene tal vez demasiada importancia, pues en su conjunto El gatopardo me extasió, y sobre todo la parte inicial, junto con la parte que tiene lugar en la finca de Donnafugata, y cómo no, el largo pasaje final que narra el óbito del Príncipe de Salina.
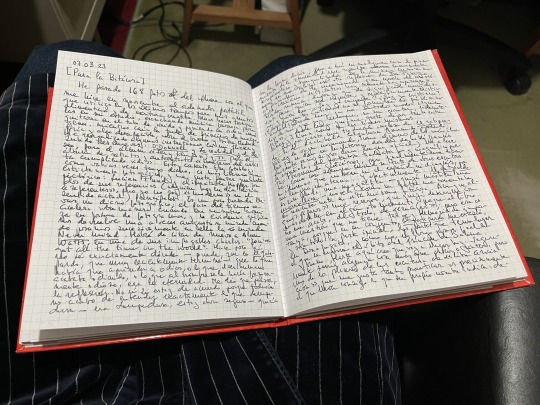
Y bueno. Hasta aquí creo que voy a llegar hoy. Seguramente tenía alguna cosa más que decir o contar, pero uno de los placeres de la escritura de “libre asociación” que tanto me gusta practicar es precisamente el que comporta lo que su propio nombre indica: dejarme llevar en largos y plácidos (o no tan plácidos) meandros por el fértil territorio que el río del numen desee hacerme atravesar.
Hacía ya diez días que no actualizaba la Bitácora, y hoy sentía verdadero “mono de tinta”; y nunca mejor dicho, en el caso de la presente entrada o en relación con ella, porque acabo de redactar esto a mano, con la Parker 51 que un día fue de mi padre y es uno de mis tesoros más preciados. Ahora, saciado de tinta negra vertida sobre las hojas cuadriculadas de una de mis múltiples libretas rojas (la más antigua, en esta ocasión), me siento profundamente satisfecho y aliviado. Grafía de azabache —uso Quink de color negro— entre robustas tapas de cartón bermellón. ¿Cabe mejor combinación? A Onetti le encantaba “dibujar” la escritura, sintiendo el roce del grafito —también yo soy devoto del lápiz, como los antiguos periodistas— en la superficie del papel. A mí me pasa algo parecido; y esta tarde me he hecho el regalo de prometerme que a partir de ahora volveré mucho más a menudo a la pluma y el papel. ¡Doble trabajo! Porque luego hay que picar lo escrito, y pasarlo a ordenador. Esa labor, sin embargo, es también placer sobre placer.
ROGER WOLFE · 7 de marzo de 2023
7 notes
·
View notes
Text

El arco del triunfo (que no fue)
La eterna (in)definición.
Otra vez se llenó la semana de palabras que, con el pitazo final, quedaron vacías. Incluso, las de esta misma bitácora. Tras el apático empate de local ante Central Córdoba, Español pisaba Villegas con la obligación de ganar para no perder del todo la chance de terminar el torneo en el podio. Volvió a regalar el primer tiempo ─aun estando diecisiete minutos en ventaja─, se repuso en gran forma, estuvo a centímetros (literal) de triunfar, pero terminó sumando de a uno. La irregularidad ajena ─ganaron sólo dos de los ocho equipos que están arriba de Español en la tabla─ hizo que el equipo de Moramarco, de nuevo, se negara a tirar la toalla.
Experimentos, no más.
¿Qué habrá pensado Moramarco cuando decidió sacar a Bolig de la formación inicial y reemplazarlo por Vocos de volante central? A los diez minutos del primer tiempo Español ya había sufrido dos jugadas de gol claras y tenía a un zaguero amonestado: el mediocampo era una autovía y Bolig empezó a hacer la entrada en calor. Se imponía una modificación: sacar a Caride, amonestado; bajar a Vocos al lateral derecho, correr a Nieto al lugar de Caride y que Bolig juegue de cinco, su puesto natural. Pero el cambió se demoró por una incidencia que trastocó de nuevo los papeles. Un rechazo de sesenta metros de Hernández para adelante le cayó a Anríquez en la puerta del área rival: los defensores de Liniers miraron, el arquero De Feliche no salió y Anríquez la punteó al gol. Español se ponía un gol arriba cuando merecía ir perdiendo por dos. Moramarco (ay) frenó el cambio. La visita, aún en ventaja, nunca hizo pie durante el primer tiempo. Una falta de Vázquez en área propia y un error de Hernández en un despeje hicieron que Español se fuera derrotado al descanso. El experimento había fracasado desde el principio.
Cambio dolor.
Cada hincha de Español debe haber puteado cuando notó que la formación para el complemento era la misma. El equipo de Moramarco se plantó diez metros más adelante para disputarle a Liniers el partido cerca de De Feliche. La generación de cristal de la que tanto se habla tal vez tenga su máximo exponente en Agustín Ríos. El defensor de Español salió lesionado por enésima ocasión. En su lugar entró, por fin, Bolig. Moramarco hizo lo que debió hacer desde el inicio o, al menos, desde los cinco minutos del primer tiempo: Vocos al lateral, Nieto a la zaga, Bolig al medio. Emparejó las acciones el Gallego y tuvo una jugada de gol clarísima en la contra de un córner a favor de Liniers, pero Bella se atolondró y definió mal frente al arco cuando Gallelli llegaba mejor perfilado. Los dos salieron juntos e ingresaron Lazaneo (convirtió) y Conceicao (la rompió). Español quemaba las naves: cuatro delanteros, además de Vázquez. Liniers retrocedía: estaba perdiendo el partido físico y el mental. Por eso no extrañó que Español llegara al empate: prodigioso centro de Gómez (un crack, aunque haya llegado al Bajo Flores en el ocaso de su carrera) y definición al gol de Lazaneo. Sí, después de 190 días y treinta fechas, Lazaneo volvía a meter un gol de jugada. La visita dominaba y se exponía de contra. Caride, sostenido por Moramarco cuando era candidatazo a salir en el primer cuarto de hora del partido, mantuvo a Español en pie, ayudado por Nieto en la zaga. Vocos fue más útil en la banda derecha que en cualquier otro lugar. De Bórtoli estuvo a la altura tapando un par de pelotas que, de haber atajado Díaz, probablemente hubieran terminado en gol. No conforme con el empate, el equipo de Moramarco fue a buscar los tres puntos. Si no lo consiguió fue porque algún espíritu maligno ─no se encuentra una explicación mejor─ no quiso que David empujara la pelota abajo del arco después de siete toques a pleno fútbol total del equipo en ataque y cuando el reloj marcaba 48 minutos del segundo tiempo. De no creer: habría sido el premio mayor para un equipo que en el último tiempo viene demostrando que quiere dar pelea hasta el final, con la suerte esquiva o de su lado.
Sprint final.
Las primarias de las elecciones presidenciales suspenderán el fútbol local por una semana. Español tendrá quince días para recuperar caídos (Cattáneo, Ríos, Santagati, Quinteros, Álbarez, siguen las firmas) y aceitar una idea de juego que, por ahora, logra plasmar más en los complementos que en las primeras mitades. Es una verdad indiscutible que el equipo tiene otra cara en relación a un mes y medio atrás: quien no quiera verlo, allá con su quejido. Esto no quiere decir que sea infalible (una obviedad), ni que haya llegado a su techo. Moramarco comete errores: están señalados en esta misma entrada. La diferencia es que toma nota, corrige, el equipo mejora, le llegan menos, pierde poco. ¿O alguien se olvida que Liniers, en la primera ronda, vapuleó a Español 4 a 1 y le hizo precio? La última tira de visitante quiso que el Gallego jugara contra San Martín, Jota Jota y Liniers, tres animadores: el equipo ganó, empató y perdió. En la primera mitad cuando enfrentó a esos tres equipos en el estadio España se comió 8 goles y sumó cero puntos. No es sólo una cuestión de números, también es de nombres y, por extensión, de funcionamiento. Hay apellidos que ya forman parte del acervo del entrenador, una formación “suya”, incluyendo al piberío que puebla el banco de suplentes. Eso es oro en polvo de cara a lo que viene. Si la brújula de Español es la del segundo tiempo de hoy en Villegas, tiene con qué darle pelea a todos hasta el final, incluso si ese epílogo llega torneo reducido mediante.
Primera C 2023 ─ Fecha #30 ─ Estadio Juan Arias ─ Domingo 06/08/2023
Liniers 2 ─ 2 Deportivo Español
2 notes
·
View notes
Text

¿alguien conoce a olivia choi? los rumores llenan todos los rincones y los hechos seguramente darán de qué hablar.
nano, ¡bienvenida a millennialshqs! estamos felices de recibirte en el grupo y no podemos esperar a ver cómo tu personaje se desarrolla en esta historia. recordá enviar la cuenta de tu personaje pronto y, en caso de necesitar cualquier cosa, no dudes en ponerte en contacto con nosotras.
ooc.
nombre: nano
pronombres: ella / suya
edad: veintitrés
zona horaria: gmt-3
triggers: abuso sexual
¿algo que agregar?
ic.
nombre: olivia choi
pronombres: ella / suya
faceclaim: lee gahyeon
edad: veintitrés
esqueleto: e2
fecha de cumpleaños: 30 de diciembre
descripción psicológica: es como un libro desordenado, con frases a medio escribir, párrafos resaltados, esquinas dobladas y páginas vacías. mitad romántica empedernida y mitad escéptica. no deja que las personas entren, muy pocos han logrado escabullirse entre los pequeños espacios entre páginas. en ocasiones, dice mucho y nada en absoluto. toma muy poco y da demasiado. va y viene. alguien que busca: una frase, una luz, un fuego.
descripción física: tablero de pinterest. es castaña clara pero actualmente lo lleva en tonos magenta, a media espalda, casi siempre suelto. mide un metro sesenta y acostumbra usar botas con plataforma de al menos ocho cm. tiene cinco perforaciones en su oreja izquierda y dos en la derecha. acostumbra usar un set de pulseras de estrellas que le regalo su hermano hace años.
permisos, marca con negrita tu respuesta:
en caso de unfollow, ¿dejarías que se continúe utilizando tu personaje como no jugable? sí / no.
¿dejarías que todo lo que rolees pueda tener impacto directo sobre la trama del grupal? es decir, que a partir de tus convos la administración pueda usar cierta información para futuras actividades. sí / sí, pero hablándolo primero / no.
2 notes
·
View notes
Text
ARMONÍA, 1956; Autor: Luis Vinuesa García
En 1999 seguíamos tocados por la lectura el año anterior de Los Detectives Salvajes. El día que salió a la venta Amuleto, nos encontrábamos en la puerta de la librería a las ocho sesenta de la mañana. La fila no tenía fin: la formábamos dos y nuestro mundo interior ansiaba la profundidad kilométrica de la senda Bolaño. Qué rotura…, decía quién me precedía cuando terminó de leer en el dormitorio…
0 notes
Text
Este es un mundo difícil
Aquí estoy, en casa. Pensaba en varias cuestiones. Mucho en el mundo, en cómo está. El otro día una alumna me dijo que era transexual y que la madre no sabía nada. Y que pensaba decirle en el cumpleaños. ¡Me imagino la madre! En ese caso es mejor esperar y que arreglen todo en familia. Yo lo comentaba con una profesora en Música. Le decía que no hay operación para injertar un pene en un cuerpo femenino. Y ella me dijo que sí, que ya lo habían logrado. Se ve que no estoy actualizada. Ahora tenemos la viruela del mono. Y yo preocupada. Me salió una irritación en la piel y me di cuenta de que es por una ropa interior que compré. Ahora hacen las telas de Poliéster, un material no muy amigable con la piel.
Hoy tengo mis clases presenciales de coreano. Son cada quince días. La profesora tiene un nivel de excelencia. Sin embargo, no te confundas en dos términos: una cosa es el nivel de instrucción, el conocimiento; y otra, el nivel de humanidad y piedad en alguien. No lo digo por esta profesora que ni la conozco. Ella domina la literatura en coreano. Y uno de mis sueños, muy alejados, calculo unos veinte años más, es escribir un cuento propio en coreano. Todavía no sé ni hablar. Pero voy bien.
A pesar de la crisis en la Argentina me estoy defendiendo bien. Hay mucha gente demasiado necesitada. Mucha represión a los pobres. Y en cuanto a mi jubilación, figura «en despacho». Eso quiere decir que puede ser que tenga novedades. Ya cumplí sesenta años y no quiero trabajar más. Los ambientes en el ámbito educativo se han vuelto tortuosos. Ahora debemos hacer talleres en donde la mayor carga la soportamos los de Visuales. En definitiva, me agregaron más trabajo para que otros descansen. Y eso pasa porque todo esto se encuentra orquestado.
Bueno... Creo que sigo gorda. Me cuesta no comer. No me refiero a una gordura de diez kilos, sino de ocho más o menos.
Me voy a desayunar...
0 notes
Text
La Escolopendra, segmento XIV.
Retrato.
Es viejo ya pero sigue preso de las pasiones impetuosas de su juventud, es él mismo la paradoja de querer más cuando el cuerpo puede cada vez menos. Gusta de llenarse la porra de marihuana y andar culiando con jovencitas igual de marihuaneras a él , a las que sigue con su mirada y su lengua libidinosa, y a las que al no tener plata, les puede ofrecer un porro a cambio de un rato. El trueque siempre estará vigente.
"Cuál es el afán" Dice "si con sesenta y ocho estoy en mi medio día. Está probado que se llega a vivir hasta los ciento veinte años" Pero en el fondo sospecha que con esa fumadera y ese inveterado gusto por el aguardiente y las riñas, sesenta y ocho son un milagro, y que aspirar a los ochenta y aún tener alientos para sus faenas es un despropósito. Pero, todo un filósofo del goce, confía en que la sabiduría de Dios o de la naturaleza, al concebir al hombre, lo dotó de insospechados mecanismos de placer que afloran cuando otros menguan, para que el deseo siga sus impulsos aún en un cuerpo mermado por el tiempo, y que, quién sabe, quizá las cenizas mantengan alguna capacidad para el deleite.
Mauricio Arias

1 note
·
View note
Text
Ramoncín sorprende al desvelar su vínculo con Isabel Díaz Ayuso: "Fuimos compañeros de juegos en el pueblo"
Llegado a los sesenta y ocho años de edad no querrás que te diga Ramoncin ¿Ramón a que jugabas tú con Maribel Ayuso cuando ella era una cria, si ahora ella tiene cuarenta y cinco? Si, tienes mucha razón con lo del Síndrome de Hibris (El Síndrome de Hibris es un trastorno que se caracteriza por generar un ego desmedido y desprecio por las opiniones y necesidades de los demás) ¿La palabra hibris, de origen griego, significa orgullo o arrogancia, cosa esta que tú conoces bien y sabes de lo que hablas...?
Monchito salud y suerte de las buenas e interminabbles
0 notes
Text
Joan Baez revela lo que nadie sabía sobre su vida: “Fue devastador contarlo, pero ahora estoy en paz”
La veterana cantante destapa en un documental que sufrió abusos de su padre, que empezó con terapias con 16 años o que estuvo enganchada a los ansiolíticos. “Tengo más de 80 años y quiero dejar algo sincero”, dice a este periódico
Carlos Marcos 14.04.24
Joan Baez asegura que sufrió abusos por parte de su padre cuando ella era una niña. A Joan Baez la llamaban “mexicana idiota” en el colegio. Joan Baez empezó a ir a terapia con 16 años. Joan Baez estuvo ocho años enganchada a los ansiolíticos. Joan Baez salió horrorizada de su noviazgo con Bob Dylan. Joan Baez tenía una relación con su hermana Mimi, también cantante, basada en el poder y los celos. Joan Baez tuvo una pareja mujer durante dos años. Joan Baez padeció Trastorno de Identidad Disociativo, neurosis y ataques de pánico durante décadas.
Joan Baez (Nueva York, 83 años) sonríe desde su casa de Los Ángeles en una charla por vídeo con este periódico cuando se le pregunta por qué ha decidido abrirse en canal y contar al mundo todo esto que solo sus íntimos (si acaso) conocían. “¿Sabes? Tengo más de 80 años y quería dejar algo sincero. Di las llaves de mi intimidad a Karen [O’Connor, cineasta] y ya no había vuelta atrás. Si quería cambiar algo desesperadamente ya había tomado la decisión y no podía volver atrás”. La cantante habla del documental Joan Baez I Am Noise, un palpitante recorrido por su vida donde la activista se desangra viajando a las oquedades de su alma. La cinta, de casi dos horas, se estrena en el BCN Film Fest el 23 de abril y en salas desde el 26 del mismo mes.
Baez habla sentada en el salón de su hogar, donde se ven cuadros y una chimenea. Lleva gafas, el pelo corto y blanco y exhibe un semblante apacible con momentos en los que estalla la carcajada y otros en los que se pone a cantar en español, aunque ella no lo hable. Se nota que se ha quitado un peso de encima contando su historia más recóndita. “Cuando estuvo terminado el documental lo vi unas 10 veces y no sentí nada. Entonces me di cuenta de que lo veía protegiéndome, porque hay demasiada tristeza y confesión. Entonces, un día, me relajé, cociné unas palomitas y me senté a verlo. Fue devastador, pero ahora estoy en paz”.
Aparte de las crudas confesiones, el documental traza una panorámica de la gigantesca figura cultural de Baez, con una carrera que abarca seis décadas y que la convirtieron en la gran dama del folk social y en figura relevante de la contracultura de los sesenta. Fue ella la primera que dio una oportunidad a Bob Dylan. Sin su olfato para detectar el talento del creador de Blowin’ In The Wind, es muy posible que Dylan hubiese tardado más en explotar. “Estaba en el Gerde’s Folk City, en Nueva York. De pronto, apareció en el escenario un chico andrajoso a más no poder y empezó a soltar sus letras. Me dejó petrificada. Su talento me embriagaba como una droga. Yo le llevaba a los conciertos, le invitaba a subir y la gente le abucheaba. Yo les decía: ‘Por favor, escúchenle’. No tardaron mucho en cambiar de opinión”, cuenta. Formaron un dúo arrebatadoramente atractivo. “Él necesitaba una madre, alguien que le bañara y le cantara canciones. Y yo necesitaba cuidar a alguien”, cuenta.Tuvieron una relación que acabó cuando Dylan, ya subido al éxito, llegó a Londres en 1965 y ella lo acompañó. “Creo que lo que le pasó a Bobby cuando se hizo famoso fue que pasó página y se alejó de todo el mundo. Fue un cambio muy brusco”, cuenta en el documental. Y añade: “Tanta droga y tanta virilidad no iban conmigo. Ellos estaban en otra dimensión, yo era la rarita del folk que los acompañaba. No pintaba nada allí. Fue horrible”.
Baez se hizo famosa de la noche a la mañana. En 1959, con 18 años, actuó en el Netwport Folk Festival y todo cambió. “Por la razón que fuera, tenía la voz adecuada en el momento adecuado. Y eso me catapultó a la estratosfera”, señala. Mucho antes, su padre, Albert Baez (un relevante físico mexicano, coinventor del microscopio de rayos X), había inculcado a Joan y a sus dos hermanas una conciencia social. “Mi padre nos llevaba a muchos lugares para que viéramos que todos éramos iguales. Nos hacía reflexionar sobre la brecha entre ricos y pobres”. Su madre, irlandesa, era una recalcitrante pacifista. Ese fue el germen de la Baez comprometida. Los cinco formaban una familia de cuáqueros.
Ya muy popular, Baez estuvo en todas. El documental muestra imágenes de ella en manifestaciones junto a Martin Luther King, en protestas contra la guerra de Vietnam, llevando de la mano a la escuela a niños negros mientras miembros del Ku Klux Klan les intimidaban ocultos en sus capirotes… Hay momentos emocionantes, como cuando madres negras, segregadas y pobres, abrazan a una joven Baez por derrochar tanto coraje en su defensa. Mientras, la cantante lidiaba con sus problemas psicológicos. Cuando una adolescente Joan acudió al primer psicólogo, este les advirtió a los padres: “Su hija carga con numerosos problemas emocionales, sensación de insuficiencia, complejo de inferioridad. Los síntomas podrían deberse a un trastorno psicológico y emocional”.
“Estábamos todos demasiado locos como para hablar de salud mental”, reflexiona hoy la artista. “Eran los 60, con una combinación loca de cosas: Vietnam, el servicio militar obligatorio, la lucha por los derechos civiles… Lo bueno es que si eras músico estabas todo el día ocupado. No tenías tiempo para otras cosas”. Habla durante I am noise de su “eterna condena”: pagar por disfrutar. “Sabía que después de disfrutar de un buen momento, iba a venirme abajo. Y así en un bucle infinito”. Aunque muy atenuado, afirma que todavía perdura.
La acogedora y potente voz de Baez conformó la banda sonora de las marchas y manifestaciones en los sesenta de la lucha por los derechos civiles con canciones tradicionales como We Shall Overcome, Oh, Freedomo All My Trials. También con versiones de temas de Dylan, como A Hard Rain’s A-Gonna Fall, When the Ship Comes In o Blowin’ In The Wind. Reconoce que el activismo pasó a ser una adicción. Se sentía mal cuando no tenía ninguna causa que defender. Y entonces la guerra de Vietnam terminó. Y ahora qué. Liberada de ese peso, en 1975 publicó un álbum no político, el que está valorado como su mejor trabajo, Diamonds and Rust. La canción que da título al disco ofrece una disección poética, unas veces cruel, otras romántica, de su relación con Dylan.
Cuando la artista dice que para realizar el documental dio las llaves de su intimidad se puede interpretar de forma literal. Baez guarda en un cuarto de su casa cientos de recuerdos, entre ellos las casetes con las grabaciones en voz de las sesiones de terapia de toda la familia. Con 50 años, la cantante se sometió a una sesión de hipnosis para rescatar sus recuerdos. Lo hizo en parte empujada por su hermana Mimi, que le desveló que había sufrido abusos por parte del padre. En 1991, Baez escribió una brutal carta a sus padres, que desvela en el documental: “Queridos papa y mamá. Ha llegado la hora de contaros la verdad, que me he negado a deciros hasta ahora...”. Entonces acusa a su progenitor de haber abusado de ella. Albert, el padre, se defendió: “Hay muchos casos de psiquiatras que ayudan a recordar a sus pacientes cosas que no ocurrieron. Se llama síndrome de la mentira falsa”. Y Baez res5ponde en el documental: “Nunca estás segura del todo, pero así es el proceso de recuperación. No puedes saber lo que pasó exactamente. Pero tengo dos dedos de frente y sé que ciertas cosas pasaron de verdad, otras solo a medias, y otras son conjeturas. Pero, aunque el 20% fuera real, fue suficiente para causar los estragos que causó. Solo que no tengo pruebas”.
La artista cuenta hoy con un rostro que proyecta bondad, que ha perdonado a su padre. “Fue difícil y me llevó tiempo, pero sí, le perdoné. Recuerdo llevarle a pasear en una silla de ruedas cuando él ya tenía más de 90 años [murió en 2007 con 94 años]. A mí no me gustan los musicales, pero a él mucho, así que me acordé de uno, paré la silla y se lo canté. Le dije: ‘Esto es lo mejor que puedo hacer ahora mismo’. Tengo una carta de él enmarcada que me escribió en esa época, cuando era muy mayor. Dice: ‘Me levanta el ánimo cuando te veo’. Esas cosas bonitas no las decía cuando era joven, pero de mayor las dijo”. De la foto familiar de cinco miembros (los padres y las tres hijas) solo queda ella.
Responde con humor a cómo consiguió librarse de su adicción de ocho años a los ansiolíticos: “Bueno, en realidad el responsable de que lo dejara fue el presidente Carter. Prohibió esas pastillas maravillosas y ya no las podía conseguir en ningún sitio, así que las dejé”.
Ella, que luchó tanto por las injusticias, asiste hoy pesarosa a la peligrosa deriva mundial: “Creo que nadie podría haber escrito un mejor guion sobre el ascenso del nuevo fascismo. Nunca pudimos imaginar que ese idiota de Trump, aupado por unos seguidores que deben ser aún más estúpidos que él, llegara al poder. Yo lo llamo avalancha maligna e intento evitarla encontrando mi lugar. Una de las cosas principales para mí es estar en paz en el lugar donde vivo. Me refiero al tema del calentamiento global. Miro por la ventana y veo y escucho a los pájaros. Oh, dos tercios de los pájaros ya no están. Si dejo que eso me rompa el corazón, me quedo inmóvil y no puedo seguir. Así que salgo al campo, me siento y trato de escuchar al único pájaro. No espero a todo el coro. Es solo uno, pero muy hermoso”.
Baez se retiró de las grandes giras en 2019, precisamente en España, Madrid, en un concierto delicioso en el Teatro Real donde la acompañó a la percusión su único hijo, Gabriel Harris (54 años), fruto de su matrimonio con el activista David Harris, fallecido en 2023. “No echo de menos las giras. Hice muchas y es agotador. Desde entonces solo he subido al escenario alguna vez para tocar una o dos canciones. Suficiente”. Se levanta temprano, hace la cama, practica gimnasia (luce muy en forma), medita, desayuna los huevos frescos que le dan sus propias gallinas y se pone a trabajar en un libro de poesía que publicará pronto. Y baila. Le encanta pasear sola por el campo, con su perro. Se pone en los auriculares a los Gipsy Kings y baila. Hasta que aparezca el único pájaro cantor.
0 notes
Text
0 notes